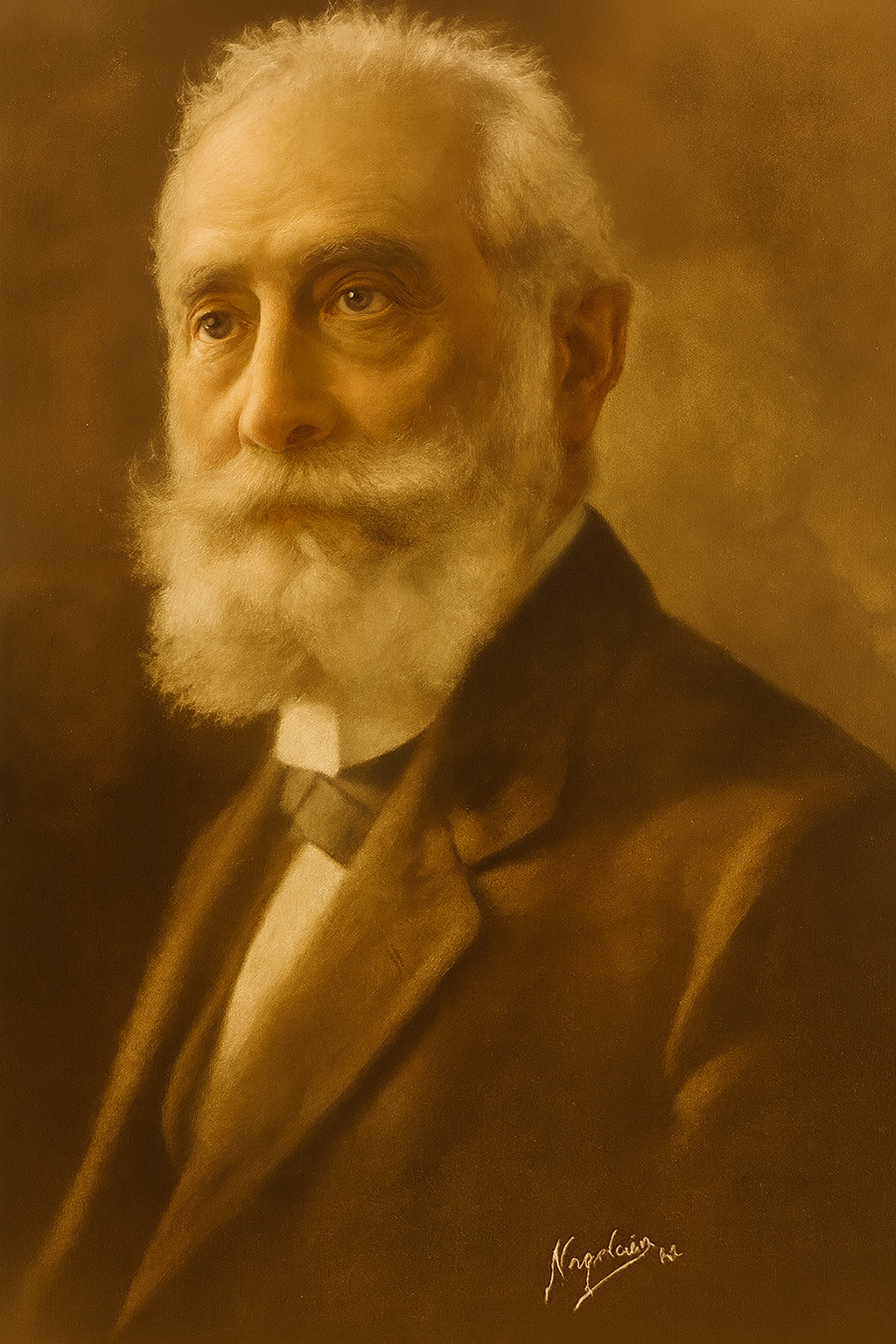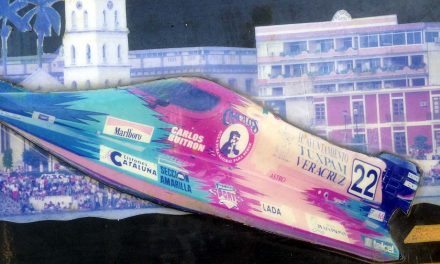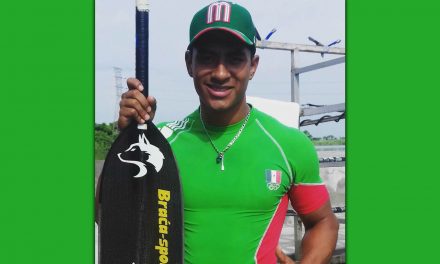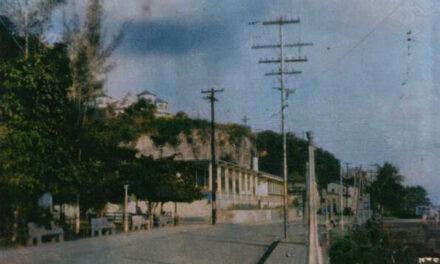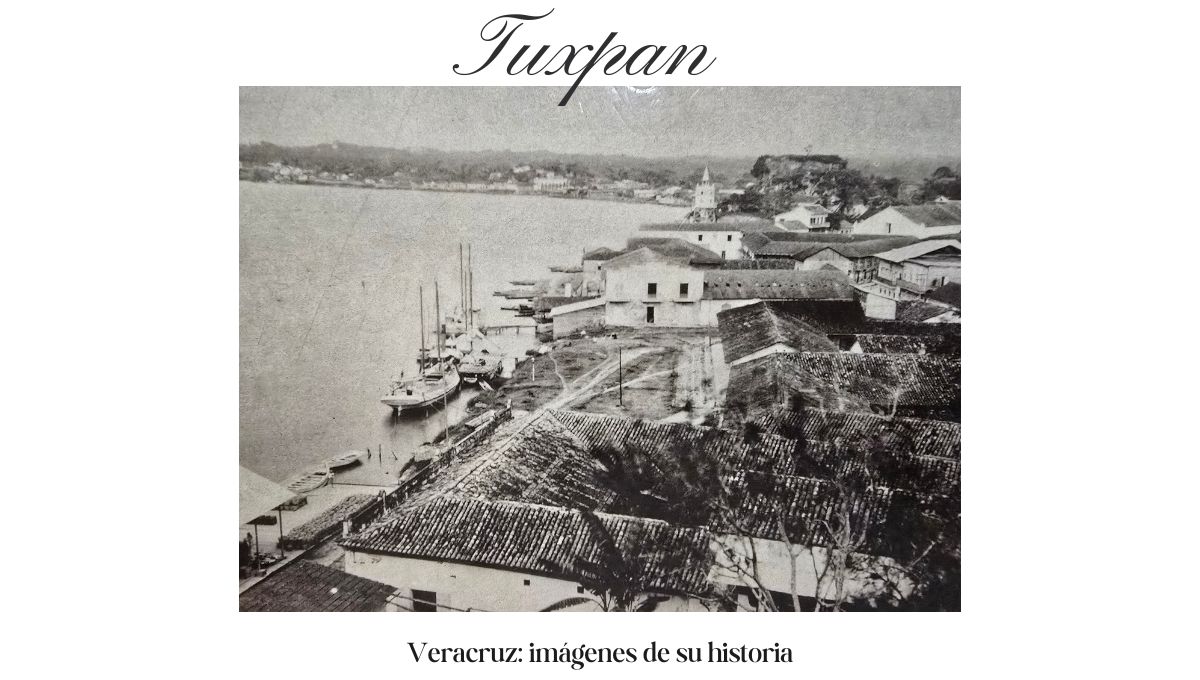
Tuxpan – Veracruz: imágenes de su historia
El libro Tuxpan forma parte de la colección Veracruz: imágenes de su historia y representa una de las obras más completas sobre la memoria histórica de la llamada “Puerta de la Huasteca”. Con textos e investigación de Leopoldo Alafita Méndez y Filiberta Gómez Cruz, este volumen recopila la evolución de la ciudad desde sus orígenes prehispánicos hasta el siglo XX.
Un recorrido histórico
A lo largo de sus 178 páginas, el libro aborda los momentos clave de Tuxpan, desde la etapa indígena y colonial hasta la conformación de su vida política independiente y el desarrollo urbano moderno. Entre los capítulos más relevantes se encuentran:
- Los orígenes
- La conquista y la etapa colonial
- El primer siglo de vida política independiente
- El desarrollo urbano de Tuxpan
- El puerto y su tradición comercial
- La vida económica, social y política en el siglo XX
Un puerto con historia
En la presentación, escrita por Dante Delgado Rannauro, entonces Gobernador de Veracruz, se resalta la importancia de Tuxpan como punto estratégico de la economía nacional: exportador de productos tropicales, pieles, ganado y petróleo de la legendaria Faja de Oro. La obra describe cómo su ubicación geográfica impulsó el comercio y convirtió a la ciudad en un espacio clave para la política y la cultura de la Huasteca Veracruzana.
Una joya documental
Uno de los grandes aciertos de esta publicación es su material gráfico, que incluye fotografías históricas provenientes del Archivo General del Estado de Veracruz. Estas imágenes acompañan los textos y permiten apreciar la transformación de la ciudad a lo largo de los siglos.
Un libro difícil de conseguir
“Tuxpan – Veracruz: imágenes de su historia” es una obra que valdría la pena tener en formato digital. Existen muy pocos ejemplares y no está disponible para la venta, lo que la convierte en un documento histórico de gran valor tanto para investigadores como para la población interesada en conocer el pasado de la región.
Presentación
Ubicada en la margen derecha del río que le da nombre, muy cerca de la desembocadura en el Golfo de México, la ciudad de Tuxpan ha merecido legítimamente la denominación de puerto de la Huasteca. Ha sido punto de salida de diversos productos tropicales, de las pieles de res obtenidas de los hatos de ganado crecidos en los pastizales de la región, y del petróleo extraído de la legendaria Faja de Oro.
El puerto de Tuxpan tiene una larga tradición comercial y es una de las vías de entrada a nuestro país, favoritas de los comerciantes e industriales extranjeros. Ante las expectativas económicas de los próximos años, tendrá un papel cada vez más relevante.
Su privilegiada posición geográfica propició que llegaran a establecerse negociantes para probar fortuna en sus tranquilas tierras llenas de tradiciones indígenas y mestizas. Ha sido tierra de grandes hombres y cantera de políticos cuya fama ha trascendido la geografía y el tiempo.
El quinto tomo de esta colección rescata y bosqueja la historia de esta bella ciudad para que propios y extraños sean motivados a conocerla y a fortalecer un sano sentido de identidad nacional y regional.
Dante Delgado Rannauro
Gobernador del Estado de Veracruz-Llave
Introducción
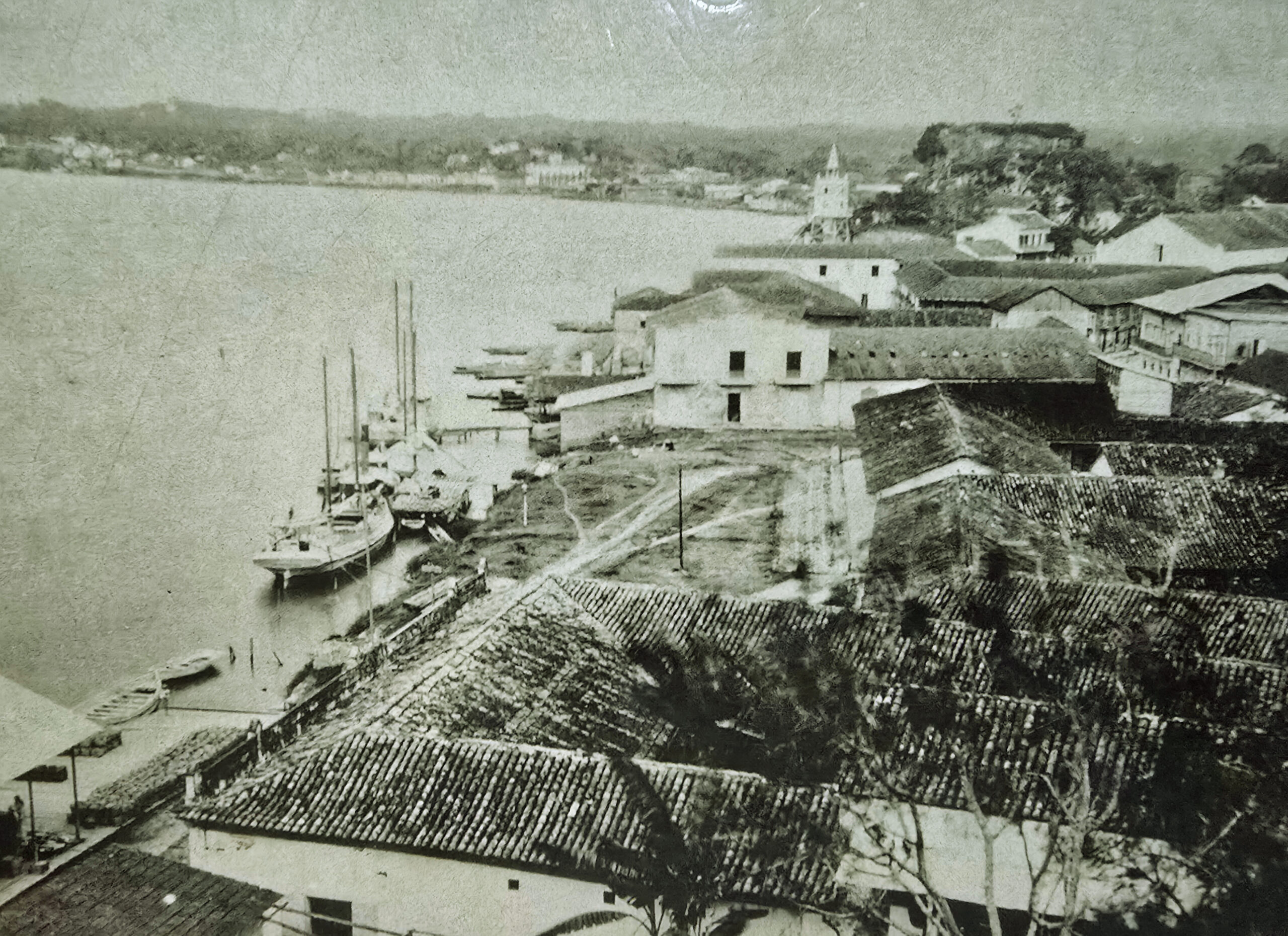
Dentro de la ruta comercial del Golfo de México, Tuxpan ha sido a lo largo del tiempo la puerta natural de la Huasteca Veracruzana
A lo largo de su historia, Tuxpan se ha desarrollado como una población vinculada a los movimientos mercantiles de corto y largo alcance. Su posición privilegiada como punto de concentración de productos locales y como centro abastecedor de efectos nacionales y extranjeros para una amplia zona geográfica, hicieron posible la consolidación de su propio mercado y la ampliación de las comunicaciones comerciales. Las vías fluviales, marítimas y terrestres, subsidiarias de los puertos de Tampico y Veracruz, fueron definiendo con fuerza el carácter porteño de sus habitantes, a la vez que crearon y fortalecieron los intereses oligárquicos que determinaron por décadas los procesos de crecimiento y transformación de la ciudad y del puerto.
Su importancia como puerto del Golfo fue tan duradera, que en ocasiones rivalizó con Tampico y Veracruz, y solo hasta hace medio siglo la carretera vino a disputarle el monopolio del comercio regional, de manera similar a lo que sucedió en Tlacotalpan con la introducción del ferrocarril al finalizar la centuria pasada. Los efectos de la construcción de esa carretera, sin embargo, no se manifestaron en la disminución del movimiento marítimo, el cual, por el contrario, se amplió y diversificó, sino en los términos de las relaciones comerciales entre Tuxpan y las poblaciones del interior, que vieron disminuida su subordinación al puerto. Con todo, el trazo de las vías de asfalto creó nuevas posibilidades para los tuxpeños, que transformaron su histórico papel de exportadores para convertirse también en importadores nacionales.
Desde la etapa colonial, Tuxpan –junto con Pánuco y Tampico– fue el corazón del comercio de la huasteca veracruzana, y la vía de acceso al altiplano cuando los otros puertos del Golfo se vieron impedidos por guerras e invasiones, de realizar su tradicional tráfico mercantil.
A pesar de ello, en el pasado la economía de la región únicamente desarrolló pequeñas industrias destinadas, apenas, al mercado local, ya que no contó con capitales interesados en impulsar los grandes centros textiles o azucareros, que empezaban a tener fortuna en otras zonas del estado. Por otra parte, la posición de este puerto, ligado al comercio exterior, pero también con una población inserta en el sistema de comunicaciones que unía a la región con la ciudad de México, se mantuvo invariable.
La balanza comercial de Tuxpan, a lo largo de su historia, estuvo basada en la comercialización de diversos productos que tuvieron un auge temporal y cuya decadencia se explica por su agotamiento o porque fueron desplazados debido, en buena parte, a la aparición de la competencia en otras zonas, o a las fluctuaciones de los mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, más duraderas, y probablemente más estables, se revelaron otras actividades productivas, como la ganadería y la agricultura de la región, porque si bien el comercio destacó como agente de acumulación de capitales y de cambio, estas, mediante su permanencia y estabilidad, constituyeron el cimiento sobre el que se construyeron los sucesivos procesos sociales.
El presente trabajo recupera, a grandes rasgos, distintos capítulos de la historia de Tuxpan. La investigación tuvo como centro de análisis el puerto y las relaciones económicas que en sus diferentes momentos se han establecido y han dado lugar a la peculiar población con sus variados sujetos sociales.
Esa red compleja de relaciones económico-sociales que se estableció en la región tuxpeña, a la que hay que agregar otros aspectos de carácter político y cultural, constituye el tema de este volumen. Para llevar a cabo el estudio, se consultaron dos obras básicas: el libro del doctor Zózimo Pérez Castañeda y de Ángel Saqui del Ángel, Monografía de la ciudad de Tuxpan, y las Noticias estadísticas del departamento de Tuxpan, de Eduardo Fagés, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, autores a quienes Tuxpan debe en los estudios históricos sobre la localidad y el región. Desafortunadamente el archivo municipal no está en condiciones de ser consultado, debido a que ha sido dañado por las inundaciones provocadas por las crecientes y los desbordamientos del río Tuxpan. Esto hizo que la revisión de fuentes complementarias, como las memorias de los gobernadores desde que el partido de Tuxpan se incorporó al estado de Veracruz, fuera de una importancia invaluable.
El complejo mundo de información del Registro Público de la Propiedad fue trabajado sólo en parte, pero lo consultado nos permitió el seguimiento de algunos propietarios o familias, cuya participación en el desarrollo histórico del puerto ha sido trascendente. Lo anterior se complementó con los datos que ofrece la Comisión Agraria Mixta, sobre todo en lo que se refiere al apartado de la reforma agraria. Por último, se realizó un extenso trabajo de recopilación de testimonios orales que resultan fundamentales en la reconstrucción de las últimas décadas de la historia tuxpeña.
Los Origenes

Pié de foto: Fragmento del Códice Tuxpan, único de la cultura huasteca que aún se conserva, elaborado en 1499, a causa de un conflicto por las tierras de Castillo de Teayo
La ciudad de Tuxpan (Tochpan: “lugar de conejos”) fue fundada sobre la ribera izquierda del río que le da su nombre, a 11 kilómetros de su desembocadura. Se ubica Tuxpan en el extremo norte de la entidad veracruzana, sobre el Golfo de México, a una distancia de 300 kilómetros de la capital de la República. Sus coordenadas geográficas son: 20° 58’ 15” de latitud norte, y 97° 20’ 00” de longitud oeste. Su antecedente más remoto es el poblado prehispánico de Tabuco, levantado en la margen derecha, muy próximo al mar. Sus habitantes formaron parte de la cultura huasteca.
El arqueólogo Gordon Ekholm, en sus calas estratigráficas, encontró en Tabuco indicios de las épocas huasteca I (años 2000-700 a.C.) y II (700 a.C.-300 d.C.), lo que nos pone al tanto de la antigüedad del asentamiento humano. En nuestros días, se acepta que en la época arcaica los mayas y los huastecos formaron un tronco común; a estos últimos se les llamó mayas del norte, los que se separaron de los mayas del sur probablemente en la época del preclásico, al iniciarse el horizonte olmeca o muy poco tiempo después.

Pié de foto: Ruinas Árbol Grande
La cultura huasteca tuvo su desarrollo en el horizonte clásico. Su influencia se extendió por los actuales estados de San Luis Potosí, sur de Nuevo León, Zacatecas, oriente de Jalisco, Aguascalientes y la costa norte del Golfo de México. Después de alcanzar estas fronteras, sobrevivieron al período de la pérdida de territorio a causa de las guerras contra los chichimecas, bajo cuyo dominio quedaron alrededor del año 800 d.C.
Algunos huastequistas ubican en el extremo norte de la Huasteca a Tamoanchan, lugar legendario donde se cree que fue legado el cultivo del maíz a los huastecos. De esta cultura arcaica de la etapa preclásica surgieron diversos grupos que, en peregrinación, poblaron el territorio. Según la leyenda de los soles, narrada en el Códice Chimalpopoca, fue Quetzalcoátl quien llevó el maíz a Tamoanchan, cuya etimología significa “lugar del ave y la serpiente”; esta tradición, que se dice fue incorporada por los aztecas a la explicación religiosa de su génesis, es probable que se finque en la cultura huasteca, ya que sus integrantes se llamaban a sí mismos “los serpientes”.
Cuenta fray Bernardino de Sahagún que los huastecos aseguraban que su pueblo era originario de Tamoanchan, donde, en una celebración, el jefe Cuéxtecatl, víctima de la embriaguez, se desnudó, ofendiendo con ello a los presentes; avergonzado, abandonó el lugar en compañía de sus vasallos y fue a fundar el Huastecapán, y por eso fueron llamados desde entonces los cuexteca. Otros autores consideran a Tamoanchan como un lugar mítico. Lo cierto es que esta cultura es de las primigenias en el territorio nacional.

Pié de foto: Tierra del monte de Malpica. En esta área se dejó sentir la influencia de la cultura huasteca entre los siglos XIII y XV
Sus vestigios arquitectónicos más importantes, asentados en Veracruz, son Castillo de Teayo, Cacahuatengo, Tzicoac y el centro ceremonial de la Isla del Idolo. Otros sitios del municipio de Tuxpan en donde también se han localizado restos de cultura huasteca, son Huilocintla, Tumilco, La Mata, Tanhuijo, Tihuatlán, Juana Moza y Tabuco.
Las excavaciones de Tabuco mostraron edificios con plantas cuadradas y rectangulares, con esquinas redondas, que parecen haber sido habitados desde el preclásico medio hasta el postclásico. En Cacahuatengo se encuentran las ruinas de una ciudad fortificada, probablemente construida alrededor del año 1300 d.C., que contaba con calzadas, aljibes, pozos y adoratorios circulares bajos, así como con algunas pirámides. En la Mesa de Metlaltouyca se encuentra otra ciudad rodeada con muros de dos a tres metros de altura, construida sobre mesetas, además de varias edificaciones de piedra y un juego de pelota.
Si bien los huastecos no sobresalieron por la grandiosidad de sus construcciones, como los totonacas del Tajín, fueron en cambio excelentes talladores de la concha, el hueso y la piedra. Ejemplo de ello son “el adolescente” de Tamuín, que ha sido interpretado por algunos investigadores como representación de Quetzalcóatl. Está profusamente cubierto de signos del maíz y de cabecillas estilizadas que lo simbolizan. Otro ejemplo es la piedra de Tuxpan que, para algunos arqueólogos, simboliza la génesis y para otros la diosa de la tierra o de la fecundidad.
Su cerámica se caracteriza por los motivos negros sobre fondo natural de barro; las vasijas son fitomorfas, antropomorfas y zoomorfas. Sus deidades eran la tierra, la luna, el agua, el océano, así como la embriaguez; su gran dios tenía cierto parecido con el Mam de los mayas.
Sus habitantes se dedicaban principalmente a la agricultura de tumba y roza, a la recolección de plantas, frutas, cera y miel, y al cultivo de algodón, que procesaban para confeccionar su vestimenta. Otras actividades importantes fueron la caza y la pesca.
Los huastecos conocieron una etapa de crecimiento, paralela no obstante a las frecuentes guerras con sus vecinos: al norte los tlaxcaltecas y los chichimecas, a los que pagaron tributo; al sur los totonacas, con quienes establecieron una alianza para mantener estables sus fronteras y así evitar la dominación o las invasiones de estos enemigos.
Con los chichimecas se aliaron mediante la unión de Xólotl con Tomiyauh, la reina de Tamiahua. Sin embargo, una vez ocurrida la destrucción de Tula hacia el año 1168, los chichimecas abandonaron el altiplano y dominaron el territorio de Cuextecatlichocayan. La conquista chichimeca destruyó muchos pueblos y llevó a la redistribución de los grupos vencidos, a los que se les permitió permanecer en Tuzapan, Tochpan, Tzicoac y Xicotepec.
Por este tiempo, es muy probable que los aztecas estuvieran interesados en conquistar estos territorios, atraídos por la abundancia del algodón, de aves de vistosos plumajes, de árboles de cacao, plantíos de maíz y otros productos. Conocían estas riquezas por vía de los relatos de sus mercaderes, quienes transitaban por toda la región. En algunas provincias se acostumbraba la celebración de tianguis, en donde comerciaban sus cosechas con los señoríos, o bien con los comerciantes de otros pueblos y entre ellos, con los aztecas.
Largo fue el período de conquista y dominación mexica en territorio huasteca. Durante el reinado de Moctezuma Ilhuicamina, en el año de 1453, se suscitó un incidente en un tianguis celebrado en Tuxpan, en el que, supuestamente, algunos mercaderes aztecas fueron asesinados; con este pretexto se inició la conquista. Más tarde, Axayácatl se posesionó de casi la totalidad de los territorios de los señoríos huastecos, como resultado de la guerra descrita en la estela de Castillo de Teayo, allá por los años 1470-1481.
Los huastecos fueron vencidos in situ y perdieron las fortalezas, que habían sido construidas sobre mesas de Zicoac, Metlaltouyca, Temapache y Tuzapan, y fueron llevados en calidad de esclavos a la gran Tenochtitlán. Es narrado en la Crónica de Tezozómoc que mujeres y niños los siguieron y que, por esta causa, también niños y mujeres fueron convertidos en esclavos; además debían pagar un tributo anual, que consistía en productos como mantas de colores, huipiles, aves, semillas, jícaras labradas, camarón, pescados y otros artículos y alimentos.
Los aztecas dominaron el Huastecapán, que se conjuntó en lo denominado Tzicoac. Durante el reinado de Ahuízotl (1486-1501) se dieron más conflictos; dominaron Tuxpan, Tamapachoco y Mollanoco, que consiguieron mediante alianzas con los acolhuas y los tepexanos. Así, se ampliaron los productos de la región que llegaban a la metrópoli mexica, tanto en el Códice Mendocino como en el Libro de los Tributos, se indica que Tochpan o Tuzapan aportaba, anualmente, 3 mil 200 mantas, 400 mantas listadas y fajas anchas negras, 800 cenzontles, mil 600 enaguas, mil 200 fardos de lienzos de algodón, 40 mil plumas, 40 mil chiles y 20 esclavos. De los 48 pueblos tributarios, sólo cuatro eran huastecos y éstos nunca aceptaron como algo permanente la dominación, de hecho se mantuvieron en estado de guerra durante largos períodos, de la misma manera que las otras culturas existentes en la región y que se encontraban en su etapa de expansión. Por estas y otras causas, las fronteras territoriales de estos grupos fueron inestables hasta que llegó la dominación azteca debido a su mayor desarrollo y poderío militar. Tal era la situación de los pueblos huastecos a la llegada de los conquistadores españoles.
La Conquista y la etapa colonial
En 1518 Juan de Grijalva descubrió la Huasteca. Encontró los ríos Cazones y Tuxpan, llegó al Tanhuiijo, que los españoles llamaron Canoas (hoy Tamesí), en donde tuvieron un enfrentamiento con los nativos. La primera descripción de Tuxpan fue proporcionada por Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en la que narra que “llegaron navegando frente a las sierras de Tuspa […] porque se nombra el pueblo junto a donde aquellas están; e caminando más adelante vimos muchas [poblaciones] y estarían la tierra adentro dos o tres leguas, y estos es ya en la Provincia de Pánuco”.
Hernán Cortés conquistó estas tierras en 1522. Lo acompañaron 120 hombres a caballo, 300 peones, alguna artillería y 40 mil guerreros indios, hecho que el propio Cortés describió en su cuarta carta de relación. El ejército huasteco era de 60 mil guerreros; en este conflicto perecieron 15 mil hombres, tan sólo en la primera batalla, que tuvo lugar en Meztitlán. Allí mismo perdieron la vida 5 mil acolhuas y resultaron heridos 50 españoles. Triunfante, el conquistador se dirigió a Tampamolón, Tancuayalab, Tamuín y Pánuco; se aposentó en Chila, desde donde envió una comitiva de paz, integrada por 10 caciques huastecos prisioneros, así como por doña Marina y Jerónimo de Aguilar, seguramente en calidad de intérpretes. Sus ofrecimientos fueron rechazados. De Chila, Cortés partió con rumbo a Tampico y en el trayecto participó en dos batallas más; atacó Tampico desde tres frentes y derrotó a los huastecos, quienes entonces se le acercaron para ofrecerle la paz ante lo sangriento de las batallas y lo meritorio de sus huestes. Cortés fundó entonces la Villa de Santiesteban del Puerto (hoy Pánuco), nombró alcaldes y regidores y se quedaron a morar en ella 120 españoles, a los cuales se les dieron estos pueblos en calidad de encomiendas. El conquistador emprendió el regreso a México por la ruta de Tuxpan.
En la época colonial, el territorio que hoy ocupa Tuxpan y su región circundante pertenecían a la provincia de Pánuco. La llegada y el asentamiento de los españoles inició una etapa de cambios que trajo consigo el reordenamiento de la Huasteca en todos los órdenes; su presencia fue devastadora porque trastocó la organización social, económica y política de la región. La violencia de conquistadores como Nuño de Guzmán y las arbitrariedades contenidas en el régimen colonial provocaron el persistente despoblamiento por parte de los antiguos habitantes, quienes paulatinamente fueron abandonando sus pueblos para, al norte, habitar y enriquecer los nuevos dueños de la tierra. El abandono de los poblados de la zona costera fue una de las primeras consecuencias de la dominación blanca, reforzada por la violenta represión de los posteriores brotes de resistencia armada.
De 1526 a 1533 Nuño de Guzmán se desempeñó como gobernador de la provincia de Pánuco. Durante su mandato vendió como esclavos a cerca de diez mil indígenas que fueron confinados a las islas del Caribe. Esta y otras tropelías cometidas por Guzmán fueron denunciadas al rey en 1528. Los desmanes eran tantos y tan variados, que hubo un acuerdo del propio Cabildo de la provincia de Pánuco en contra de su gobernador; además, los ediles estaban preocupados por la renuencia que mostraban los indios a continuar las siembras y porque, inclusive, se negaban a engendrar. Un año más tarde, fray Juan de Zumárraga también señaló lo campante de naturales, a cargo de Nuño de Guzmán. En una de sus cartas al rey detalló la cantidad de esclavos arrancados de esas tierras y los navíos en que eran transportados a su fatal destino. Zumárraga aseguraba, además, que los indios más ancianos habían decidido y ordenado el abandono de las poblaciones para refugiarse en las zonas montañosas, al tiempo que recomendaban que ningún hombre tuviera relación con su mujer para “no hacer generación que a los suyos hicieran esclavos y se los [llevaran] fuera de su naturaleza”. Las represalias por parte de Guzmán fueron inmediatas. Persiguió a los vecinos españoles que se habían atrevido a hacer denuncias y expropió sus bienes y propiedades. El resultado final de estos acontecimientos fue la Real Cédula de 1532, en la que se ordenó a la Audiencia de Nueva España que no hubiese más esclavos en esta provincia. Un año después Nuño de Guzmán fue destituido.
Al ser erigido el virreinato de la Nueva España en el año de 1535, la provincia se convirtió en la alcaldía mayor de Pánuco y Tampico, pero los encomenderos peninsulares y criollos, transformados ahora en auténticos y salvajes colonizadores, continuaron provocando despoblamiento y rebeldía armada. Por ejemplo, en la zona de Tuxpan, Tacatecle —un indio gobernador del pueblo de Tomilco— trató de organizar la resistencia de sus gobernados frente a las disposiciones españolas, ante lo cual el virrey, en 1542, prohibió que entrara a los pueblos de Tamiahua y Tamaox, con el propósito de impedir su influencia sobre la población.
Hubo muchos otros motivos de descontento entre los indígenas. Uno de los más significativos fue el relativo a la tributación, que ya para este tiempo debía cubrir a los españoles. El tributo que antes pagaban a aztecas y tlaxcaltecas fue incrementado por los nuevos conquistadores, quienes además los obligaron a modificarlo en cantidad y variedad: cambiaron las proporciones de las mantas de algodón y se eliminaron algunos de los productos que anteriormente estaban obligados a pagar. Asimismo, los caciques indígenas se habían convertido en recaudadores, hecho con el que también se aumentaban las sumas de las que se cobraban intereses.
Un claro ejemplo de despoblamiento indígena, por las causas ya expuestas, lo constituyó Tabuco, el antecedente prehispánico de Tuxpan. Tabuco era un poblado de considerable magnitud, como lo muestran las ruinas arqueológicas y la información plasmada en los códices, en donde además se detalla el monto del tributo rendido a los aztecas.
Fue también la institución de la encomienda, aunada a las otras circunstancias derivadas de la conquista hispana, lo que en conjunto motivó el despoblamiento de Tabuco. En 1550, sólo quedaban en los 15 tributarios mexicanos y huastecos, y formaba parte de Tuxpan, una de las encomiendas de Cristóbal de Tapia.
Los conquistadores fueron premiados con las encomiendas, que consistían en la posesión de cierta cantidad de tierras y de pobladores, con el único compromiso de evangelizarlos. Algunas de esas asignaciones se prorrogaban hasta la tercera o cuarta generación, aunque ya hacia finales del siglo XVIII casi todas las propiedades se habían reincorporado a la hacienda real.
Algunas de las principales concesiones de tierra de lo que actualmente es la región de Tuxpan fueron, aparte de la ya mencionada de Tuxpan, la del conquistador Andrés de Tapia que abarcaba 11 estancias para ganado mayor y comprendía mil 23 familias cuyas casas se hallaban diseminadas en grandes sabanas cruzadas por el río del mismo nombre; tenía de largo 13 leguas y 9 de ancho, y colindaba con Quezalcoaque, Achichintli, Tepatengo, Tomatico, Chila, Huauchinango, Xixotepeque y Metateyuca. Otra del mismo conquistador fue Tuspa o Tomilco. Ese mismo año de 1550, los habitantes de Tuspa se trasladaron al poblado de Tomilco, para integrar la encomienda de Tapia que incluía 11 estancias: Tihuatlán, Tlacosuchitlán, Uila, Achitlán, Mocatla, Xolocingo, Mistontla, Acececa, Coyola y Tomilco. En conjunto albergaban a 222 familias.
La encomienda de Tamiahua distaba del pueblo de Tabuco 12 leguas, y estaba a cargo de Joan de Villagómez. Eran llanuras que llegaban hasta el confín de Pánuco. Tenía abundancia de pesquerías y vivían en ella 30 familias.
En 1542 surgió otra forma de tenencia: la merced de tierra, que, a diferencia de la encomienda, era un título de posesión perpetua. Su destino fue la producción de ganado mayor y su principal requisito era el aprovechamiento pecuario en el término de un año.
En la zona de Tuxpan, muchas fueron las mercedes otorgadas en el transcurso del siglo XVI. Las demarcaciones de Tabuco se asignaron a Rodrigo Gómez, Antonio de Carvajal, Juan Tapia, Vicente Palmero y Agustín de Aguilar, entre otros. Dentro de Tamiahua y sus alrededores, se concedieron mercedes a Jerónimo de Luna, Alfonso Galeote, Pedro de Espinoza, Rodrigo Dávila, Juan Gallego, Diego y Antón Sánchez, Juan de Mesa y Juan de Ugarte. Los dueños de las mercedes podían venderlas, e incluso, fraccionarlas con este propósito, o bien para propiciar el establecimiento de poblados, pero estaban impedidos de cederlas o enajenarlas a la Iglesia.
La localidad de Tabuco contó con pocos habitantes. Se encontraba integrada hasta 1580 por algunos indígenas y españoles dedicados a la pesca. Estos últimos fueron obligados a marcharse en esa fecha por orden del virrey Martín Enríquez de Almanza, quien prohibió el asiento de españoles en el sitio. Esta orden formaba parte del conjunto de reglamentaciones que pretendían la concentración de la población como respuesta al proceso de despoblamiento indígena y para fortalecer el desenvolvimiento de los centros de vecinos blancos. La medida benefició tanto a Tamiahua como al puerto de Pánuco, al que llegaban mercaderías procedentes de Veracruz y Campeche por la vía marítima y de Puebla y México por las vías terrestres. Desde Pánuco se distribuían a toda la región productos como vino y aceite en botijas, especias, calzado, miel, cera, ropa de Castilla, holandas y jeriguetas. Por tierra llegaban harina, jamón, azafrán, jabón, paño ordinario, tafetán de la China, raso, seda, terciopelo, pasas, zapatos, medias de seda, botas, chinelas de mujer, cuchillos y sombreros.
En las postrimerías del siglo XVI, por orden de la Corona, se inició la “reducción”, que consistía en la concentración de los indios en las provincias de Gueytlapa —a la que pertenecía Papantla—; se comisionó a Rodrigo de Zárate y a Juan Bautista Orozco para esta tarea en la provincia de la Huasteca, distrito de Pánuco; pueblos como Tamiahua, Tihuatlán, Tzicoac, Metateyuac, Amatlán, Ozuluama y Tantoyuca, vieron incrementada su población con el traslado de los habitantes de pueblos desaparecidos por esta política.
Por el año de 1597 se congregaron en Tantoyuca los pueblos de Teacastla, Tamapache, Tantima y Tamoton; en Tantoyuca, por poseer un clima más sano que el de la costa, residian las autoridades de laprovincia de Pánuco. Los indígenas eran de origen huasteco y mexicano, quienes tejían objetos de ixtle y palma, sombreros, cestos, morrales y reatas. Contaba con un aljibe vecinal y era asiento de un monasterio de frailes agustinos. Sin embargo, el decaimiento del puerto de Pánuco también acarreó su ruina, y en la primera década del siglo XVII su población había decrecido a sólo 79 familias: siete de españoles, setenta de indios y dos de negros. Algo semejante aconteció con Tempoal, al que se le congregaron los pueblos de Tanjoso, Tansanche, Tametamas, Tamicmicu y Tanyatacomas. En él residían dos familias de españoles y 150 tributarios indígenas.
No obstante, Tamiahua mostraba mayor estabilidad gracias a la actividad comercial. La villa constaba de una sola calle y sus habitantes eran de origen español, huasteco y afromexicano, y se dedicaban en su mayoría a la pesca. Fue la sede del curato del que dependían los pueblos de Tabuco, Temapache y Tlatlacamatlán. La producción de pescado salado de esta zona era concentrada aquí, para su posterior venta en la ciudad de México; era transportada por medio de recuas de mulas, que iban por el camino real y que pasaban por Xicotepec y Huauchinango. Por otro lado, a los puertos de Tabuco y Tanhuiijo llegaban ocasionalmente navíos con negros y en forma regular barcas de Campeche y Veracruz, que traían sal, miel, vinos, aceite, frutas secas y otras mercancías que se transportaban en canoas, para su venta en Tamiahua. Este puerto, junto con los de Pánuco y Tampico, constituyó durante más de dos siglos el eje del tránsito comercial de la Huasteca. De Tampico salía otro camino real a México, que pasaba por Pueblo Viejo, Pánuco, Villa de Valles, Huayacocotla, Tulancingo, Otumba, Ecatepec y San Cristóbal, pero eran inseguros por las incursiones de los indios chichimecas, con los cuales, debido principalmente a que no reconocían un jefe en particular, era difícil pactar.
Desde finales de la primera década del siglo XVII abundaban los barcos holandeses y franceses al acecho de buques españoles y que, al menor descuido, desembarcaban en puertos poco resguardados, como el de Tuxpan, entonces llamado Tabuco. A los desembarcadores huastecos llegaba el flujo de contrabandistas que orilló a la Corona a crear, en 1639, la Armada de Barlovento, con el propósito de “limpiar aquellos mares de corsarios”. Esta escuadra resguardaba las costas de Nueva España hasta las islas del Caribe, inclusive.
El proceso de concentración de la tierra en manos de españoles se vio incrementado en el primer tercio del siglo XVIII con las “composiciones”, oportunidad que se tenía para legalizar ante la Corona las posesiones territoriales mediante un pago al rey, lo que dio lugar al acaparamiento voraz de la tierra que afectó también los fundos legales, como los ejidos, y condujo a los indígenas a convertirse en renteros de sus propios dominios. De nueva cuenta los naturales prefirieron optar por el despoblamiento y la huida a los montes.
Los siglos XVII y XVIII representaron para la Huasteca una notable disminución de la población indígena, provocada por su captura para ser vendidos como esclavos en las islas del Caribe y por las condiciones de explotación a que fueron sujetos por la dominación hispana; las diversas actividades productivas, entre las que destacaban la pesca y la siembra de caña de azúcar, fueron realizadas entonces por esclavos negros. En este periodo se introdujo el cultivo del tabaco en la región de Huejutla, Tamiahua y Papantla, y se creó el estanco de las sales en Pánuco. Los puertos conocieron gran actividad comercial, en buena parte gracias al contrabando, entre ellos Tuxpan, que era lugar ideal para el arribo de las embarcaciones francesas, inglesas y holandesas, debido a lo solitario de sus parajes y a la lejanía de la guardia de Tamiahua.
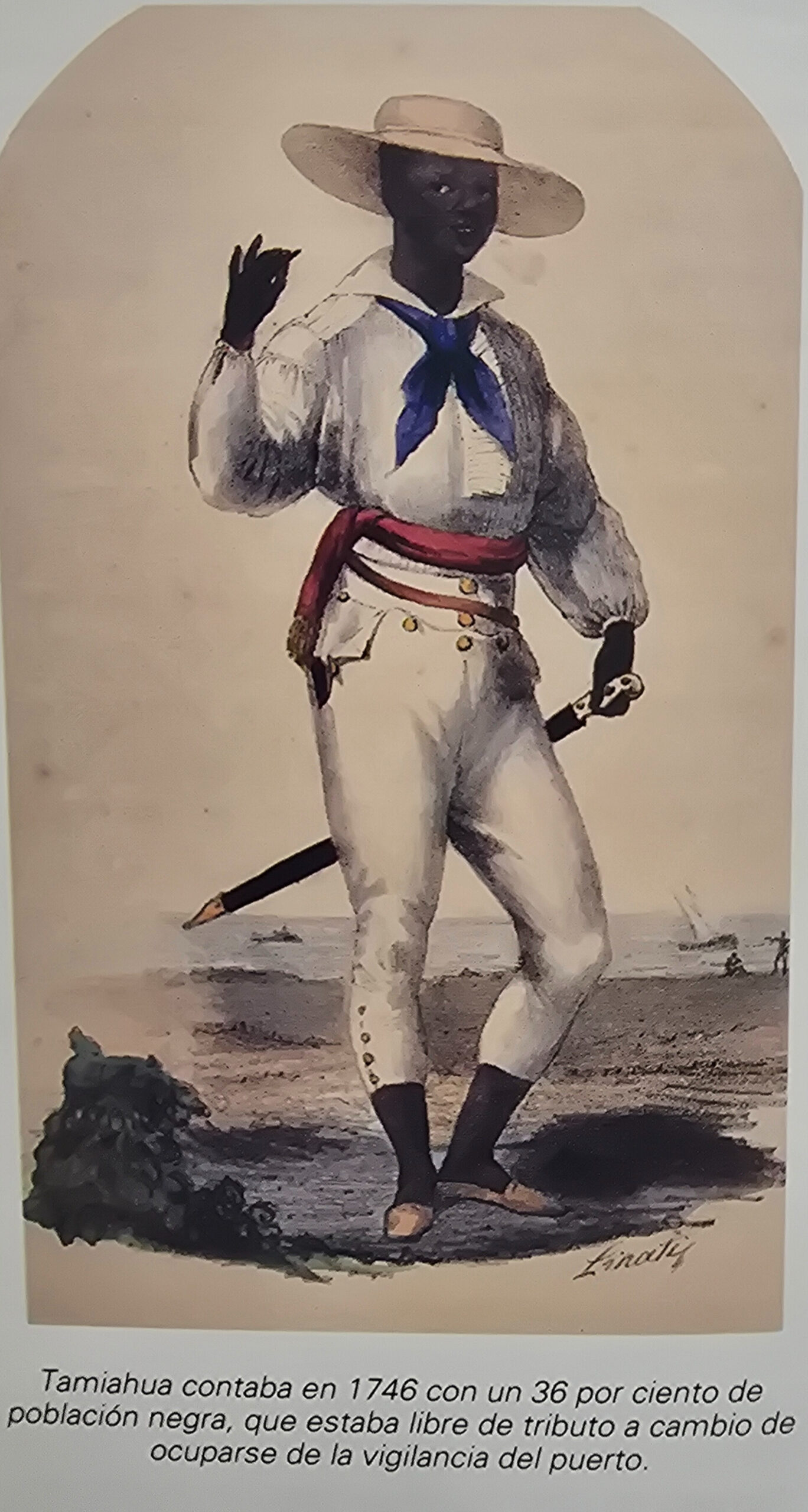
Para finales del siglo XVIII, Tabuco tenía solamente 122 familias de indios, que vivían del comercio del chile, cera, azúcar, pita y ganado vacuno, a diferencia de Tamiahua, que contaba con 40 familias de españoles, 400 de mulatos y negros libres de tributo (porque se ocupaban de salvaguardar el puerto y la costa), tenía también 460 familias de huastecos y mexicanos, y el poblado contaba ya con seis barrios. Pero si la dimensión de Tamiahua hacía que resaltara la pequeñez de Tabuco, ésta se habría de tornar más evidente si comparamos Tabuco con Papantla, que en ese entonces ya era una villa floreciente de gran vecindario, comercio y producción agrícola, abastecedora de Veracruz, Puebla y México.
Con la creación del sistema de intendencias, que sustituyó al de provincias, planteado por las reformas borbónicas que entraron en vigor a partir de 1767, se pretendió ordenar las condiciones internas de las colonias españolas, centralizando las actividades político-administrativas y económicas en beneficio de la metrópoli. De esta manera el puerto de Tuxpan-Tabuco cayó dentro de la jurisdicción de Huauchinango, perteneciente a la intendencia de Puebla. Tiempo después, por el año de 1804, se crearon las receptorías marítimas de Tuxpan, Tamiahua y Tihuatlán. La formación de la receptoría tuxpeña significó la integración formal de este pequeño poblado a la red portuaria lo cual generó el lento pero sostenido crecimiento del grupo de comerciantes, alrededor del que se giraba la actividad del puerto, dando un gran impulso económico a la región.

Los límites de la Huasteca se extienden al norte hasta el río Soto la Marina, al sur la zona colinda con el río Cazones y la Sierra Madre Oriental; al este se limita por el Golfo de México y al Oeste por la Sierra Madre Oriental. Los ríos principales que la cruzan son: Pánuco, Meztitlán, Tempoal, Tuxpan y Cazones.

El complemento de la red de transporte nacional fundamentalmente marítimo y fluvial fue la arrería, las tres rutas comerciales de herradura de mayor importancia unían a la región con Papantla al sur, al norte con Zouluama y Tampico, y al oeste con la ciudad de Hidalgo, Puebla, y la cpaital del país.
El primer siglo de vida política independiente

Pié de foto: Todos los productos de la Selva eran embarcadas en Tuxpan y se enviaban en embarcación de cabotaje al puerto de Veracruz para su exportación
La vida política del puerto de Tuxpan a todo lo largo del siglo pasado, fue tan intensa como violenta. Muchos fueron los que trataron de apoderarse de él, tanto por su estratégica posición dentro de la red de comunicaciones de la región, como por ser un centro urbano de relevancia en la zona norte del Golfo de México.
Durante el periodo independentista, Tuxpan suplió al puerto de Veracruz en el envío de insumos para la minería a los estados de San Luis Potosí, Querétaro, México, Coahuila y Durango, y a través suyo se mantuvo la tradicional comunicación ultramarina con el altiplano. Desempeñó este papel en varias ocasiones a lo largo de la centuria decimonónica, cuando las circunstancias políticas y la fuerza de los intereses oligárquicos, estrechamente vinculados a la economía regional, intentaron transformarlo en un puerto de altura, y a la región circundante en un estado político, independiente del centro de la entidad veracruzana.
Durante el periodo de 1813 a 1814 gozó de la bonanza mercantil, derivada del tráfico naviero, misma que llegó a su fin con la normalización de las actividades del puerto de Veracruz, cuando las autoridades novohispanas lograron controlar de nueva cuenta el camino Veracruz-Puebla-México y reducir a su mínima expresión los esfuerzos de las guerrillas insurgentes, situación que permitió a los comerciantes porteños retomar el monopolio del comercio internacional.
La primera expedición militar realista a la Huasteca fue enviada en 1811 y estuvo encabezada por el coronel Joaquín Arredondo, quien intentó batir a los alzados del área de Tampico. En 1813, los insurgentes lograron dominar gran parte de las zonas costeras; ocuparon Tuxpan y durante algún tiempo introdujeron por sus riberas armas que la lucha requería, por lo que el gobierno virreinal debió montar una operación que le permitiera recuperar el control de esta región.
En 1814, los insurgentes fueron desalojados del puerto, en donde, para esas fechas, se encontraba instalado ya un destacamento realista, perteneciente a la división de Barlovento, al mando del teniente de fragata Bartolomé Argüelles, cuyo objetivo era la recuperación de Tihuatlán, en poder de Pedro Vega y Simón de la Cruz. La campaña militar de Argüelles, al igual que la de Arredondo, de 1813, no alcanzó el triunfo esperado.
El gobierno hispano fue acosado tanto por las actividades de insurgencia como por el movimiento contrabandista desde los puertos de Barlovento. En 1815, se les ordenó la toma de Nautla a los destacamentos de Tuxpan, Tihuatlán y Temapache; la acción resultó exitosa.
A Carlos Llorente, jefe de la Segunda División del Norte, alzados en Tuxpan—se le unieron los alzados de Piedra de Misantla, lo cual consiguió sólo momentáneamente. En el segundo semestre de 1816 resultó notoria la supremacía de las fuerzas realistas y se desató una campaña de exterminio de rebeldes en la Huasteca, quienes quedaron cercados en 1819 en la sierra de Coyusquihui. A finales de ese año pereció el jefe insurgente Serafín Olarte; su hijo, Mariano Olarte, quedó al frente, pero no por mucho: en diciembre del año siguiente se acogió al indulto.
Para 1820 la guerra había provocado el decaimiento de la agricultura, la industria y el comercio; y la balanza se inclinaba del lado realista. Sin embargo, los cambios políticos sufridos en España trajeron consigo el juramento de la Constitución de Cádiz y, poco tiempo después, la autonomía de la Colonia.
Tanto por las conmociones políticas señaladas, como por la lucha de facciones que siguió a la independencia, Tuxpan se convirtió en una plaza fundamental de cuanto ejército o banda armada transitara por la región, debido precisamente a su bien ponderada ubicación geográfica.
Aunque escaso, en esos años no dejó de haber movimiento marítimo. El tráfico se realizaba con los puertos de Tampico, Nautla, Alvarado, Veracruz y Campeche. En 1826 Tuxpan fue habilitado para el comercio exterior, en calidad de receptoría. Con esta función prevaleció hasta noviembre de 1835, cuando, por medio de otro decreto, fue cerrada. Este mismo año, algunos jefes cantonales del norte se hallaban sublevados contra el nuevo alcalde, entre ellos, Manuel Núñez, de extracción criolla, jefe político de Pueblo Viejo, que estaba en contra de la Constitución Centralista, proclamada en octubre. Su movimiento se extendió e intentó convencer al ayuntamiento tuxpeño para que lo apoyara, pero sin conseguirlo. Esta fase sangrienta terminó con la muerte de Olarte, ocurrida en 1838.
Con motivo de la Guerra de los Pasteles y los contratiempos de tipo naval que enfrentó Veracruz en su supresión por parte de los corsarios, Tuxpan fue abierto de nuevo para el comercio de altura. El teniente coronel José Mariano Hernández, comandante militar, reconoció el sistema federal el 31 de diciembre de 1838, con lo que quedó nulificado el decreto de apertura al comercio mayor.
Un año después de la intervención francesa de 1838, confluyeron tres movimientos político-militares que mutuamente intentaron utilizarse para la consecución de sus particulares fines. La intervención francesa, la lucha entre centralistas y federalistas y el movimiento autonomista regional. Los centralistas de la zona, bajo el mando de Martín Perfecto Coss, intentaron recuperar la hegemonía militar de los puertos del norte del Golfo de México, que estaban en poder de los federalistas; en su campaña llegaron a la negociación con el almirante francés Baudin, para que desistiera de la intención del bloqueo. Los tuxpeños, atentos a esta coyuntura, se afiliaron a la causa centralista con la condición de pedir a cambio el apoyo para la formación de un estado huasteco. La derrota centralista postergó la demanda de autonomía.

Pié de foto: En 1847 la expedición naval de Estados Unidos remontó el Río Tuxpan, el puerto fue la última plaza mexicana en la zona del golfo que fue tomada por los norteamericanos
El 4 de noviembre de 1845 los estados fueron divididos en distritos, con lo que Tuxpan y Chicontepec quedaron incluidos en el departamento de Puebla. El ayuntamiento de Tuxpan solicitó al Congreso Nacional la anexión de la zona al estado de Veracruz, del que antes había formado parte. La solicitud no prosperó en lo inmediato, pues el país era asediado por potencias extranjeras.
A finales de mayo de 1846, la escuadra norteamericana declaró el bloqueo al puerto de Veracruz. El gobierno mexicano se vio obligado a declarar habilitados para el comercio de altura a los puertos de Coatzacoalcos, Alvarado, Tecolutla y Tuxpan. Las hostilidades continuaron, en Puerto Lobos (Isla de Lobos) fondearon algunas naves enemigas en febrero de 1847. Desde allí prepararon el ataque a Tuxpan, que efectuaron el 13 de abril. La guarnición del puerto defendida por 600 hombres al mando del general Perfecto Coss resultó insuficiente para sofocar al numeroso contingente invasor. El general Coss no recibió los refuerzos prometidos por las autoridades estatales y federales por lo cual tuvo que rendirse.
A la inestabilidad política de estos años contribuyó, sin duda, el interés de los grupos locales porque la región adquiriera una mayor autonomía política, más de la que ya disfrutaba por el hecho de pertenecer, en ese entonces, al distante departamento de puebla. Como consecuencia, los propietarios regionales se involucraron en movimientos políticos que si bien habían nacido en otras latitudes, eran suceptibles de ser aprovechados para sus intereses de clase. Así, en 1852, fue solicitada de nueva cuenta la segregación del departamento de puebla; con este motivo se sublevó la guarnición del puerto, ofreciendo apoyo al Plan de Hospicio, lanzado en Guadalajara por un fuerte grupo de canónigos, integrantes de la clase media y algunos propietarios de filiación conservadora que pretendían el retorno de Antonio López de Santa Anna al país y al poder, comprendiendo que ésta podría ser la coyuntura ideal para su anexión a Veracruz. Los argumentos para solicitar la separación de la jurisdicción poblana giraron principalmente en torno a la apertura de la población porteña al comercio de altura.
Dicha petición fue rechazada, como en las anteriores ocasiones, debido a que la Legislatura de Puebla estaba más inclinada a favorecer a los grupos mercantiles vinculados con el monopolio de la ruta comercial Veracruz-Puebla-México.
La capitalización de esta coyuntura propició su anexión a Veracruz, que fue concedida el 1º de diciembre de 1853 por Antonio López de Santa Anna, a la sazón presidente de la República. Con esto, Tuxpan quedó desligado de la jurisdicción poblana, hecho que fue considerado venturoso por el cabildo de Tuxpan, que se integraba a la entidad veracruzana.
A finales de 1853 el distrito quedó formado por el propio partido de Tuxpan y por el del Chicontepec, ubicado tierra adentro sobre la sierra norte. Anastasio Llorente continuó siendo prefecto, lo cual ilustra su poder y las relaciones que socialmente se hallaban establecidas, así como lo poco que los cambios externos influyeron en la fuerza de los intereses de los grupos oligárquicos.
En 1855, ya ligado políticamente a Veracruz, el ayuntamiento de Tuxpan secundó el Plan de Ayutla y se sumó a la proclamación del llamado Estado Político de Iturbide, que retomaba la antigua demanda de creación de un estado huasteco. El proyecto fue impulsado por un consistente grupo de propietarios de antigua trayectoria social y política en la región, entre los que destacaban Manuel Soto, Juan Llorente, Tirso y Manuel Jáuregui, Ramón Núñez y Luis Andrade. El territorio de este nuevo estado comprendía los distritos de Tuxpan, Ozuluama, Huejutla, Tantoyuca y el sur de Tamaulipas, cuyos oligárquicos locales se sentían cohesionados por intereses afines, lo cual implicaba el control político y económico de sus respectivas regiones, al margen casi siempre de los lineamientos marcados por los grupos oligárquicos que controlaban los gobiernos estatales de Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas.
El 15 de enero de 1855 se pretendió llevar a cabo una reunión en Ozuluama, con el propósito de proclamar la creación del estado de Iturbide y la elección de su gobernador, pero este intento no prosperó. La proclamación del nuevo estado pretendía garantizar el auge mercantil de la región, así como propiciar la comunicación directa con el altiplano utilizando la ruta de San Luis Potosí y Tula. Ciertamente, la anexión del distrito de Tuxpan a Veracruz había restado consenso al viejo proyecto autonomista, además de que los gobiernos de los estados afectados —Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo— no permitieron que se desarrollara el movimiento en sus respectivos territorios. Finalmente, para mediados de junio de 1855, las fuerzas autonomistas de Tuxpan se rindieron y entonces pospusieron, una vez más, su propuesta de integrarse como la entidad huasteca.
Durante la Guerra de Reforma las poblaciones de la Huasteca veracruzana se hallaban íntimamente vinculadas entre sí por circunstancias económicas y culturales. Sus actividades giraban en torno a los puertos de Tampico y Tuxpan. Existía, asimismo, una relativa incomunicación con la zona central del estado, lo que provocó que fuesen mayores las repercusiones de los acontecimientos locales, por encima de aquellos que sucedían en el resto de la tierra veracruzana.
Sin embargo, los grupos de la región se dejaron sentir en las actividades económicas, que paulatinamente fueron sufriendo deterioro debido a los embargos, las exacciones y la imposición de préstamos forzosos. En diversas ocasiones, los grupos propietarios intentaron aprovechar los movimientos de descontento social de los campesinos indígenas, a fin de ver favorecidos sus intereses personales y de grupo.
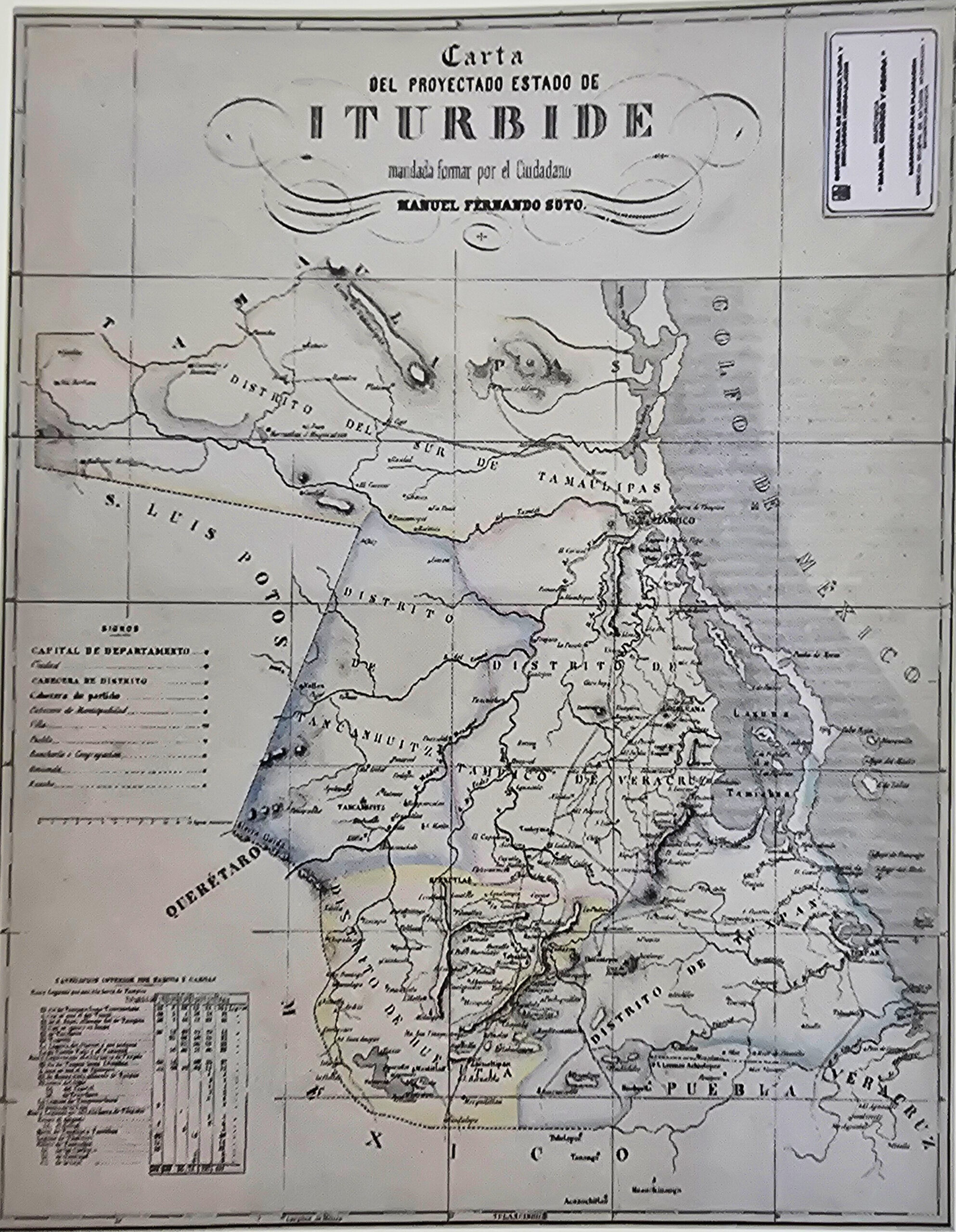
Pié de foto: Los habitantes de la región huasteca en repetidas ocasiones trataron de constituirse como una entidad política, uno de los intentos más acabados fue la proclamación del estado de Iturbide en 1855 que comprendería cinco distritos huastecos.
La intervención francesa, a partir de 1862, polarizó las diferencias en la Huasteca. Las sociedades regionales de los cantones de Ozuluama, Tantoyuca y Chicontepec aportaron elementos para la formación del Batallón Huasteco, que participó en la defensa de la región y luchó contra las fuerzas intervencionistas. Mientras que, por el contrario, la oligarquía tuxpeña se colocó del lado de los conservadores y del invasor. En agosto de ese año, el coronel francés Hennique se adueñó de Tampico con la colaboración de las fuerzas imperialistas nacionales, capitaneadas por el tuxpeño Manuel Llorente. Este militar fue nombrado subdelegado político del Imperio en Tuxpan y se mantuvo como tal hasta la recuperación del puerto, a cargo de las fuerzas liberales, ocurrida el 16 de septiembre de 1866.
Ya en la etapa de la República Restaurada, a partir de 1867, el gobierno estatal siguió preocupándose porque seguía persistiendo la idea segregacionista en la Huasteca. Los que insistían eran, como siempre, los grupos influyentes que ostentaban el poder en la zona. Dicho sea de paso, estos grupos volvían a la carga, a pesar de los reveses sufridos. En consecuencia, el gobernador Francisco Hernández y Hernández, con el apoyo del gobierno federal, pretendió poner en práctica una política que le permitiera un mayor entendimiento con las oligarquías huastecas y un mayor control político-económico en la zona. Recorrió, en 1869, los cantones norteños, prometiendo en cada lugar la realización de mejoras materiales y una mayor seguridad para la población y sus actividades. A pesar de todas estas promesas, la gestión de Hernández y Hernández se vio muy limitada, debido a que su mandato gubernamental fue bastante agitado, tanto por la oposición de la Legislatura como por la inestabilidad política general, además de lo raquítico de los recursos, lo que no le permitió siquiera cumplir sino parcialmente sus ofrecimientos. De manera especial, fue poco lo que se pudo realizar en torno al rubro de la seguridad pública. De hecho, las propiedades y las personas quedaban a merced de los facinerosos y malhechores, obligando a los vecinos a crear sus propias fuerzas de seguridad, las que tomarían partido por uno u otro bando político en el momento en que se sucedían las asonadas.
La inestabilidad, endémica a lo largo del territorio nacional, era alimentada en esta zona por la consolidación en el poder de facciones que representaban los intereses particulares de los grupos poderosos. Las jefaturas cantonales se desenvolvían con relativa autonomía del poder con sede en la zona central del estado. Dado que su elección era en consecuencia del apoyo local, su gestión estaba encaminada a responder a las necesidades de las oligarquías norteñas. Una estrategia para neutralizar la fuerza de los jefes políticos, por parte del gobernador Francisco Hernández y Hernández, fue proponer a la Legislatura local la ampliación de los poderes municipales. En este mismo sentido, su sucesor, Francisco Landero y Coss modificó, en 1872, el artículo correspondiente de la Constitución de Veracruz, para que quedara establecido que los jefes cantonales serían representantes del ejecutivo, independientes entre sí y sujetos directamente al gobernador. Estas medidas no habrían de remediar la arraigada costumbre entre los políticos locales, de conducirse de una manera harto independiente.
Los cantones de Chicontepec, Tantoyuca y Tuxpan estaban presididos por jefes políticos de filiación hernandista, mientras a su vez del régimen lerdista al que pertenecía el gobernador Landero y Coss, quien, a pesar de contar con las facultades para ordenar su destitución, estaba temeroso de que se desatara de nueva cuenta una guerra civil, y sólo se decidió a hacerlo en 1873, cuando nombró como jefe político de Tantoyuca a Francisco M. Ostos, en sustitución de Rafael Meléndez; otra vez, sobrevinieron las asonadas y actos violentos, entre otros, el saqueo a la casa de Barragán en Chicontepec y Manuel Llorente el de Gorrochotegui en Tuxpan. En el mes de marzo fue asesinado el comerciante y juez de paz, licenciado Luciano Jáuregui, durante el ataque armado a Ozuluama, encabezado entre otros por Ignacio Betancourt, Angel Lira y Ramón del Angel. El gobierno estatal, con apoyo del gobierno federal, sofocó el alzamiento. Al frente de estas operaciones quedó Julián Herrera, comandante de las fuerzas de seguridad pública en los cantones de Chicontepec, Ozuluama, Tantoyuca y Tuxpan.
El fracaso de este movimiento subversivo, con todo, no contuvo las pasiones en 1873 ni en los años subsecuentes; provocó, además, una honda división entre el Partido Radical o hernandista y el Partido Lerdista o de Landero. El régimen lerdista llegaba a su fin al ser declarado el sitio en Veracruz, en marzo de 1876, con motivo de la rebelión de Tuxtepec. En las localidades del norte del estado la guerra llegó a tener un carácter de crueldad inusitada, como lo prueba el incendio de Temapache, perpetrado por las fuerzas lerdistas, capitanedas por Julián Herrera y Manuel Llorente. La zona de la Huasteca veracruzana fue la última en reconocer el plan triunfante de Tuxtepec, pues hasta el 20 de diciembre se rindieron los jefes que lo combatían.
Como consecuencia de la agitación en que se mantuvieron las poblaciones del norte durante varios años, el gobierno estatal de Luis Mier y Terán comisionó a Nicolás Tuñón Cañedo, en el año de 1877, para que llevara al cabo una reorganización administrativa. Fue nombrado como jefe político de Tuxpan, sólo después de recorrer los cantones de Tantoyuca, Ozuluama, Misantla y Chicontepec.
La paz no había podido sentar sus reales en la Huasteca. En 1878 los lerdistas ganaron las elecciones municipales de Tuxpan, pero la Legislatura estatal las nulificó, situación que volvió a repetirse dos años más tarde, con lo cual, paulatinamente los opositores al régimen vieron limitadas sus posibilidades de acceso al poder. En 1885 se volvió a suscitar un hecho violento que el gobierno reprimió inmediatamente. Anastasio Sánchez encabezó un movimiento armado de protesta por el impuesto personal, así llamado entonces el ahora conocido como impuesto al producto del trabajo. Los alzados tomaron los fondos de la aduana y asesinaron al jefe cantonal, Franco Marín. El movimiento fue sofocado y se encarceló a su dirigente. Se nombró a Manuel Maraboto en sustitución del señor Marín, con quien por fin vendrían unos años de paz.
Contra lo que pudiera suponerse, estas pugnas no lograron trastocar del todo la vida económica del puerto. Su vida comercial se mantuvo activa e incluso llegó a verse fortalecida por las controversias que siempre acompañan a los momentos críticos, como los que vivió el comercio ultramarino del puerto de Veracruz, pues Tuxpan se convertía en vía alternativa. Con este auge, el grueso de la población alcanzaría significativos progresos en muchos y muy diversos aspectos.
El Desarrollo Urbano de Tuxpan
Para estos años el poblado era apenas un pequeño asentamiento en la margen derecha del río, de formas caprichosas, salpicado de cerros, con construcciones de barro y techos de zacate. Los edificios públicos, tales como el del ayuntamiento, la escuela y la iglesia, estaban levantados en forma continua, tenían techos de teja, paredes de barro y un modesto pórtico al frente que daba a la plaza principal, la cual carecía de nivelación y de empedrado. La población sólo contaba con dos calles angostas de traza irregular y multitud de callejones. Las casas se encontraban aisladas, sobre todo las construidas en las faldas de los cerros.
Para mediados del siglo XIX sumaban más de 650 las casas, en las que habitaban dos mil 500 personas. Las principales actividades económicas giraban en torno al cultivo de la tierra; otro grupo importante eran los marineros y un tercero lo conformaban mercaderes o comerciantes, de los cuales una veintena eran europeos, españoles en su mayoría, según afirma Fagés. El resto de los habitantes se agrupaba en pequeñas rancherías, la más cercana a Tuxpan era Cabellos Blancos (en la actualidad Santiago de la Peña), ubicada en la margen izquierda del río, frente a la villa, habitada por 142 personas en 45 casas. Otras poblaciones fueron El Ojite, Juana Moza, Juan Lucas, La Laja, La Barra, El Zapotal, El Higueral, El Palmar y Cazones, cuya población oscilaba entre los 100 y los 200 habitantes, con unas 30 o 40 viviendas. Casi todos los pobladores de estas rancherías se dedicaban al cultivo del maíz, de frutas y al corte de maderas, que eran trasladadas por las vías fluviales hacia el mercado exterior.
La pequeña villa de Tuxpan era cabecera de departamento y de partido, a cargo de un prefecto y un subprefecto nombrados por el gobernador; en cada cabecera municipal existía un ayuntamiento; en cada pueblo un alcalde y en las rancherías un juez de paz. Esta administración civil operaba desde 1826, cuando se emitió la ley que creó el departamento de Tuxpan, del partido del mismo nombre. En 1850, además de las autoridades políticas, había en la población una comandancia principal, una capitanía de puerto, una oficina de recaudación de rentas, una receptoría marítima —que dependía de la aduana de Tampico—, una parroquia y una administración de correos, que hacía posible la comunicación epistolar con las ciudades de México, Puebla, Veracruz y Huauchinango. Asimismo, estaban asentados en la villa los viceconsulados de España, Francia y Prusia.
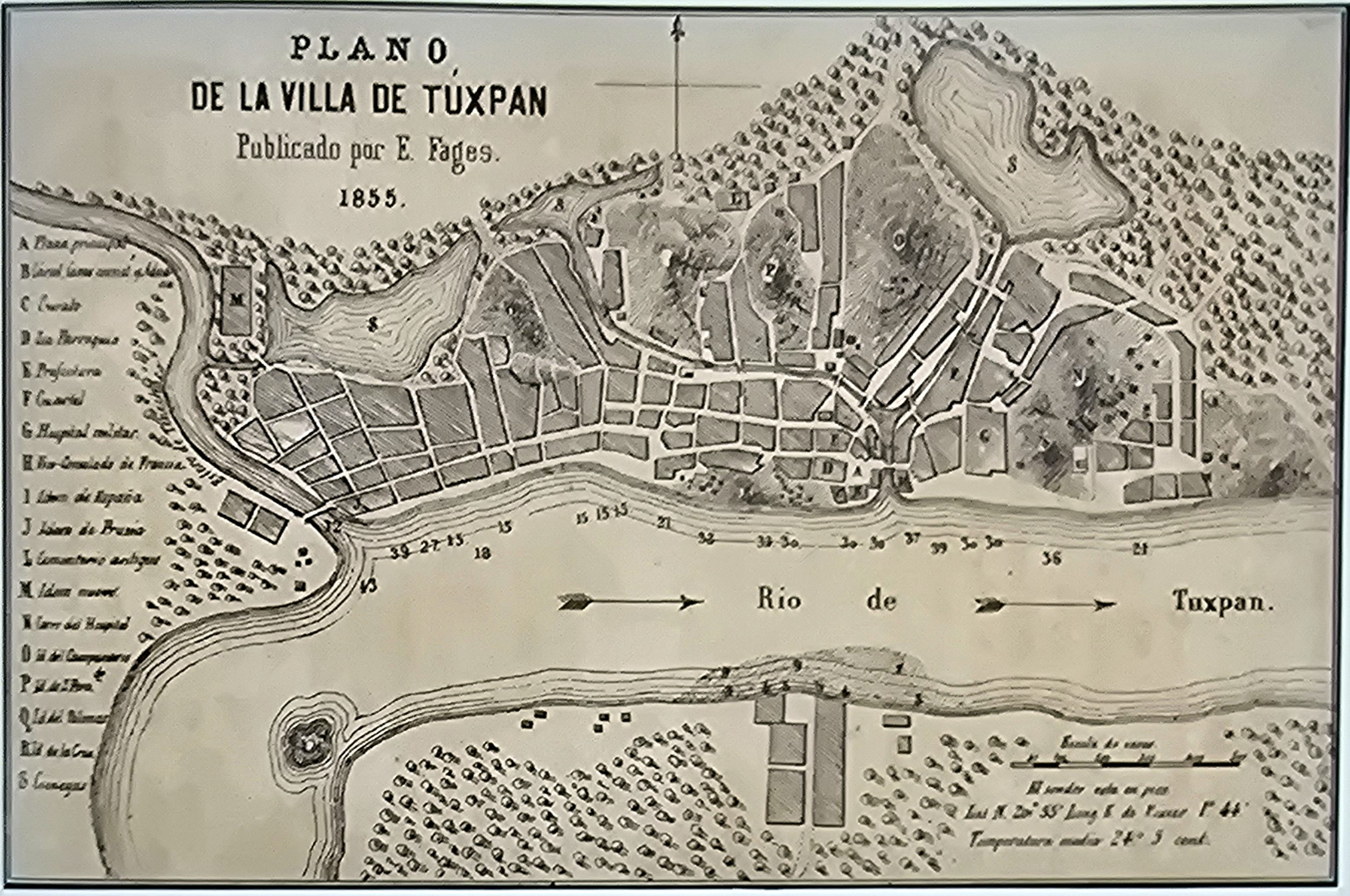
Pié de foto: Para la primera mitad del siglo XIX, Tuxpan se había convertido en el centro urbano y político de la región
Si bien era incipiente la estructura de los servicios arriba anotados, éstos resultaban satisfactorios y ejercían atracción sobre los poblados circunvecinos. A partir de 1869 el pueblo contó ya con alumbrado de farolas y además se comunicaba con Tampico y Jalacingo por medio de un telégrafo de propiedad estatal, cuya instalación se llevó a cabo bajo la vigilancia del licenciado Luciano Jáuregui, miembro de una prominente familia huasteca, quien promovió la adquisición de acciones entre los vecinos y durante algún tiempo se preocupó de que su funcionamiento no fuese interrumpido.
Los sábados por la noche, el ambiente del puerto era de fiesta. Decenas de canoas de milperos ribereños se acercaban por el río con sus velas encendidas, cargando frutas, maíz y pescado para intercambiarlos en el tianguis que los domingos tenía lugar en la plaza. Allí, en improvisados puestos, ofrecían la frescura de sus productos; después de sus ventas, los ribereños acudían a las tiendas de artículos nacionales y europeos para surtir su despensa, o bien a las mesas colocadas en las esquinas, en donde se despachaban generosos vasos de aguardiente.
A mediados del siglo XIX se ubicaron en el puerto de Tuxpan tres tiendas de las llamadas mestizas, 10 de menudeo y 21 de las conocidas como de cuartos. Además, existieron ocho fábricas de aguardiente para el consumo tanto interno como externo. Asimismo, se concentraba la matanza de animales en dos rastros; sus productos eran vendidos a la población local y a los rancheros de los lugares aledaños que en ella se abastecían de carne; esta costumbre se practicaba un día de la semana, cuando estos acudían a su vez a vender granos y demás productos.
Con el correr de los años, los esfuerzos de los vecinos por mejorar el aspecto de la villa dejaron su huella. En 1870 levantaron una galera al frente a la casa municipal, a la que le dieron diversos usos; concluyeron la circunvalación de la pared de la iglesia parroquial, iniciada desde 1819, con materiales más durables; se construyó un nuevo rastro y se remozaron las instalaciones de la cárcel y del ayuntamiento. Con la idea de mejorar sus calles, constantemente maltratadas por el paso de arrieros y vecinos, aunque fundamentalmente debido a las lluvias de estación, se apoyaron en el trabajo forzado que era exigido a los presos, con lo que se efectuó el empedrado de varias calles y la construcción de la plaza Regeneración, ubicada en donde actualmente se encuentra el Parque Reforma.
Hacia 1881 Tuxpan adquiere finalmente el título de ciudad, en un momento en que su estructura urbana se había fortalecido y su vocación de centro comercial regional acababa por definirse, convirtiéndose en un polo de atracción para la migración nacional y extranjera. Esta última no sólo fue ibérica, sino también estuvo compuesta por ingleses, estadounidenses, franceses, austriacos, italianos y chinos. Por estos años se crearon aquí los consulados de Francia y Estados Unidos.
Según el censo de 1885, el mayor número de habitantes se declaró mestizo; otro grupo importante fue el indígena, que representaba el 33 por ciento del total de la población; los extranjeros eran, con todo, una minoría. En los años setenta del siglo pasado la inmigración española fue la predominante. El mayor índice de crecimiento lo registró el puerto de Tuxpan, al duplicar su población; en cambio, en las rancherías de la municipalidad hubo incrementos menores y en algunos casos inclusive las tasas de crecimiento fueron negativas. Resulta significativo el caso de Juana Moza, que por su cercanía geográfica con la cabecera, aportó en buena medida la mano de obra que el movimiento comercial y de servicios iba exigiendo.
En la última década del siglo XIX, el número de establecimientos comerciales, mercantiles e industriales del cantón había aumentado a 236, y proporcionaban una amplia gama de servicios. Las industrias, de dimensión reducida en su mayor parte, se dedicaban a la fabricación de aguardiente, ladrillos y tejas del tipo marsellesa; la producción y procesamiento del caña para la construcción permitió tener los principales elementos para la edificación, hecho que nos revela que para esta fecha la comunidad se hacía más estable y echaba raíces duraderas. Había además talleres que aserraban piedra y madera con maquinaria, una cobrería, una fábrica de jabón y otra de cerillos; una peletería, una talabartería y un taller de herrería y de hojalatería. A estas manufacturas y talleres se le sumaban varias carpinterías ubicadas en la ribera, en donde se elaboraban embarcaciones para el servicio marítimo regional, y otras cuya explotación se destinaba a la elaboración de muebles. A medida que se fue desarrollando el oficio de la carpintería, fue posible sustituir la importación de roperos y tocadores europeos. Se incrementaron también las panaderías, que abastecían a la localidad y a las poblaciones ribereñas; se contaba ya con tres sastrerías, que se dedicaban a la realización y venta de ropa y había también algunas peluquerías.
En el ramo de alimentos existían fondas, cafés, cantinas, tiendas de abarrotes y 132 tendajones. La variedad del giro comercial en los establecimientos se hizo más extensa: había expendios de efectos de calderías, almacenes de lencería, sederías y boneterías, tiendas de ropa, mercerías y una ferretería, que proporcionaba herramientas simples a las diferentes actividades productivas. Tal vez en este momento los países desarrollados aportaron al mercado local un número de innovaciones tecnológicas, que lo extendió el resto de la centuria pasada.
Al finalizar el siglo, las agencias de comisiones habían aumentado a seis; a éstas se agregaban una de seguros y dos de transporte. Una de estas últimas, ofrecía sus servicios entre el centro de la ciudad y el estero de Tenecacho, por medio de un tren de mulitas que había sido establecido en 1882 por Pedro Basañez; pronto el desarrollo del transporte privado hizo necesaria la apertura del primer estacionamiento público por carreteras.
Tanto en Tuxpan, como en Santiago de la Peña y Tamiahua, se multiplicó el número de casas de mampostería, lo que dio cuenta del mejoramiento de los niveles de vida de la población urbana.
Una característica singular de los inmensos techos naranja de las casas céntricas de Tuxpan, fue que, precisamente, muchas de sus pesadas y resistentes tejas, fabricadas en Marsella y en Burdeos, habían cruzado el Atlántico sirviendo como lastre de las naves. Estas tejas ultramarinas sólo venían más tarde a mostrar la competencia de las tejas fabricadas en este lugar por el señor Robert N. Greer.
Simultáneamente, y por el crecimiento natural de la población, aumentó de manera notoria el grupo de artesanos, principalmente de carpinteros, zapateros, herreros, tejeros, talabarteros, sastres, curtidores, jaboneros, impresores y relojeros. Otros sujetos sociales, relevantes por su número e importancia socioeconómica, fueron los marinos, pescadores, cargadores, dependientes, empleados comerciales, jornaleros y labradores. La ciudad contaba con cuatro médicos, un dentista y cuatro telegrafistas.
En correspondencia con el incremento de la población municipal, aumentó en proporción el número de habitantes del cantón, que alcanzó 33 mil 880 individuos, según el censo de 1885, lo que duplicaba la población, de acuerdo con las estadísticas de 1850. Este aumento es más trascendente si se compara con el resto de los cantones de la Huasteca veracruzana, ya que las ocupaciones predominantes fueron las derivadas de las actividades agrícolas y ganaderas que, por sus características, no tuvieron el empuje diversificado que requería el tipo de actividades comerciales propiciadas por el movimiento portuario, vértice de una amplia red fluvial del norte veracruzano.
Durante los años del Porfiriato, Tuxpan también experimentó un relativo crecimiento en la educación, especialmente con la llegada del general Juan de la Luz Enríquez a la gubernatura del estado. La educación primaria y elemental recibió un gran impulso. Por cierto que, dentro de la reestructuración educativa emprendida entonces, tuvo que clausurarse el Colegio Preparatorio de Tantoyuca, dado su escaso rendimiento: en 11 años de funcionamiento no egresó ningún alumno con estudios completos. El Colegio fue reemplazado por escuelas primarias para varones, que se instalaron en las cabeceras de los cantones del norte de la entidad. La escuela cantonal de Tuxpan tomó el nombre del liberal Miguel Lerdo de Tejada, y llegó a ofrecer un curso de instrucción preparatoria elemental en los tres primeros años, así como cursos de instrucción primaria superior. Se procuró, desde entonces, que los profesores no tuvieran un número excesivo de alumnos para que los atendieran mejor y se estableció un límite máximo de sesenta estudiantes por cada grupo.
La escuela cantonal Miguel Lerdo de Tejada se inauguró el 15 de agosto de 1885, y desde ese día tuvo como director titular al profesor don Francisco Pliego, quien había tomado el curso de actualización que ofrecía la Escuela Modelo de Orizaba. La población se mostró, hacia 1888, satisfecha con el nuevo impulso educativo que este centro escolar daba, y gracias a ello los vecinos apoyaron los trabajos propios de la construcción de su edificio. De igual modo, se recibió apoyo permanente del gobierno estatal: anualmente ingresaba un becario de la localidad a la Escuela Normal de Xalapa; esta práctica se generalizó para todos y cada uno de los cantones de la región. Los estudiantes normalistas quedaban comprometidos a laborar, al término de sus estudios, en el plantel de su lugar de origen y por un período no menor de dos años.
El programa de estudio que seguían los alumnos estaba sólidamente apoyado por los libros de texto obligatorios, los que reflejaban la nueva concepción de la educación para formar a los futuros ciudadanos. Entre estos libros se encontraban el Atlas universal, editado por la casa F. Vockmar, de Leipzig, Alemania, que había sido preparado por Enrique C. Rébsamen, director de la Escuela Normal de Xalapa. También Alberto Correa escribió la Geografía de México y las Lecciones prácticas de moral; y a su vez Alfonso Luis Velasco dio a la Editorial Estampa una Geografía y estadística de la República Mexicana.
Ante el incremento de la población estudiantil fue indispensable la ampliación de las instalaciones, de allí que, mediante convenios particulares y un subsidio estatal, se remodelara el edificio del antiguo hospital para convertirlo en escuela. El número de planteles de los centros educativos destinados a varones fue constante, a diferencia de los dedicados a mujeres, a quienes durante muchos años sólo se les permitió el acceso a los niveles elementales de la educación. No fue sino hasta 1910, cuando se fundó el plantel municipal para niñas Antonia Nava, que se cubrió este vacío.
La salud fue otro aspecto al que la administración pública puso atención. Desde 1874 se tenía proyectada la construcción de un nuevo hospital, pues la población sólo contaba con un médico responsable de la salud de todo el puerto y los poblados aledaños al cantón. Este solitario apóstol de la medicina aplicaba, año con año y con bastantes dificultades, la vacuna contra la viruela durante los meses de enero a marzo. Un año después, en 1875, se organizó la Junta de Caridad, que era la encargada de dirigir los esfuerzos de la comunidad para la edificación del nosocomio y de administrar las contribuciones de las mercaderías del puerto: se retenían tres centavos por arroba en los bultos que contenían ropa, cristalería, fármacos, medicinas, ferretería, abarrotes y demás productos introducidos al municipio para su consumo.
Era patente la necesidad de un hospital, dado lo insalubre del ambiente, no sólo en la región sino en la propia ciudad. El número de muertes provocadas por la viruela y el paludismo era bastante significativo, considerando el tamaño del territorio poblado. En 1877 se produjeron 260 muertes por viruela, sólo entre los meses de febrero a junio, lo que representaba el 13 por ciento respecto al total de muertes ocurridas en el estado de Veracruz por la misma causa. Una década después, el número de enfermos atendidos en el viejo Hospital Civil se había incrementado en un 200 por ciento. La viruela y el paludismo continuaban siendo, hasta principios del nuevo siglo, las principales causas de mortandad en el municipio. Las instalaciones resultaban insuficientes, fue necesaria la adquisición de una casa para ampliarlo y en 1890 se inauguró el hospital Benito Juárez, construido con fondos municipales y donativos de particulares.
La salud era considerada un asunto de primer orden, por lo que las Juntas de Sanidad reunían a las principales autoridades del cantón. El jefe político sería el que ocuparía también la presidencia de la Junta, que congregaba, además, a otros funcionarios. En el período de 1894-1900 estuvo como presidente de la Junta el jefe político, Fernando Chao; como secretario, el presidente municipal, Julio Deschamps, y como vocales los doctores Emilio Alcázar y García del Tornel y el capitán del puerto Carlos M. Caraza. La Junta de Sanidad fue un organismo social que, en realidad, obtuvo limitados logros en relación a las necesidades de salud de la población, dada la escasez de recursos y las dificultades propias de la época.
El Puerto

Pié de foto: La apacible Ribera con las típicas construcciones de madera de principios del siglo XX
El comercio fue, sin duda, la fuente principal de la riqueza acumulada en Tuxpan, a todo lo largo del siglo XIX. Era también la fuerza potencial de las inversiones para el mejoramiento de los medios de comunicación fluvial y marítima. Al ampliarse la comercialización, se expandieron como consecuencia diversas áreas productivas; creció y se mejoró la urbanización al construirse más fincas urbanas y, en el campo, se crearon mejores condiciones productivas. Este proceso involucró, sobre todo, a la cabecera cantonal, a las villas aledañas y los alrededores más inmediatos.
A pesar de que este asentamiento humano no tenía más de 200 años de antigüedad, y de que para la segunda mitad del siglo XVIII era casi inexistente —el menor de los cuatro municipios del partido—, su ubicación en la ribera y la proximidad al mar le permitió un rápido desarrollo comercial. Pronto, todos los que quisieron vender productos regionales o adquirir mercancías provenientes de Tampico y Veracruz, estuvieron obligados a trasladarse a este centro de abastecimiento.
Con la Independencia, la villa se convirtió en el centro político cantonal, hecho que consolidaría, a su vez, la ventajosa posición económica. Por él entraban las mercancías extranjeras y se concentraban los productos que la región ofrecía, lo que hacía posible el establecimiento de giros comerciales de mayor envergadura que los que con anterioridad existían, más modestos y rústicos, en las villas serranas.
En todo este movimiento económico, el puerto de Tuxpan jugó un papel central, si bien con límites físicos y naturales, como fue el caso de su problemático acceso al mercado nacional por la vía terrestre; situación a la que debía sumarse el escaso fondo de la barra, que impedía la entrada de barcos de gran tonelaje. Esto también pasaba con los otros puertos del Golfo de México: Veracruz y Tampico, que padecieron, por largo tiempo, condiciones adversas para la navegación y por tanto para su desarrollo.
Por su ubicación natural, los puertos de Tampico, Tuxpan, Veracruz y Tlacotalpan constituyeron la red marítima por donde entró la cultura occidental, el capital, la tecnología, así como las nuevas y diversas concepciones del mundo.
Los comerciantes porteños adquirían durante la primera mitad del siglo XIX las mercancías que se producían en la región, entre las que destacaban, según su valor, la panela, el algodón, los durmientes de zapote para el tendido de las vías del ferrocarril, y la vainilla. De menor cuantía resultaba el comercio del hule, el tabaco en rama, el piloncillo, el aguardiente, el azúcar y los puros.
Acelerados por la demanda de la producción en ultramar, los miembros de las clases propietarias del puerto pronto descubrieron su vocación exportadora. Algunos de ellos, ya pertenecieran a las viejas familias criollas o bien fueran inmigrantes de reciente arribo, una vez definida la propiedad de la tierra, mediante la creación de la sociedad que adquirió las haciendas de La Asunción y Santiago de la Peña, conciliaron y cimentaron su carácter de productores y comerciantes. Al mismo tiempo, acapararon en sus establecimientos los productos que los indígenas recolectaban en las selvas de la cercanía, los cuales requerían de un procesamiento simple, como la miel, el chicle y la madera, que ellos les proporcionaban y con lo que obtenían jugosas utilidades.
De acuerdo con los informes oficiales, los principales rubros de exportación del puerto en 1873 fueron en orden decreciente de importancia: las maderas, el hule, la miel y los cueros de res al pelo. Menos notable fue la venta de zarzaparrilla, chicle, frutas y vainilla; alrededor de 40 millares de vainas aromáticas fueron embarcadas por este puerto, lo que equivalía a un volumen poco importante si se le compara con la producción extraída en el cantón de Papantla. A su vez, Tuxpan importaba del extranjero sal, géneros de lino y algodón, lencerías, comestibles europeos, vino en barricas, artículos y muebles para el hogar.
El peso comercial de la región fue destacado; el movimiento se mostraba por el monto de los gravámenes a los efectos nacionales que eran introducidos. Empero, fueron mayores los correspondientes a los artículos extranjeros, hecho que da constancia de las amplias relaciones comerciales internacionales, además del importante consumo de bienes extranjeros que requería y solicitaba la población urbana. La Cámara calculó el valor del comercio exterior en una cifra similar a los 3/5 del comercio global del país. A juzgar por los informes, en el caso de Tuxpan resultaba un indicador certero de la bonanza regional, pues la producción en el cantón se orientaba hacia las exportaciones de maderas, hule, chicle y vainilla, lo que representaba una notable participación de los hacendados de la región.
El puerto de Tuxpan concentraba la mercadería del interior y desde allí se transportaba a Veracruz, Tampico y Yucatán. Un desglose de ese comercio de cabotaje incluía de manera importante productos como panela, algodón, maderas, pimienta, frutas, hule, tabaco en rama, vainilla, azúcar y sombreros tejidos en la región, entre otros. Parte de la producción era llevada a Veracruz, para luego ser despachada al mercado nacional, o bien se exportaba, como en el caso de los durmientes de zapote, cuya destinación final estaba en las vías férreas extranjeras. La participación del cantón de Tuxpan, dentro del total de exportaciones de los municipios del estado de Veracruz, llegó a ser del 60 por ciento en la década de 1870. Otro ejemplo de la relevancia productiva de Tuxpan constituyó la venta de pieles de res en gran escala.
Los informes de la capitnía de puerto en la transición del siglo XIX al XX dan constancia de la flota naviera local, encargada del comercio de cabotaje. Integrada por: el bergantín Unión, de 125 toneladas de capacidad, cuyo propietario era Felipe Chao, radicado en la villa, y pariente cercano del jefe político del cantón; el pailebot María, de 57 toneladas y cinco tripulantes, propiedad de Inocencio Erdozya; el pailebot Tuxpeño, de 17 toneladas, propiedad de Dolores Rovira; la balandra Águila, de 12 toneladas, propiedad de Rosalía Fano. Otras naves matriculadas en Tuxpan, aunque pertenecientes al puerto de Tecolutla, fueron el pailebot Correo de Tecolutla, de 45 toneladas y cinco tripulantes, capitaneado por Cornelio Carnet, cuya dueña fue Espriana Trejo; el pailebot Inesita, de 22 toneladas, y la canoa Juanita, propiedad de Bobio Hermanos y Florencio Fuentealba, respectivamente.
Algunos barcos extranjeros, sobre todo ingleses, franceses y norteamericanos, llegaron hasta Tuxpan en distintas épocas, si bien la descarga solo se realizaba en tierra, hasta donde los chalanes de la localidad acarreaban o recogían sus cargamentos. Aun cuando no se dispone de estadísticas sistemáticas sobre el número de naves que entraban y salían de este puerto, en 1887, La Bandera Veracruzana nos ofrece datos reveladores sobre el gran movimiento fluvial de Tuxpan. Según las noticias periodísticas, en el año fiscal de 1885-1886 entraron a Tuxpan 33 barcos de vapor y 20 de vela, por lo que corresponde nada más a la navegación exterior, es decir, a barcos extranjeros que traían mercadería ultramarina y que, de regreso a sus países, se llevaban productos nacionales. En lo que se refiere a la navegación de cabotaje, arribaron, en el período antes citado, 15 vapores y 36 barcos de vela.
El crecimiento de las actividades portuarias y el comercio en general modificó el perfil urbano; nuevos y más grandes construcciones aparecieron en la ciudad en las últimas décadas del siglo XIX. Se levantaron algunos hoteles, casas de mampostería, escuelas y el hospital y viviendas de aspecto más afortunado. Para los materiales de construcción se usaron productos novedosos, pues se construyeron a base de mezcla y cal extraída de la concha del ostión, fundida por fuego a altas temperaturas.
El censo de 1910 indica un notable desarrollo en la cabecera, pues en este lugar se habían concentrado los mayores recursos financieros; había entonces un elevado crecimiento económico; se controlaban el comercio fluvial y marítimo, actividades que permitieron el auge de los habitantes, que elevaron, en mayor o menor medida, su capacidad de compra. El número de habitantes del cantón alcanzó los 66 mil 225 y en el puerto continuaron los altos índices de crecimiento, ya que para estas fechas Tuxpan congregaba a más de seis mil habitantes.
El panorama económico de la región, hacia el último tercio del siglo XIX, se inscribía en un proyecto gubernamental de tipo liberal. Su prosperidad económica favorecía la llegada de inmigrantes europeos, para que se establecieran en tierras veracruzanas. Tal actitud respondía, más que a una filosofía económica propia, a un proyecto de nación alentado al buen desarrollo de los países de mayor desarrollo. Floreció entonces un cambio, en el que se mostraban simpatías por todo aquello que se considerara civilizador para el país. Los parámetros, claro está, los dictaban las tendencias de los diferentes capitalistas que se interesaban por invertir en este territorio. Tanto los europeos como los norteamericanos se dedicaron a la caza de negocios que les permitieran construir empresas exitosas. Esta búsqueda se expresaba en políticas agresivas: se aventuraban capitales de una manera impremeditada y, a veces optimista, algunas otras erradas y otras tantas muy provechosas por los altos dividendos logrados. Los extranjeros con asiento en las tierras mexicanas lograron a su vez concesiones bastante ventajosas. Muchas compañías sólo traficaron con productos y su relación consistió en llegar a los puertos para adquirir los bienes que les interesaban, por lo cual no necesitaban negociar con autoridades locales y actuaron casi siempre sin ser requeridos por los procedimientos jurídicos de la nación. Entre otros, este fue el caso de gran parte de los comerciantes que se relacionaron con el mercado de los productos regionales.
Tuxpan fue un ejemplo de crecimiento a partir de la actividad exportadora de diversos productos, que se iban relevando en diferentes momentos; cuando la venta al exterior de alguno de ellos entraba en reflujo, no dejaba desvalidos a los habitantes porque casi siempre hubo otros que reemplazaban a los anteriores, como eje económico; se satisfacía el empleo y se proporcionaban divisas a los comerciantes. Así se sucedieron mercancías exportables, como la madera, el palo de tinte, la zarzaparrilla, el hule, la vainilla, la cera y la miel, los productos derivados de caña de azúcar, el chicle, el ostión, los cueros y la carne; después éstos se sustituirían por otros de mayor importancia: el petróleo y el plátano. De toda esa actividad comercial hacia el exterior surgieron varios sujetos sociales: los productores, predominantemente indígenas y mestizos, y los comerciantes y ganaderos, casi siempre criollos, extranjeros o, en menor escala, mestizos; además de los trabajadores de los servicios.
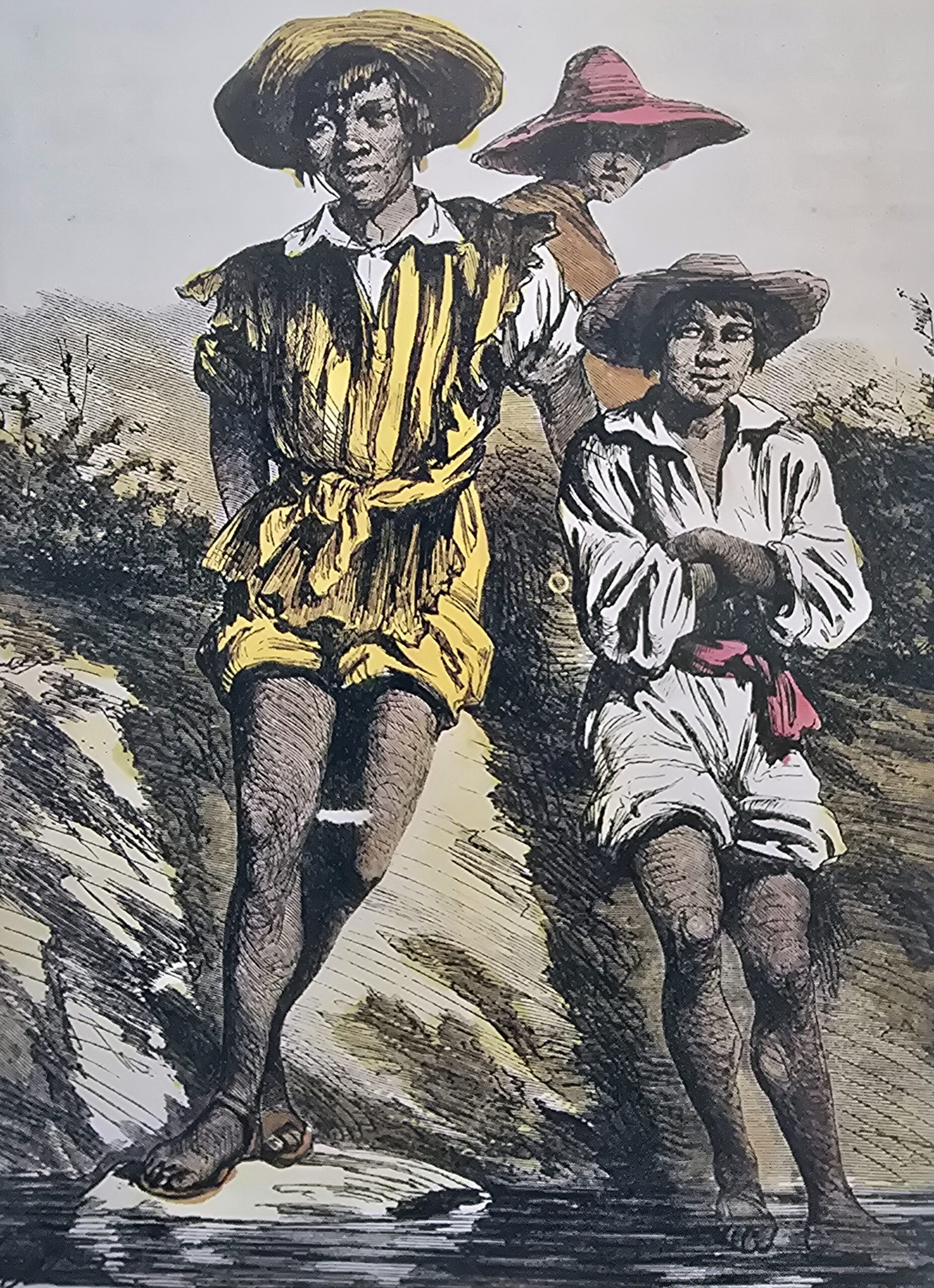
Pié de foto: Tuxpan ha sido tradicionalmente el centro urbano de una amplia y productiva zona rural.
Las Tierras de Tuxpan

Píe de foto: Las selvas huastecas fueron objeto de una explotación inmoderada. Rincones como este, ya desaparecidos, testifican su antigua feracidad.
Durante el siglo XIX se produjeron cambios profundos en la sociedad mexicana, éstos no fueron tan violentos como para hablar de una revolución, pero indudablemente constituyeron una coyuntura que abrió un período histórico con nuevas relaciones sociales y con otras formas de organización de la producción; hubo una nueva relación hombre-naturaleza y una nueva concepción de la tenencia de la tierra. La región de Tuxpan no escapó a este proceso socioeconómico.
La Independencia provocó cambios en la Huasteca veracruzana, mismos que fueron desarrollándose a medida que la zona se incorporó a la economía de mercado. Diversos observadores, entre los que destaca Humboldt, señalaron que el territorio, en los inicios del siglo, se hallaba escasamente poblado. Tal situación se debió a que los indígenas se retiraron de la costa, huyendo del dominio colonial.
La actividad que en esta zona produjo la extracción de sus recursos naturales —maderas, principalmente— dio lugar a una creciente presión sobre la tierra. Si bien el conflicto tardó casi medio siglo en manifestarse, sus raíces se remontan al inicio del proceso ya señalado. Las tierras vírgenes del cantón permanecieron casi sin ser explotadas por el régimen colonial. En cambio, después de la Independencia y con la apertura comercial regional, la población fue ganando terreno poco a poco a las selvas. Por un lado encontramos a los indígenas huastecos sembrando sus milpas y cambiando y rotando las siembras, que ocupaban apenas escasos espacios abiertos para la satisfacción de sus necesidades inmediatas y de manera periódica. Paralelamente, aparece un proceso más acelerado con la llegada de los inmigrantes, que arribaron con la intención de desarrollar una economía de plantación en pequeña escala con la caña de azúcar y la siembra del algodón. Otro factor que propició un mayor uso de las tierras, fue la ganadería.
Los cambios originados por el uso y la tenencia de la tierra, sobre todo en la municipalidad, se debieron también a la venta de las tres haciendas más importantes del cantón. En 1826, doña Josefa Rodríguez de Uluapan vende la hacienda de Buena Vista a los comuneros de Temapache, quienes venían trabajando desde antaño estas tierras. Más de 15 mil hectáreas se trasladaron en condueñazgo al dominio de estas comunidades indígenas. Más tarde, en 1853, los habitantes de la cabecera municipal y de Cabellos Blancos compraron las haciendas que habían sido de don Guadalupe Victoria, La Asunción y Santiago de la Peña, que sumaban en conjunto una extensión de 84 mil 70 hectáreas. Para la fecha de la compra, seguramente el interés por la tierra se hallaba en aumento; además, existían prósperos comerciantes de la localidad que hicieron posible el grupo que adquirió las haciendas. Reunir casi 15 mil pesos, correspondientes al valor asignado a las tierras por los herederos de la familia García Teruel, debió ser una tarea difícil para los interesados, pero la compra de la hacienda de Buena Vista, al norte del río Tuxpan –que ya pertenecía a los comuneros de Temapache–, sirvió como ejemplo, y los tuxpeños reunieron lo necesario para adquirirlas. Es verdad que ya algunos de estos terrenos se venían trabajando con anterioridad de manera colectiva, como fue el caso de Ojite.
La compra de estas haciendas formó parte de la tendencia liberal impulsada por el gobierno de la República, ideológicamente dominante entre la gente de “razón”; pero no fue sólo un asunto de concepción entre quienes dominaban esta sociedad, también existieron condiciones derivadas de la limitada capacidad tecnológica de los hacendados. Su experiencia productiva les había revelado que sólo podían trabajar las tierras bajo el régimen de arrendamiento, con el corte y explotación comercial de la madera, o bien a través de la recolección de productos, que casi libremente hacían los pobladores de la región sin ningún beneficio real para los dueños. Todo lo anterior tuvo eco igualmente en los contenidos de la Ley Lerdo, que proponía la propiedad privada a ultranza, a costa de las costumbres y de las formas de hacer producir la tierra.
Las haciendas de Asunción y Santiago de la Peña fueron adquiridas por el ayuntamiento de Tuxpan, en representación de los vecinos del puerto y sus alrededores; eran tierras que habían permanecido indivisas hasta 1853. La administración que adoptaron una vez adquiridas fue la de una sociedad, representada por una Junta Directiva en la cual participaba el alcalde, en su calidad de representante principal de los vecinos del ayuntamiento.
Los tuxpeños que adquirieron los terrenos, mediante acciones de 25 pesos cada una, trabajaron las tierras por décadas sin mayores problemas, sobre todo porque la extensión adquirida satisfacía sobradamente sus necesidades como productores. Al principio, sólo se ocuparon del cultivo de pequeñas fracciones, pues la mayor parte de su territorio lo dedicaban a la ganadería. Otras actividades que desarrollaron fueron el corte de madera, para transformarla en durmientes para el ferrocarril, que era una industria en expansión, y la recolección de productos como el hule, la pimienta y más tarde el chicle. Es un indebido que algunos socios hicieron de esas monterías colectivas dio lugar a conflictos, lo que hizo que surgiera la opinión dominante de que las tierras deberían repartirse.
La inestabilidad política y la incertidumbre social de la segunda mitad del siglo pasado impidieron una buena administración del condueñazgo y la aplicación del reglamento de la Junta General de Accionistas de 1859, cuya directiva la integraban Manuel Núñez, José María Morales, Ángel Becerra, Manuel Noguera y Manuel de la Cruz Lelis. El reglamento prohibía a los socios vender más de un derecho a la tierra, situación que se vio alterada con la autorización que se dio al señor Justo Eckard para la explotación de los bosques que don José María Morales y José Sedano hicieron en gran escala, entre 1870 y 1875, produjo nuevas diferencias y pleitos entre los condueños.
Los hechos, antes que las leyes, se impusieron en la práctica. En 1874 se creó un nuevo reglamento, que, entre otras cosas, destacaba que las acciones de los socios podían ser libremente vendidas, y que todos podían cultivar el terreno que más les conviniera, siempre que no se afectara a un tercero. Tal situación fue posible gracias a la gran oferta de tierra que había en el municipio; el terreno abandonado por un año se consideraba libre para ser ocupado por otro socio; ningún accionista debería pagar por cortes de madera, ganado o labores; se eximía a los arrendatarios del lugar del pago de rentas por siembras, cortes de madera, zacate o bejuco para sus casas, con la sola obligación de contribuir a la limpia y conservación de caminos y puentes.
Es de advertirse que la Junta de Administración se encargó de todos los asuntos relativos a las tierras de Tuxpan, y que el ayuntamiento jugó un papel importante en la adquisición de los mismos. En los hechos, los propietarios hicieron su gestión al margen de lo público, sólo con la conciliación del jefe político. Esta situación prevaleció a pesar de algunos intentos del gobierno municipal para imponer su autoridad en los terrenos de las exhaciendas.
La última década del siglo pasado y la primera de éste fueron de relativa paz porfiriana, pero también significaron un mayor acaparamiento de terrenos, situación que sólo se hizo evidente hasta el momento de las afectaciones que realizó la reforma agraria en los años que van de 1923 a 1960.
Las Principales Actividades Económicas
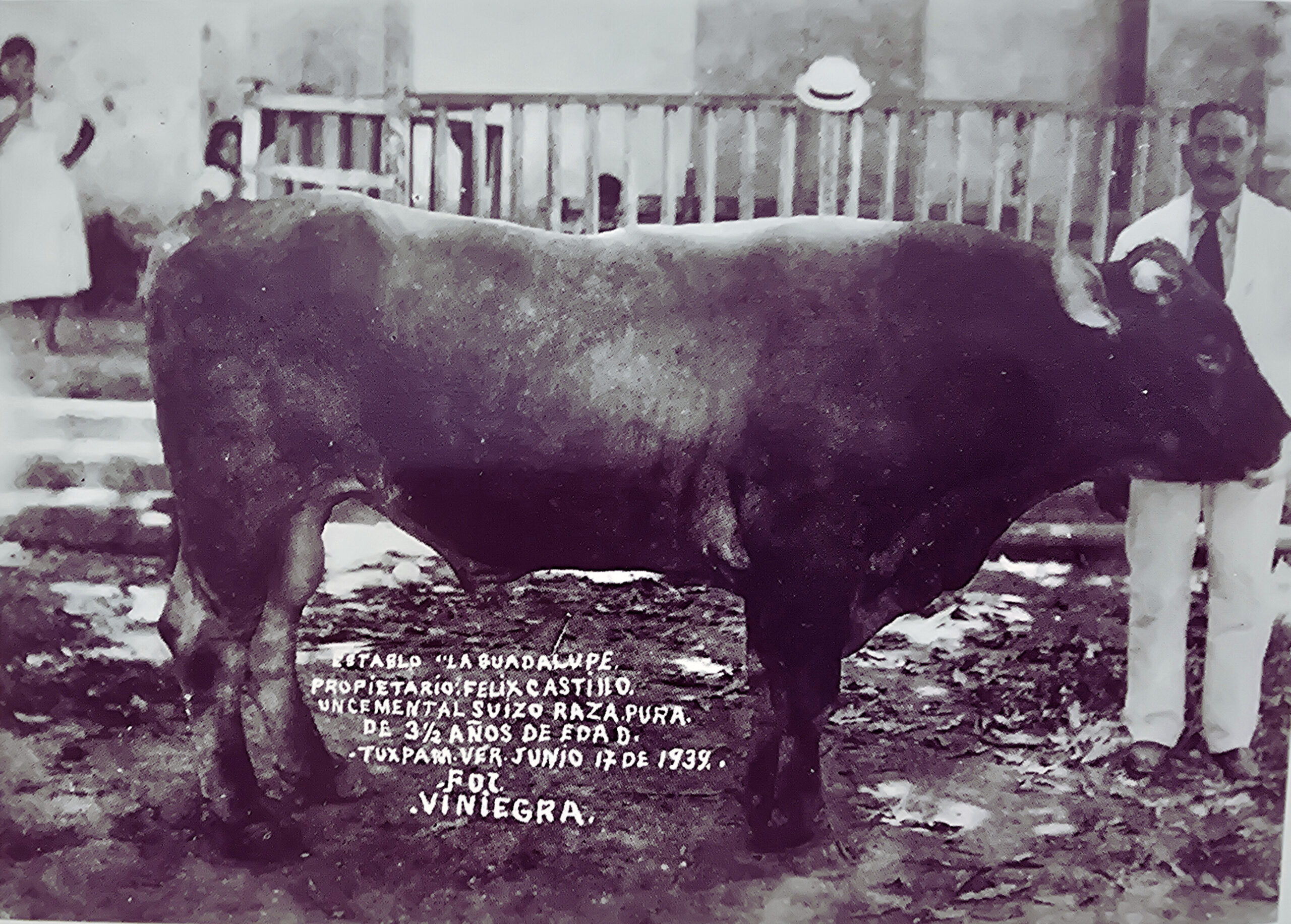
Pié de foto: La ganadería tuxpeña ha sido uno de los grandes orgullos de la región, tradición preservada mediante el esfuerzo cotidiano.
Con la alteración de la tenencia de la tierra en la municipalidad por la venta de las haciendas, se creó un número importante de ranchos ganaderos. La actividad no requirió de la aplicación de abundante mano de obra, ni de grandes inversiones de capital. La reproducción de los hatos en la región estuvo relacionada también con la expansión del grupo de comerciantes del puerto de Tuxpan, que ligaron ambas actividades, transfiriendo recursos para el fomento de la ganadería y la adquisición de los lotes de las haciendas fraccionadas, cuyos precios eran relativamente bajos.
La explotación de los bosques para obtener maderas preciosas, madera para la construcción industrial y leña para vapores, hornos de cal para la construcción y trapiches alcoholeros, ampliamente difundidos, fue dejando terrenos desbastados, en donde se fueron creando potreros que extendieron la actividad ganadera en Tuxpan, proceso por lo demás muy similar al de otras regiones costeras veracruzanas.
Desde la época de las haciendas de la Asunción y Santiago de la Peña existieron hatos ganaderos que las cofradías y repartimientos habían fomentado, aunque muchos se encontraban en estado silvestre. En el momento de la compra de las haciendas, a mediados del siglo XIX, floreció la ganadería porque ésta fue una actividad rentable y la carne era reclamada por el mercado nacional e internacional, en cuyo entorno se creaba e incrementaba un constante expansionismo urbano con creciente demanda.
La hacienda más importante de la región fue sin duda la de Chapapotla de Núñez, propiedad de don Ramón Núñez; esta propiedad la heredó Arturo Núñez, el que fuera el último jefe político del cantón y a quien le fue expropiada a la caída del Porfiriato. Otros ganaderos importantes fueron los varios miembros de las familias Llorente, Núñez, Pérez, Gorrochotegui, Andrade, Estopier, Juncal, Eckard, Rébsamen, Cárdenas, Sánchez, Olivares, Silva, Ovando, Deschamps, Lombera, Carballo, Morales y Castillo. Otros no fueron de tanto renombre pero sí importantes en la cabecera municipal y las rancherías interiores.
La extensión de la actividad ganadera originó que se fueran haciendo pastizales cada vez más alejados de las vías de comunicación, lo que imposibilitó la vigilancia permanente de los dueños y se hizo recaer la responsabilidad y cuidado de los hatos en mayorales y vaqueros. De esa manera, se fincó un campo idóneo para que se desarrollara el abigeato. Las pieles sin marca de los animales daban impunidad a los facinerosos, los que sabían mejor que nadie que en el caso de una reclamación por un novillo perdido, el dueño difícilmente podría demostrar su propiedad.
Las constantes denuncias de los ganaderos y la dificultad para combatir el abigeato provocaron que hubiera la necesidad de herrar a los animales con las marcas de sus propietarios. A pesar de lo cual esta medida fue insuficiente, por lo que el gobierno del estado se vio en la imperiosa obligación de expedir, en 1869, una ley por medio de la cual se obligaba a los propietarios a registrar sus marcas, para que no hubiera posibilidad de usar dos iguales en ganado de la misma región. Sólo con esta medida fue posible averiguar la procedencia y la propiedad de los animales que se vendían en el exterior, o bien los que se sacrificaban para el consumo local. El registro del fierro marcatorio se hizo entonces obligatorio para todos aquellos que tuvieran más de diez cabezas de ganado vacuno, caballar o mular y se hacía ante el jefe político del cantón. Dicha actividad constituyó en esa época uno de los asuntos que los funcionarios atendieron con el máximo interés y con mayor frecuencia.
Otra de las medidas gubernamentales relativas a la ganadería, fue una disposición fiscal que modificó los usos anteriores: para evitar la evasión, se gravó a la ganadería en el momento en que las reses se daban al cuchillo, buscando alcanzar el valor máximo de cada animal sacrificado.
De las casi dos mil quinientas marcas registradas a lo largo del cantón, 614 correspondieron a vecinos de Tuxpan, o sea un cuarto del total, lo que revela la fuerza social y productiva que este sector poseía. El cantón compitió en importancia en el renglón de carne con los de Tampico y Veracruz, el que por estos días de 1873 incluía en su estadística ganadera las actividades realizadas en la cuenca del Papoaloapan y la región de Minatitlán. La venta de reses en 1875 alcanzó una cifra superior a los seis mil animales, con un valor comercial cercano a los 75 mil pesos, ocupando el tercer lugar de importancia en la entidad.
El mercado de la carne en la comarca se componía, además, del ganado porcino, cuyo consumo era elevado, y de la caza de venados en las áreas maderables del bosque, que era otra fuente de ingresos. La exportación de venados, jabalíes, zelas y becerillos fue considerable; baste decir que tan sólo en 1878 se exportaron oficialmente dos mil cien pieles de venado. En los años siguientes, la producción ganadera mantendrá y aun acelerará su ritmo de crecimiento. Las estadísticas de 1891, por citar uno de los muchos ejemplos, reportaron 35 mil novillos para la venta.
Puede afirmarse sin lugar a dudas que la actividad ganadera, hacia el último cuarto del siglo pasado, tenía el mayor peso económico, pues el valor logrado por la venta de animales superó significativamente al de la producción de maíz. Todo esto tomando en cuenta la generalidad del cultivo de esta gramínea, que no sólo satisfacía la demanda interna sino que inclusive era exportada hacia el mercado internacional. Por su peso económico, la ganadería produjo altos ingresos a las arcas municipales. No en balde se fueron afinando disposiciones fiscales para que el erario público alcanzara mayores beneficios, a la vez que se intensificaban las inspecciones de los agentes al servicio de la tesorería para evitar la evasión fiscal en este rubro.
Otra actividad de larga tradición en el panorama económico regional fue el cultivo de la caña de azúcar y su procesamiento para la obtención de panela y alcohol, cuyos comienzos de explotación pueden remontarse hasta los primeros años de la dominación española.
La fuerza para mover los trapiches de madera instalados en tiempos virreinales, se obtenía del ganado mular o por medio de yuntas de bueyes. La molienda generó una ocupación casi permanente durante el año. De las primeras mieles y su cocimiento, se obtiene el piloncillo, o bien se destilaban éstas para obtener aguardiente. Lo más común fue sacar el producto al mercado en forma sólida, para su uso como endulzante.
En la etapa independiente, lejos de disminuir la producción cañera, se acrecentó; para 1833, fue de mil 821 barriles de aguardiente, mil 800 arrobas de azúcar y cuatro mil 480 de piloncillo. Eran estos volúmenes los que ubicaban entonces al cantón de Tuxpan como uno de los más importantes productores cañero-azucareros de la entidad, llegando inclusive a exportar en diversas ocasiones. Conforme avanzó el siglo XIX, el piloncillo fue perdiendo supremacía frente a las manufacturas de azúcar y de alcohol, que poco a poco se volvieron predominantes.
En el cantón hallamos fábricas en las municipalidades de Tuxpan, Amatlán y Tamiahua, sobre todo, pero también en las de Temapache, Tihuatlán, Tancoco, Chinampa y Castillo de Teayo. De las manufacturas instaladas en Tuxpan, las más importantes pertenecían a M. Leymitz, a J. Drayton, a Josefa M. Sánchez y a S. Alexander. Solamente el trapiche de Leymitz producía cada año cuatro mil arrobas de azúcar, e igual cantidad era extraída del de Drayton.
Existían por su parte decenas de trapiches de menor dimensión, de cuyos dueños no tenemos registro pero que, en conjunto, alcanzaban el mayor volumen de la producción. Algunos tuxpeños tenían trapiches y alambiques en otros municipios, como fue el caso de Celestino Basáñez en Tamiahua o el de J. Ordóñez, en Temapache.
En 1862 el cantón produjo 17 mil 600 arrobas de azúcar, cinco mil 90 de las cuales se concentraban en sólo cinco fábricas. Asimismo, para estas fechas el aumento de la producción de aguardiente fue enorme: llegaron a procesarse 11 mil 900 barriles. En la década de los ochenta, la industria viviría una de sus mayores bonanzas: en 1888 existían 418 establecimientos que elaboraban aguardiente, azúcar y panela, cifra que nos da una idea de la rapidez con la que la industria se difundió, convirtiéndose en uno de los sectores cuyas aportaciones fueron más jugosas para el sostenimiento de la administración pública estatal y municipal.
Sin constituir el principal renglón económico de la región, los derivados de la caña también contribuyeron de manera destacada a la diversificación de la economía, al fomento de la agricultura y a la generación de fuentes de trabajo. En 1888 existían en el cantón 1887 habitantes en 16 municipalidades dedicados permanentemente a la producción de caña.
De secular duración han sido, igualmente, las actividades relacionadas con la explotación de los recursos forestales de la antaño extensa selva huasteca; su uso y abuso tiene poco más de cien cincuenta años.
Sería alrededor de la mitad del siglo XIX, cuando se dio inicio a la tala sistemática y en gran escala de sus bosques, así como a la extracción de otros recursos que la selva brindaba. Las características de sus maderas: duras, durables, resistentes a los insectos y a la intemperie, determinaron, entre otros factores, que se llevara a cabo una extracción masiva e inmoderada. Las maderas más buscadas fueron las de cedro, caoba, chijol y zapote. Estas dos últimas se utilizaron sobre todo para hacer los durmientes de las vías, los cuales se tendieron en las vías férreas de varios países del mundo; fueron también materia prima clave para el armado de barcos, chalanes y naves de diverso calado y, por supuesto, estructuras básicas de viviendas y corrales.
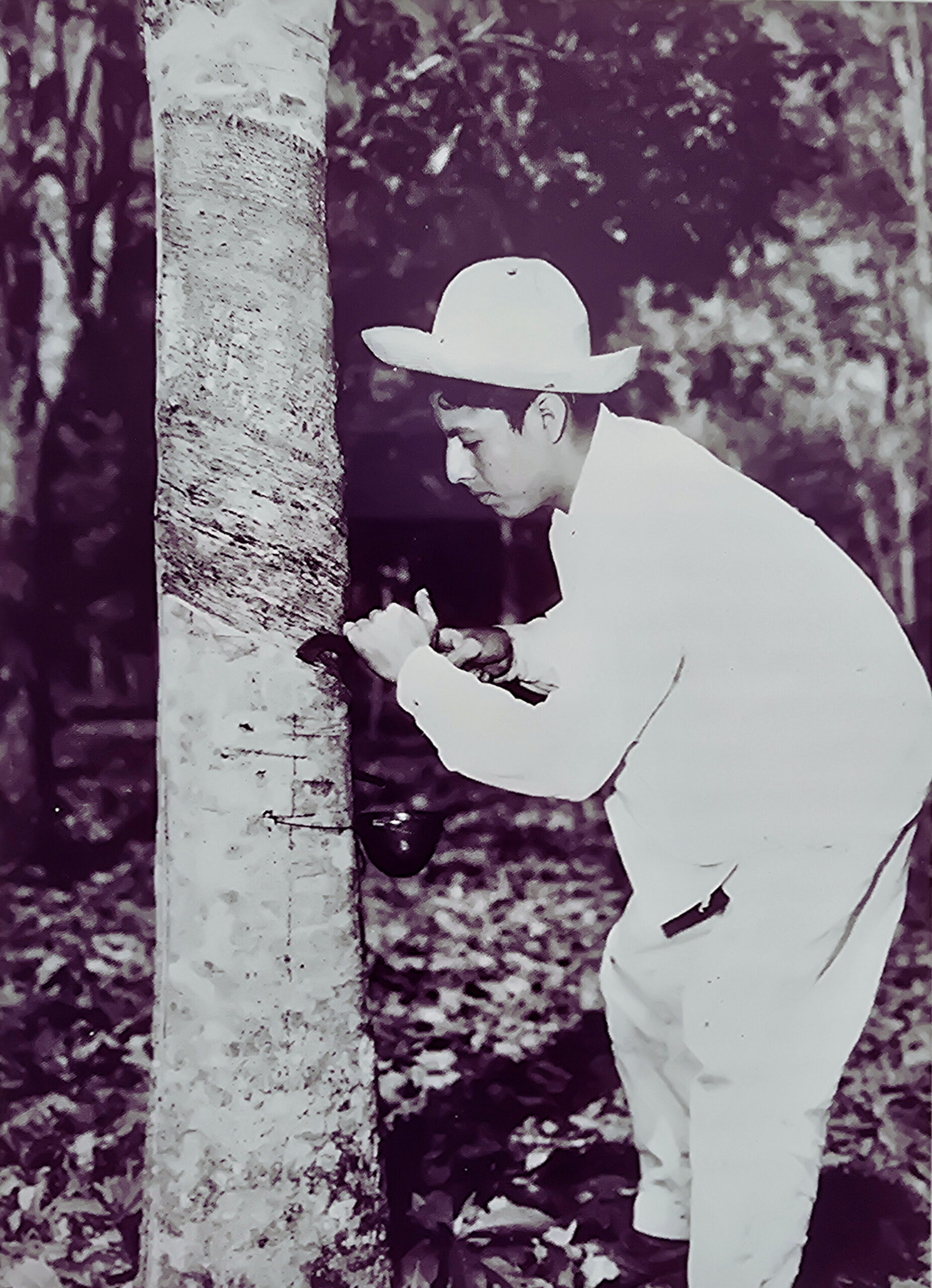
Pié de foto: Rayando la corteza del árbol del Zapote para obtener la goma con la que se produce el chicle
Varias fueron las naciones interesadas en importar estas maderas. Algunas de ellas lo hicieron en grandes cantidades y volúmenes, como Inglaterra, que acaparó desde la Independencia y hasta 1870 la mayor parte de las exportaciones.
Las selvas de zapote, que se vieron disminuidas en forma significativa, tuvieron otro uso sustancial: la extracción de sus resinas para la elaboración de la goma denominada chicle. A pesar de la tala de bosques, se conservaron grandes extensiones de zapotales, que por no hallarse próximas a las vías fluviales permanecieron prácticamente vírgenes. Extensas monterías de zapotes rendirían aún gran riqueza con su producto.
Con el chicle sucedió algo similar a lo que pasó con otros productos regionales, como el plátano, el hule o el petróleo que hicieron aparecer diversas categorías ocupacionales. Ciertamente, con la expansión de la actividad chiclera, entre los lugareños surgió un oficio que en un momento de la historia se hizo dominante en la región. Aquí, como en otros de los productos antes citados, la demanda internacional fue esencial para su expansión. Toda esta actividad se desarrolló comercialmente en gran escala desde las últimas décadas del siglo XIX hasta 1935, año en que se iniciaron los grandes negocios bananeros.
Durante casi todo el siglo XIX el chicle tuvo una producción escasa y su consumo era fundamentalmente doméstico. La resina extraída se usaba en aleación con la cera para la fabricación de velas que iluminaban los hogares de los pobladores de la zona. Hacia 1890 el chicle ingresó al mercado internacional y su explotación originó un nuevo tipo de relaciones. La extracción se iniciaba con el internamiento de cuadrillas de quince o veinte hombres que se organizaron hasta cocineras para asistirlos durante su estancia en el bosque el tiempo que fuera necesario. Una vez instalado el campamento, se escogían los mejores árboles, los chicleros hacían cortes al tronco de los zapotes seleccionados, para permitir el deslizamiento de la goma que se obtenía más fácilmente a bajas temperaturas, por las noches, o de día durante el otoño y el invierno, aunque los nortes y las lluvias no eran en modo alguno elementos benignos para la actividad, sobre todo cuando la intensidad de los vientos, al mover el árbol, derramaba la resina. La goma, por escurrimiento, llegaba a unas pequeñas vasijas que se ataban alrededor de los troncos, posteriormente se hervía para su clarificación. Como la labor no exigía vigilancia permanente, los trabajadores se dedicaban a ratos a la caza para proveerse de bastimento.
Cuando aparecieron los agentes compradores del chicle, y se divulgó el “saber del chiclero”, cada vez y con mayor frecuencia muchos hombres se incorporaron a la extracción de la goma, pues mediante un sencillo proceso de cocimiento confeccionaban marquetas del producto, que luego vendían fácilmente en el pueblo. Félix Castillo, Antonio Álvarez y las familias Deschamps y Carballo, se constituyeron en los compradores del producto para luego venderlo a los empresarios, quienes lo embarcaban a Nueva York para su transformación y venta final.
La explotación requirió de un sistema muy abierto de relaciones laborales, pues los chicleros generalmente no eran empleados formales de ningún empresario, sino trabajadores libres e independientes. Se internaban por grupos en los zapotales para rayar cortezas, tarea que realizaban por su cuenta y riesgo, inclusive sin contrato laboral. Como las arboledas eran copiosas y diseminadas, nadie reclamaba su propiedad, a diferencia de lo que ocurría con las maderas extraídas en bosques. De esta manera la extracción permanecía a salvo abierta. Con el fin de asegurar la producción y no vender chicle a otro comprador, los comerciantes y recolectores hicieron uso del anticipo, con lo cual ambas partes se comprometían, a entregar la resina unos, y los otros a refaccionarlos. Esta costumbre fue practicada por los compradores del puerto. Después otro tipo de contratación laboral se hizo necesaria con la expansión a otras zonas productoras, como la “otra costa” así llamada la selva de Campeche por la gente tuxpeña.
Los chicleros contratados que ya contaban con experiencia recibían un anticipo mismo que dejaban a sus familias en la Huasteca. También se les daban los adelantos para el transporte que los trasladaba a Campeche, a la mitad del río, para que, ya embarcados, no escaparan en el último momento, y así emprendían la aventura de donde algunos expresaron las daba “buenos ingresos”, aunque con frecuencia padecieron mutilaciones parciales en las orejas, al cortarles los animales que les provocaba el pique de alguna mosca. Quienes se especializaron en esta actividad en la región tuvieron fama de ser los mejores. Balcázar fue la cuna de los mas reconocidos, pero competían con ellos los que llegaban de Temapache, Juan Felipe, Álamo o Castilo de Teallo.
Las marquetas elaboradas las hacían llegar por agua o a lomo de mula, cada una llegaba a pesar entre once y doce kilos. Para su mejor manejo, las metían en costales y así eran entregadas al comprador. Este las sacaba y cortaba en varias secciones, “las picaba”, para saber si no venía alguna piedra dentro, que a veces algunos ponían para ganar peso en la venta. Como había diversos tipos de calidad o variados tipos de humedad, se picaba el chicle, se hacían cuadros bien empaquetados y enseguida se embarcaban a su destino. Los compradores tenían a un capataz como encargado de vigilar que el chicle fuera de lo más puro, porque las compañías así lo exigían, y, por medio de otros empleados, se controlaba el grado de humedad del producto, que no debía ser de más de 18 por ciento; de acuerdo con este porcentaje se fijaba el precio.
Los empaques para exportación se hacían en bolsas de manta, de mayor dimensión que las marquetas. Llegaban éstas a pesar hasta noventa kilos. En la década de los veinte del presente siglo, a lo largo de una temporada normal, un comprador como Félix Castillo, por ejemplo, exportó más de cien toneladas, que le fueron pagadas en dólares. La ruta que seguía la carga pasaba primero por pailebot o goleta a Veracruz, y de allí partía su embarque a Nueva York. El consulado norteamericano, encargado de extender los permisos de importación y de todos los trámites requeridos por el negocio, se hallaba en la terminal de la Compañía Petrolera Penn Mex, situada frente a la Barra Norte.
Llegó el tiempo en que las compañías compraron directamente el chicle, eliminando el intermediarismo, lo que dejaría sin ganancia a los comerciantes. El declive chiclero en esta zona coincidió con el boom platanero, el “oro verde”, al finalizar la tercera década del presente siglo.
La Revolución Mexicana tuvo un impacto que se expresó todavía más en el ámbito político, mientras las relaciones sociales y propició posturas políticas adversas entre los habitantes de la localidad; por estas causas, se abrió un paulatino proceso que permitiría un reacomodo de los sujetos sociales con nuevas perspectivas a pesar de que tenían sus raíces en el pasado, y porque también se apoyaban en los elementos de una nueva sociedad. La economía de la región durante el periodo finisecular no había mostrado alteraciones significativas, ya que los negocios ganaderos, cañeros y el de la exportación del chicle o la pimienta, continuaron con su ritmo normal de comercialización.
La Vida Política y Social en el Siglo XX
En la Huasteca, la lucha armada estalló abiertamente a finales de 1913, cuando Cándido Aguilar, comisionado por Venustiano Carranza para formar el Ejército Revolucionario de Oriente, irrumpió en la región. El general Aguilar atacaría repetidas veces el puerto de Tuxpan, sin lograr tomarlo, aunque había causado alarma entre las compañías petroleras extranjeras establecidas en el área. Ante lo infructuoso de sus ataques, Cándido Aguilar regresó a Chicontepec, en donde tenía establecido su cuartel de operaciones. Desde allí dirigió la toma de Tantoyuca, en abril de 1914. Una de sus primeras acciones reivindicativas fue la confiscación de las fincas Las Flores, La Martinica y Mecapala, propiedades de Trinidad y Gonzalo Herrera. En mayo fue la toma de Tamiahua, después de grandes dificultades para vencer al jefe huertista Guillermín. A la postre, unos días después, se posesionaron de Tuxpan, tras un enfrentamiento militar en las cercanías de la Barra. Entonces, el general Cándido Aguilar se acuarteló en Tuxpan y desde ahí informó de sus triunfos a Carranza, por medio de Pablo González; recibió como respuesta a su victoriosa campaña el nombramiento, extendido por el Primer Jefe, de gobernador y comandante militar de Veracruz.
El general Aguilar declaró a Tuxpan capital provisional del estado el 20 de julio de 1914. La designación se debió a su carácter de puerto y el desarrollo urbano con que contaba. En un intento por granjearse la simpatía de la comunidad, se declararon dos días de festejos oficiales y en la noche del día 21 el Estado Mayor ofreció un baile en el que se reunió la sociedad tuxpeña y que tuvo lugar en el salón de La Lonja. De los actos de gobierno realizados por Cándido Aguilar durante su corta estancia en el puerto, el que mayor importancia revistió fue el de la expedición del decreto del 3 de agosto, por cuyo contenido hizo saber a las compañías petroleras extranjeras la disposición de que todos los contratos de arrendamiento, cesión, hipoteca y cualquier otro gravamen sobre terrenos en los cantones de Ozuluama, Tuxpan, Tantoyuca, Chicontepec, Misantla y Minatitlán, requerían de la aprobación expresa por parte de las autoridades estatales.
El gobierno provisional, que tenía como secretario al coronel Heriberto Jara, se instaló en una vieja casona de la calle de Genaro Rodríguez. Según la versión existente entre los viejos del lugar, la estancia de las fuerzas revolucionarias causó temor e inquietud en ciertos sectores de la sociedad, debido tanto a la imposición de préstamos forzosos en dinero o en especie, solicitados a muchos de los vecinos de las clases pudientes. Los extranjeros radicados en la villa recibieron un ultimátum, que fijaba un plazo de ocho días para nacionalizarse o abandonar el país.
Los sectores bien establecidos de la población vieron con alivio que las fuerzas constitucionalistas abandonaban al poco tiempo la ciudad, pues a mediados de agosto salieron con destino a Xalapa. Pero la tranquilidad duró poco; las fuerzas villistas ocuparon el puerto de Tuxpan desde diciembre de 1914 hasta enero de 1915, utilizando como cuartel general la iglesia parroquial. Esta ya había sido abandonada desde antes por su párroco, Ramón Domínguez Alejandri, temeroso del furor jacobino de los constitucionalistas. De hecho, el único sacerdote católico que se mantuvo al lado de sus feligreses en toda la Huasteca fue el padre Florentino R. López, instalado en Temapache.
La Huasteca, al igual que en etapas anteriores, era de nueva cuenta un campo fértil para el desarrollo de levantamientos, sostenidos por la demanda de tierras por parte de los campesinos.

Pié de foto: Campamento de El Ébano, Veracruz. El coronel Josué Benignos Hideroa, al frente de su tropa, celebrando el triunfo constitucionalista en la Huasteca.
Se dio el caso de que algunos propietarios y comerciantes fueron sumándose también a estos movimientos, con el propósito de conservar sus propiedades y mantener su poder en la región. Uno de estos ejemplos fue el caso de Manuel Peláez, rico hacendado del municipio de Temapache, quien veía con buenos ojos la explotación petrolera en la Huasteca a cargo de las compañías extranjeras, pues el hidrocarburo se localizaba también en sus propiedades y esto lo favorecía. Al producirse el movimiento maderista, Peláez organizó una pequeña fuerza y se sumó a la rebelión, siempre con el objetivo de mantener intactos sus dominios. Tras el asesinato de Madero, el terrateniente desertó del movimiento para aliarse con Félix Díaz; cuando éste fue derrotado, Peláez se marchó a los Estados Unidos, hasta que sus intereses en México lo obligaron a regresar y esta vez se levantó en contra del gobierno carrancista.
La necesidad de Manuel Peláez de mantener productivas e indivisas sus tierras coincidía con los intereses de las compañías petroleras, por lo que, en un principio, éstas le proporcionaban los recursos económicos para el sostenimiento de sus fuerzas militarizadas. Poco a poco se fueron convenciendo de que era necesario mantener esta relación, debido a la incapacidad que mostraba el gobierno de Carranza para pacificar la Huasteca. A pesar de la promulgación de la Constitución de 1917, las compañías petroleras continuaron pagando la protección de Peláez, ya que el constitucionalismo sólo controlaba los puertos de Tuxpan y Tampico, pero no el interior de la región.
La Constitución de 1917 terminó con el sistema de cantones y lo sustituyó por el del municipio libre. Ahora la lucha por los poderes municipales se recrudeció. Como consecuencia de estas pugnas intestinas, el antiguo cantón de Tuxpan promovió constantes desconocimientos de autoridades municipales; eran nombradas, en su lugar, juntas de administración, como en los casos de Temapache, Tepetzintla, Amatlán, Tancoco y San Antonio Chinampa. Sólo se reconocieron los ayuntamientos constituidos en Tamiahua, Castillo de Teayo y Tuxpan.
En 1920, el coronel Adalberto Tejeda, gobernador del estado, informó que las autoridades municipales de Tuxpan carecían de legalidad y en su lugar nombró una junta de administración civil; las autoridades locales, empero, lograron interponer el recurso de revisión y se mantuvieron en sus funciones.
En 1921 tomó posesión un nuevo ayuntamiento, integrado por el doctor Zózimo Pérez Castañeda y por los señores Félix Castillo y Antonio Álvarez. El doctor Zózimo Pérez originario de Chicontepec, llegó a Tuxpan en 1917 y rápidamente se incorporó a la sociedad local, destacando por sus innumerables actividades en favor del progreso municipal. Félix Castillo y Antonio Álvarez se caracterizaban, en cambio, por ser personajes relevantes de la economía regional. Antonio Álvarez tenía comercios, una fábrica de hielo y además le arrendaba terrenos a la compañía petrolera. Félix Castillo poseía un extenso rancho ganadero, el único establo de la municipalidad, una farmacia, un cine y una lechería. La presencia de estos señores en la comuna, así como la de otros personajes pertenecientes a su misma clase en los posteriores ayuntamientos, revelaba con claridad que el poder local estaba en manos de los propietarios, a la manera en que ya lo detentaban desde el antiguo régimen.
Esto no quiere decir que la Revolución no provocara profundas transformaciones en las relaciones sociales de la región. Un cambio esencial lo constituyó el desarrollo de la reforma agraria en la Huasteca, que dio inicio a partir de los años veinte. La primera demanda de tierras registrada en la municipalidad fue la formulada por un grupo de 78 campesinos del poblado de Ceiba Rica, que presentó su solicitud en el año de 1923. La creación de este ejido afectó varios lotes de las exhaciendas de la Asunción y Santiago de la Peña. Quien resultó más perjudicado por la creación de este ejido fue Carlos B. Schalet, pues se le expropiaron mil 171 hectáreas. Otros propietarios fueron Vicente Heroles y Félix Castillo, que habrían de sufrir varias afectaciones más, a medida que la reforma agraria iba cumpliendo con los postulados de la ley de origen.
A lo largo de la tercera década los campesinos de Juana Moza, Chauaco, Chijolar, Frijolillo, Grano de Oro, El Higueral, La Laja, Nalúa, Pales Bajos, Alto Lucero, Zapotal y los del propio ejido de Tuxpan lograron respuesta positiva a sus demandas de tierra. Este núcleo concentró centros de población ejidal y obtuvo soluciones presidenciales en los lapsos de una y otras décadas, hecho que nos habla de la gran fuerza que alzanzaron los movimientos agraristas, que llevaron al gobierno a personajes radicales como Adalberto Tejeda, con lo que conquistaron importantes parcelas de poder en el área rural.
En el municipio de Tuxpan las tierras para dotación ejidal se tomaron —como se dijo— preponderantemente de las exhaciendas de la Asunción y Santiago de la Peña, aunque también se segregaron terrenos de las haciendas de La Calzada y el Camalote. Este proceso de repartición se mantuvo toda la década siguiente, aun cuando su ritmo disminuyó en tanto la respuesta presidencial a las resoluciones de dotación de tierras y parcelas se iba dando con intervalos cada vez más largos.
Los ejidos se integraron también mediante afectaciones a numerosos predios, entre los que destacan, por el número de hectáreas expropiadas y por las diferentes características de que fueron objeto, las de las siguientes compañías e individuos: la Compañía Agrícola Veracruzana, Mexico East Oil Co., Félix Castillo, Trinidad Morales Viuda de Pérez, Pedro Basáñez, Esteban Carballo, Francisco Chao Núñez, Georgina Basáñez de Pellicer, Rosalía Lombera, sucesores de Arturo Núñez, Manuel Maples Arce y sucesores de Manuel Pérez Morales.

Pié de foto: En medio de la celeridad de las actividades petroleras se produjeron accidentes como los incendios, que en ocasiones fueron resultado de improvisaciones técnicas.
Otra de las grandes riquezas que la naturaleza de la región huasteca ofreció a la humanidad fueron los hidrocarburos, localizados de manera abundante, en muchas ocasiones a flor de tierra. Geólogos al servicio de la actividad exploradora de compañías petroleras norteamericanas e inglesas determinaron con gran éxito los lugares donde debían realizarse los primeros trabajos de explotación del subsuelo.
La industria petrolera inicia su desarrollo hacia finales de la primera década del siglo, provocando cambios significativos en el paisaje social de la zona, fundamentalmente porque atraía a gran número de pobladores cuya demanda pronto rebasaría la oferta de servicios existentes, a la par que generaba un rompimiento del ritmo del puerto y de la comunidad tuxpeña en general. Aquel dinamismo armonioso que se observaba en la vida del puerto se trastocaba por la ebullición humana y comercial. El mercado improvisado que se alzaba en la ribera, se trasladaba ahora a un espacio donde encontraba mayor amplitud y mejores condiciones; se construyeron locales comerciales, a costa de la desaparición de la romántica plaza pública, colocada frente a la iglesia. A su alrededor se levantaría un abigarrado conjunto de tiendas, frecuentadas por los trabajadores de los campos, campamentos y terminales, que allí se abastecían de víveres los fines de semana. Los chineros y encargados de la alimentación de los obreros y empleados de las compañías, vendrían también a surtirse en Tuxpan. El comercio local aprovechó las nuevas oportunidades para vigorizarse y para incrementar el monto de sus operaciones y ganancias. Es precisamente en estos años en que la Faja de Oro vive su máxima expansión productiva.
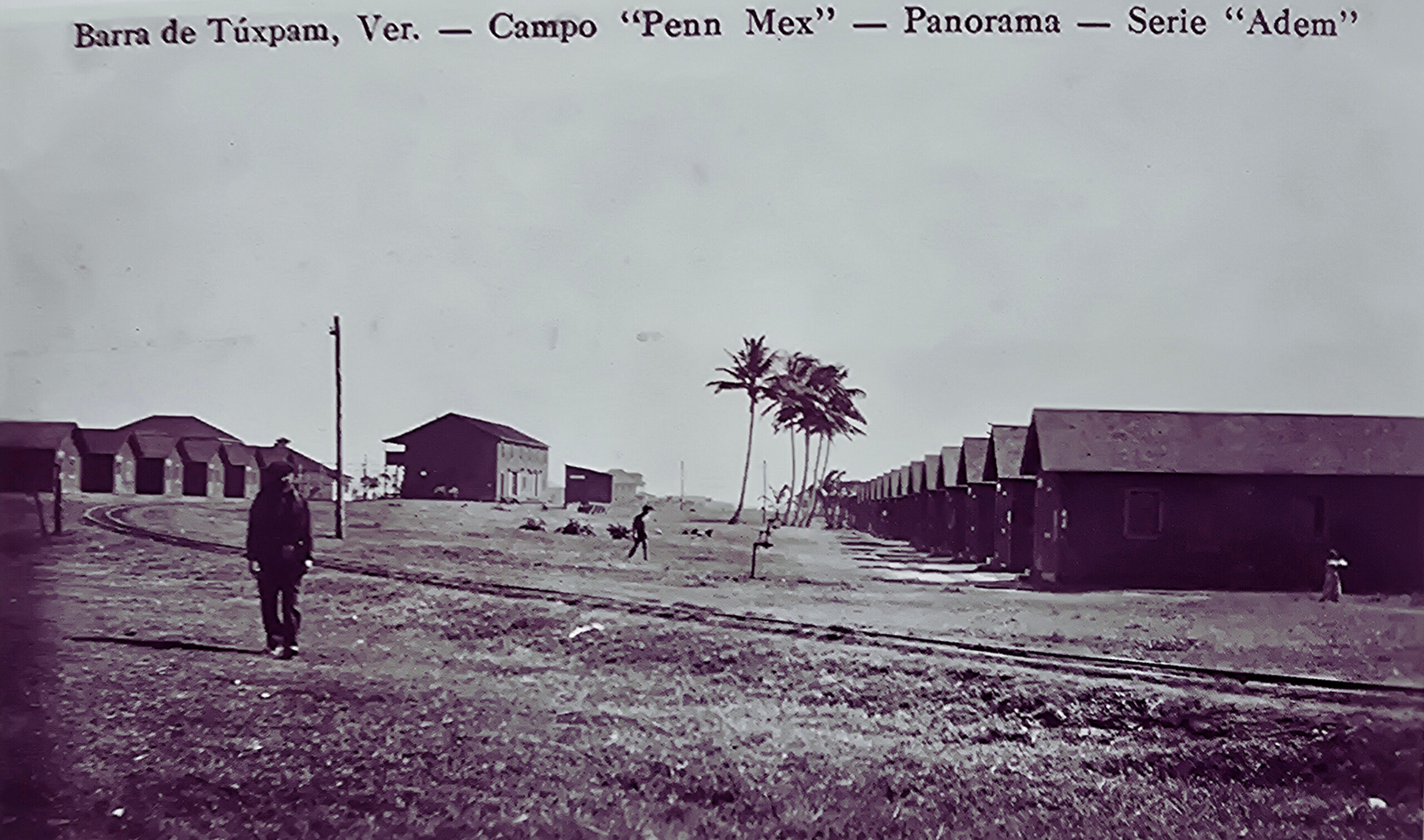
Pié de foto: La terminal de la Penn Mex en la Barra Sur fue construida sobre terrenos del señor Antonio Álvarez, por lo que también se le conoció como Terminal Álvarez. Este centro administrativo industrial hizo las veces de consulado norteamericano.
Aun cuando desde la época prehispánica se conocieron las chapopoteras en la Huasteca, a las que se dieron usos tanto rituales como curativos, no fue sino hasta la segunda mitad del XIX cuando se inició la explotación del petróleo. Constancia de la riqueza de este recurso energético en la zona la daban los criaderos de chapopote en El Súchil, Tihuatlán, Cerro Viejo, la Hacienda de San Isidro, el Rancho Palma Real municipio de Temapache, Piedra Labrada, Valla Rica, el Cerro de la Borracha, Chupadero y decenas de lugares más, diseminados por todo el cantón. Las ordenanzas de minería que regulaban el uso de las chapopoteras se hallaban estipuladas en los dictados del Ministerio de Comercio desde 1864. A partir de estos reglamentos, se extendería el primer permiso para la explotación petrolera, concedido a un norteamericano que realizó trabajos de perforación, y más tarde de refinación, en Cerro Viejo, en 1882. Dos años más tarde, el gobernador Juan de la Luz Enríquez declaró, en correspondencia con la legislación federal, que las minas de petróleo no pagarían impuestos. En 1889 se legisló nuevamente para exentar de cualquier cobro a las empresas que refinaran petróleo. Tal decreto beneficiaba, sobre todo, a la refinería de la Compañía Waters Pierce Oil, entonces de reciente instalación en el puerto de Veracruz. Con esta disposición también se pretendía favorecer la industria de refinación del petróleo en la región de Tuxpan.

Pié de foto: La Barra Norte de Tuxpan, donde se encontraba la terminal de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, fue centro neurálgico de bombeo para cargar de hidrocarburos los buques cisterna.
En Cerro Viejo brotó el hidrocarburo el año de 1902, en un pozo perforado a una profundidad de 260 metros. Al mismo tiempo que se exploraban los campos de Tumbadero, Potrero del Llano, Tierra Blanca, Naranjos y San Diego de la Mar, en la parte sur de la Huasteca. Con justicia, esta área tropical sería bautizada como la “Faja de Oro”, por la gran riqueza petrolífera que yacía en sus entrañas. Al correr de los primeros seis años del siglo, Percy Furber y Arthur C. Payne formaron la compañía Oil Fields of Mexico misma que, posteriormente, asociada con la Witman Pearson, construyó el ferrocarril de vía angosta que corría de Cobos a Minas de Cubas (Furbero), con una red de 80 km de longitud. Así se inició el desarrollo de la industria petrolera en la zona durante el Porfiriato, en el que Tuxpan desempeñó un papel de gran importancia por su cercanía a los campos; se transformó en lugar de tránsito obligado de maquinarias y hombres, terminal para la exportación del producto y centro de abastecimiento comercial. Durante esos años, la instalación de diversas empresas favoreció la compra o arrendamiento de grandes extensiones de tierra que rancheros y comuneros poseían; así surgieron también las consabidas disputas por el territorio, por parte de las compañías: El Águila, La Huasteca Petroleum Company, La Corona, La Penn Mex, La Huasteca o la Sinclair. La primera concesión la obtuvo Pearson, el 18 de mayo de 1906. Esta fue la empresa que mayor importancia tuvo en la región tuxpeña. Al lado del ferrocarril Cobos-Furbero, que era movido por vapor, se trazó una tubería paralela de 16 pulgadas para llevar a los embarcaderos de la Barra Norte el crudo extraído de los campos del sur huasteco. Esta obra, realizada en primer término por la compañía The Oil Fields of Mexico, fue continuada y concluida por El Águila. Esta última empresa proyectó la construcción del ferrocarril de Tanhuijo a Tamiahua y la ampliación de la red de Furbero a Tecolutla.

Pié de foto: Vista panorámica de la Barra Norte, principal centro de bombeo de hidrocarburos de la Huasteca sur. Desde aquí se cargaban los buques tanque anclados en las boyas a siete millas de la bocana.
Los oleoductos que se tendieron en la zona fueron los de Álamo-Tuxpan, Potrero del Llano-Tuxpan, Potrero del Llano-Tanhuijo y varios ramales a Tamiahua, que fueron conectados con Tampico. Debido a la gran producción, en 1916 se hizo necesaria la apertura de Puerto Lobos, en las vecindades de Tuxpan. A este puerto llegaban los oleoductos de Chinampa, Tepetate y Amatlán, centros neurálgicos de la Faja de Oro. Por Tuxpan salían aceite, maroil, ordolí y gasolinas crudas y por Puerto Lobos los refinados compuestos. En Tuxpan se concentraba buena parte de ese movimiento porque Tampico –a pesar de sus instalaciones portuarias– no podía cargar completamente los buques-tanque, ya que la barra no permitía el calado completo de los navíos.
El comercio petrolero a través de Tuxpan creció entre 1911 y 1922 en forma impresionante. En 1911, de un millón 994 mil 640 m³ de producción nacional, salían por Tuxpan solamente 15 mil 201; en cambio, en 1922, de un total de 28 millones 970 mil 87 m³ se exportaron 21 millones 701 mil 857 m³, cantidad que representaba el 75 por ciento de las exportaciones globales del país. Por lo anterior, fue necesaria la existencia de un cuerpo de inspectores fiscales del petróleo y sus derivados.
La actividad petrolera, sin embargo, tuvo en los años veinte un impacto sobre algunas industrias de la región y trajo como consecuencia el descuido de la agricultura comercial. El impacto a que nos referimos se presentó debido a los relativamente altos salarios que las compañías pagaban a sus obreros, hecho que ocasionó que muchos trabajadores abandonaran sus empleos y buscaran ocuparse de la extracción y procesamiento del petróleo. Otro efecto aún más trascendente fue el rompimiento del equilibrio ecológico.

Pié de foto: La Barra Norte y Puerto Lobos fueron sin duda los lugares por donde salió la mayor cantidad de petróleo extraído de la Faja de Oro.
Quizás el episodio mayor de la cadena de incidentes que contaminaron el ambiente de la zona fue el descontrol y gran incendio del pozo Dos Bocas, que llenó de petróleo las lagunas de Tamiahua, Tampamachoco y parte del río Tuxpan, causando importantes daños a la fauna. Este derrame inconmensurable arrojó, entre otras calamidades, el cierre de empresas como la empacadora de ostión, propiedad del señor René Greer. Dicho accidente dejó sin materia prima a los hornos que en la ciudad quemaban la concha del ostión para la fabricación de cal, actividad que se restringió a los hornos de Tamiahua.
El gobernador Adalberto Tejeda se refirió también a otro tipo de consecuencias de la explotación petrolera: “esta industria ha producido lamentablemente relajamiento en la educación y en la moral del pueblo, como lo prueba el hecho de que a medida que surge la abundante riqueza […] sirve para el fomento de todo género de vicios y desenfrenos […] el gobierno tropieza […] con grandes dificultades en su campaña moralizadora, intensificada por medio de la escuela y en su campaña correctiva […] de sus comisiones de seguridad”. Tal situación era producida sobre todo en los campos petroleros, que fueron muchos en el cantón de Tuxpan.
La Ley del Trabajo de 1918, promovida por el gobernador Cándido Aguilar, buscó brindar una cobertura para que las diferencias entre empresarios y trabajadores se manifestaran, ofreciéndoles una vía legal para que dirimieran sus disputas. Decenas de conflictos fueron presentados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, establecida en Tuxpan y que atendía los problemas en primera instancia; en caso de desacuerdo, los turnaba a la Junta Central, ubicada en Xalapa. Pese a los esfuerzos de trabajadores y funcionarios laborales fueron en contadas las ocasiones en que fue posible que las empresas cumplieran los laudos, sobre todo cuando estas eran condenadas a reinstalar a los obreros, o bien a indemnizarlos conforme a la ley.
A 50 años de la primera exportación de cuatro mil galones de petróleo, realizada en Tuxpan por el norteamericano A. Autrey en 1870, el panorama productivo nacional se había modificado grandemente. El desarrollo de la Faja de Oro en la región de Tuxpan, que se inició con el brote del pozo Dos Bocas, en San Diego de la Mar, asombró a los petroleros del mundo. Una gran actividad se desplegó posteriormente entre 1906 y 1923, hasta integrar una plataforma de explotación de 21 campos petroleros, entre los que destacaron Zacamixtle, Potrero del Llano, Juan Casiano, Cerro Azul y Amatlán, con lo que se logró alcanzar el segundo lugar en la producción a nivel mundial en 1921.
Por todo ello los empresarios acumularon tanto poder y riqueza que los gobiernos de la República únicamente pudieron enfrentarlos 25 años después con la expropiación petrolera de 1938. Su poder se había hecho incuestionable en el interior de las instalaciones industriales y en todos y cada uno de los terrenos petrolíferos, adquiridos en propiedad o arrendados para la exploración o explotación del petróleo. Su autoridad se extendía a los caminos y transportes construidos por ellos mismos. Los mexicanos que los usaban en traslados privados, lo hacían con la previa autorización obtenida en la oficina de algún superintendente. Tal situación prevaleció sobre todo a partir de la primera década del presente siglo, con el aumento productivo de la Faja de Oro y, paralelamente, con el surgimiento del movimiento armado de la Revolución Mexicana. Más intereses que cuidar en un orden civil deteriorado, justificaba, en su lógica, cualquier exceso de poder.
La reforma agraria en la región, a pesar de haberse iniciado desde 1923 con la primera demanda de tierras, no afectó de manera sustantiva el desarrollo de la ganadería, sufrieron mengua en su actividad productiva, debido en buena parte, a la reducción de sus potreros. La reforma agraria y la ganadería se afectaron mutuamente en un juego establecido entre propiedad y política; de este proceso se derivó una prolongada negociación de ceder y conservar, hasta llegar a la coexistencia. Si las afectaciones no fueron tan dramáticas para los ganaderos se debió sobre todo a la lentitud de la aplicación de la reforma agraria durante un tiempo prolongado, por lo que éstos no fueron desplazados de manera drástica. Es más, la ganadería, que en la lógica agrícola campesina pareciera contraria a sus intereses, aquí se desató de forma muy extendida con carácter ejidal.
Para los nuevos núcleos de población, la actividad de la ganadería significó amparar sus labores con la agricultura, aunque hubo un predominio de aquélla sobre ésta, propiciado por la amplia demanda de mercado de la carne y por el complemento de los pastizales de alta calidad que se encontraban en las vegas fluviales. Si la riqueza de las tierras de la entidad ha sido reconocida por propios y extraños, la de Tuxpan la supera ya que sus índices de agostadero se encuentran entre los más altos del país.
La ganadería ofreció utilidades más bajas a quienes en tiempos recientes poseían tierras, no obstante, esto resultó muy ventajoso en relación con los cultivos comerciales, que por sus características específicas iban requiriendo mayores inversiones; además, constituyó una inversión cuyos productos eran comparables con la liquidez monetaria, pues en cualquier momento se podía comercializar los novillos y la becerrada. La actividad central la conservaron los antiguos dueños de los lotes de las ex haciendas de la Asunción y Santiago de la Peña. Los propietarios conservaron como suyas las mejores tierras. Sin duda, el mayor problema que los ganaderos tuvieron fue dar mantenimiento a sus pastizales: el chapeo para el mantenimiento libre de maleza y la conservación de los cercados de puas para impedir los daños a los cultivos, fue lo que ocasionó el mayor desembolso monetario. El manejo de los animales en esa época no implicaba, por el contrario, grandes erogaciones.
Durante los años veinte, y a consecuencia de la importación de sementales y en general de ganado de alto registro, arribaron a la zona también varias enfermedades que hasta entonces se desconocían. Algunos padecimientos se convirtieron en auténticas epidemias, como la fiebre carbonosa, el carbón sintomático y la septicemia hemorrágica. El apoyo del Departamento de Agricultura para combatir estos nuevos problemas fue importante pero resultó insuficiente.
Hacia los años cuarenta, por demanda de los ganaderos ya organizados mediante una asociación del ramo fundada en 1938 con 33 socios, y con el apoyo oficial, se construyeron baños garrapaticidas. La iniciativa privada y el gobierno se conjuntaron para combatir el infestamiento de los hatos por la garrapata y demás parásitos, logrando con ello una mayor resistencia del ganado al año, posteriormente se lograron acuerdos con autoridades tanto federales como estatales para combatir y controlar enfermedades y epidemias.
Los propietarios fueron muy perspicaces al trabajar organizadamente y procurar la salud del ganado; sus campañas cubrieron hasta las rancherías más apartadas de la región, con lo que se logró elevar en cantidad y calidad esta actividad. A pesar de lo anterior, hacia finales de la década de los cuarenta se presentó una gran epidemia —la fiebre aftosa— en toda la región del Golfo. Numerosas bajas se presentaron por dicha causa. El sacrificio de reses infectadas era una de las medidas recomendadas para detener el contagio. Un registro oficial señala que en la zona norte existieron casi seis mil animales enfermos, de los cuales fueron sacrificados solamente seiscientos. En el centro del estado, donde cundió la fiebre con mayor intensidad, el sacrificio fue de alrededor de mil cabezas. Este momento se recuerda dramáticamente en la historia de la ganadería veracruzana. Adolfo Ruiz Cortines, gobernador del estado, legisló de manera especial para combatir el mal.
A partir de ese momento los ganaderos organizados, favorecidos por la ampliación del mercado nacional, lograron la proliferación de la actividad y los hatos ya existentes se fortalecieron y ampliaron. Las razas fueron mejoradas, obteniéndose ahora más carne en un tiempo menor y la producción lechera se optimizó. La mayor racionalización productiva de los ranchos trajo consigo tanto innovadoras técnicas pecuarias como nuevas formas de administración por parte de sus propietarios, lo que se reflejó en el mejoramiento de forrajes, atención veterinaria y capacitación de los encargados del manejo de las reses. Una permanente preocupación de los rancheros ha sido la experimentación en el área de alimentación de los animales y la adecuada combinación de la tradicional ganadería extensiva con la intensiva.
La historia de la agricultura comercial de Tuxpan estuvo en diversas ocasiones ligada al cultivo extensivo de plantas tropicales por parte de los países europeos y de Estados Unidos. A lo largo del siglo XIX, el tráfico naval aumentó en las rutas comerciales del Atlántico, provocando una mayor penetración de los productos del trópico a los mercados de los países industrializados. Un fruto a través del cual Tuxpan se vincularía de nueva cuenta a los mercados internacionales, fue el plátano.
El inicio de las plantaciones bananeras de manera generalizada en Tuxpan y la región, a fines de los años veinte, coincide con una fuerte contracción de la producción centroamericana provocada entre otros motivos por graves conflictos laborales. Fue la Compañía Weinberger Banana, de Nueva Orleáns, la que fomentó la siembra de grandes extensiones de la variedad roatán, a través de créditos para su cultivo. Si esta decisión formaba parte de una competencia entre empresarios norteamericanos por abrir otras regiones al cultivo, o si era motivada por otras y diversas razones, requiere aún de investigación. Lo que es importante destacar es que las formas de explotación de las plantaciones, de las tierras y los trabajadores, fueron sustancialmente diferentes a las que se impusieron en Centroamérica.
En el istmo centroamericano, la United Fruit Company se adueñó lo mismo de las tierras que de las plantaciones al tiempo que optó por contratar trabajadores de las islas del Caribe, en especial a jamaiquinos que, como mano de obra extranjera, eran sujetos a un control más directo y vertical, y carecían de una eventual cobertura legal laboral por parte de las naciones en donde servían. Además, las compañías estadounidenses aseguraron un volumen de producción suficiente al poseer mayor cantidad de tierras de las que necesitaban. Tres décadas de plantación bananera convirtieron a Centroamérica en una región monoproductora, sujeta política y económicamente a los intereses empresariales.
En la costa veracruzana el proceso se desarrolló de manera diferente. La firma norteamericana Weinberger no adquirió las tierras para la plantación; la contratación de los productores se hizo libremente, al igual que la de la mano de obra que se ocupó para el cultivo, ya que los dueños de las fincas tenían la responsabilidad de dirigir y pagar a los jornaleros, situación que se hizo extensiva a todos los ejidatarios de los nacientes centros de población. El traslado de los racimos se realizaba por medio de chalanes, rutas de arrieros y vías férreas. Quizá la compañía consideró que esta actividad era provisional, o acaso buscaba alternativas de administración con menor carga laboral y política, lo que la condujo a no interesarse por la fase productiva.
Durante los años treinta las plantaciones bananeras ofrecieron mayores dividendos a los productores, especialmente entre 1934 y 1937. La zona poseía tierras apropiadas para el cultivo de la fruta, pues desde el siglo XIX el cantón había obtenido altos rendimientos; en 1938 la producción bananera de la zona fue la más importante del estado de Veracruz. Esta actividad dio lugar a un gran tráfico de chalanes en el río, seguramente el de mayor volumen con relación a algún producto de exportación en este siglo.
Las plantaciones, por lo regular, se realizaron en las cercanías de los ríos, para que el posterior movimiento de racimos no se hiciera penoso o se multiplicaran los costos de traslado al puerto, que era el punto central de la distribución. La siembra de las cepas rara vez se realizaba a más de un kilómetro de distancia de las riberas, o bien cerca de otros medios de transporte como el ferrocarril, que fue de gran auxilio para los productores que tuvieron plantaciones paralelas a la vía que corría de Cobos a Furbero y que extendía sus beneficios a los productores de Cazones, ya que los empresarios petroleros ofrecieron su transporte a los productores de la región cercana a su ruta.
En realidad, la difusión amplia de las plantaciones se llevó a efecto hasta la última década de este siglo. En esta fase, los compradores se concentraron, por paradójico que parezca, en los frutos tiernos, por considerarlos más rentables, con los que elaboraban productos derivados del banano. Los precios fueron subiendo: en 1925 pagaron entre 12 y 15 pesos la tonelada, cantidad que aumentó a 27 pesos en 1931; ante esta alza, los campesinos se concentraron en el cultivo del fruto. Entre 1931 y 1932 la sola producción municipal rebasó mucho la del resto del estado, aun sin llegar a su mayor rendimiento. No obstante, este auge terminó por provocar la sobreoferta que hizo caer los precios al límite, a siete pesos por tonelada, en 1933. Para enfrentar este problema, se formaron cooperativas con el propósito de organizar y planear de mejor manera la producción. Fue precisamente en este momento cuando la compañía norteamericana Weinberger hizo contrato para una cosecha de tres años, de 50 pesos la tonelada, puesta a bordo de barco. En la misma operación se formalizó la contratación del plátano afectado por las heladas —el llamado canelo—, a 40 por ciento de su precio. La empresa aseguraba así cosechas regulares a través del otorgamiento de créditos para la siembra.

Pié de Foto: La vía marítima fue primordial para colocar en el mercado exterior la producción platanera de la zona.
El cultivo del plátano actuó como un elemento perturbador en el paisaje económico de la zona. Como sucedió anteriormente con el boom petrolero, la población se retrajo de sus actividades tradicionales para dedicarse a lo que le significaba mayores ingresos. De esta década, el puerto de Tuxpan obtuvo desarrollo urbano, bienes de consumo, dispendio y vicio.
La compañía Weinberger quebró en 1937 debido a presiones comerciales de los monopolios que controlaban el ramo, aunque también puede suponerse que esta explotación decayó en la zona debido tanto a la apertura de centros productores de plátano en otras regiones del estado y del país, como por la enemistad que entonces surgió entre el gobierno mexicano y las empresas petroleras extranjeras, que culminaría con la nacionalización de la industria, en marzo de 1938.
Aun cuando la mayor producción platanera de esta época fue la de la región de Tuxpan, en el Pacífico sur mexicano, desde Huixtla a Tapachula, en el estado de Chiapas, se dio la zona de cultivo más importante de ese litoral. Por cierto, ésta fue la única en el país que no tuvo vías fluviales para la comercialización del plátano pero, en cambio, echaba mano del Ferrocarril Panamericano que corría por aquella zona.
Otras áreas de cultivo fueron el bajo Papaloapan, en Tabasco y Coatzacoalcos y Tezonapan, en Veracruz. Hacia el final de la década de los veinte, el principal productor nacional pasó a ser el estado de Oaxaca, desplazando a Veracruz y a Tabasco. La triplicación de la producción veracruzana y el crecimiento de la de Tabasco en la década de los treinta, provocó una sobreoferta del fruto que culminó en una crisis de la cual se logró salir, en parte, años más tarde con la apertura del mercado nacional.
Los productores tuxpeños, aunque buscaron otras opciones para colocar sus cosechas, no tuvieron éxito. En 1938 contrataron con la compañía Exportación Tropical, realizando esta vez un pésimo negocio, pues esta empresa imponía unilateralmente los precios, aprovechando la situación desesperada de los productores y la gran oferta en el mercado. Dicha compañía participó en la comercialización hasta 1941. Más tarde, la Segunda Guerra Mundial y la plaga del “chamusco”, fueron un par de elementos que influyeron en la baja de la producción platanera de exportación.
Un recuento de los rendimientos monetarios logrados por los propietarios de la localidad revela que los mayores beneficios se obtuvieron con el chicle, el petróleo, la ganadería y el plátano, que se desarrollaron durante las primeras cuatro décadas de este siglo. Cada uno de estos rubros tuvo sus propias características y peculiaridades y en conjunto conformaron la esencia del perfil económico de la mayor parte de este siglo.
Si observamos en su conjunto las actividades veracruzanas, podemos distinguir diversos procesos políticos estrechamente vinculados al carácter predominante de su vida material. Por un lado, nos encontramos con ciudades industriales cuyos sistemas de administración y concentración de trabajadores impusieron sus propias relaciones sociales, donde el proletariado resultó ser uno de los principales protagonistas. Otra experiencia fue aquélla en donde los actores dominantes fueron agricultores, campesinos y jornaleros, que se encargaron de implementar sus propios proyectos, sus voluntades y sus expresiones culturales. Ciudades que surgieron en las costas del Golfo de México, como Tampico, Veracruz o Tlacotalpan, destacaron por su papel comercial costero y ultramarino. Las historias de Tlacotalpan y Tuxpan han sido paralelas; los elementos que más las asemejan corresponden sobre todo a los oficios de la marinería desarrollada durante el siglo XIX. Pero estas historias se separan en algunos puntos, especialmente debido a las actividades económicas que prevalecen en las distintas épocas, su manera de desarrollarlas y el modo de asumir el proceso de trabajo en particular.
La organización de algunos sectores se da con el ensanchamiento de las actividades económicas y de la población, que reproducen formas de vida no rurales, es decir, el mundo de los oficios, en donde el artesanado y las organizaciones obreras cobran importancia.
Los comerciantes y empresarios que desde mediados del siglo pasado habían jefaturado y conducido los negocios y los asuntos de la sociedad y la administración pública, se reunen, por ejemplo, en una organización que administra en condueñazgo de las tierras de la municipalidad: Uno de los más importantes medios de producción y de acumulación de capital. Al convertirse en propietarios adquieren jurídicamente la carta de naturalización que los legitima para que cierren el círculo de poder económico y político de la región. Ejercieron, así mísmo el control sobre los espacios de autoridad civíl y mantuvieron buena relacíon con el poder militar. Estos elementos se estructuran afectándose recíprocamente en un movimiento que la realidad parece disponer a cada paso, las organizaciones que se suceden en las décadas posteriores tienen como referencia las familias que dominaron desde aquel entonces: Deschamps, Morales, Llorente, Chao y otros.
El mando social que los propietarios fueron creando y reproduciendo propiciaron el surgimiento de agrupaciones que reunieron esfuerzos para resolver problemas comunes. Así, se organizaron en varias ramas de la producción. En esa misma lógica de respuestas que el pragmatismo imponía a sus propios intereses, se creó la Cámara de Comercio, la Asociación Ganadera y uniones de productores.
Como contraparte, otros sujetos en la búsqueda de sus reivindicaciones generaron su propia organización, entre los más importantes y numerosos, así como de mayor trascendencia social, se hallaron los campesinos y jornaleros, cuya presencia se hizo más notoria inmediatamente después de la Revolución Mexicana. Estos trabajadores eran los que aportaban la mano de obra requerida dentro de las actividades económicas dominantes. Dicha fuerza de trabajo no estaba concentrada como la que había sido requerida por los grandes centros fabriles. Sin embargo, esto no impidió el gran éxito de su organización y entonces se convirtieron en el centro de las políticas de carácter agrario que los gobiernos estatales impulsaron desde su plataforma de poder. Por estos tiempos, muchos tuxpeños destacaron como promotores de la causa campesina de la Huasteca; otros más surgieron como expresión natural del propio movimiento campesino, logrando así, desde los años veinte de este siglo, conformar los primeros núcleos de población que solicitaban tierras para sembrar. En su discurso ideológico se hallaban impresas las aspiraciones de estos “desheredados”, que se aglutinaron en torno a los principios de organizaciones agraristas, hecho que constata la pertinencia y sensibilidad de los teóricos de la reforma agraria.
El proletariado de la localidad surgió de una mano de obra un tanto difusa, en lo que respecta a su centro de operaciones. Hubo una excepción: los trabajadores petroleros quienes encontraron asiento industrial en las instalaciones de la Barra Norte, la terminal de la Penn Mex y Cobos, aunque su presencia en la cabecera no fue directa y su acción política no influyó orgánicamente en los obreros del puerto. El desarrollo de la organización proletaria fue más bien obra de los trabajadores portuarios como cargadores, lancheros, mozos, estibadores de rabo—en la época de la compañía bananera— y artesanos de una multitud de oficios. Esta diseminación de las empresas y de los trabajadores de los servicios del puerto hizo difícil su agrupación, y por tanto también entorpecía la presentación de sus demandas de una manera conjunta. Sin embargo, el sindicalismo y sus luchas lograron cuajar cuando en el país la tendencia de organización sindical de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) predominó. Los tuxpeños siguieron los planteamientos de la CTM sobre todo en la cultura de los primeros años de vida. Por ello no fue sorprendente constatar la expresión de solidaridad en este medio poco industrializado para apoyar la lucha sindical que se sucedía en otros ámbitos del país. Los líderes sindicales y el sindicalismo regional lograron sembrar en esa época la semilla de la lucha de clases, de la justicia, la igualdad, la solidaridad y la expresión de la protesta pública.

Píe de foto: Mercado viejo. Construido de madera y techos de lámina en la antigua plaza frente a la iglesia, albergaba numerosos puestos de frutas, verduras, utensilios varios y pequeñas fondas en su parte exterior, en las que se preparaban exquisitos mondongos, delicia de los grupos de trasnochadores.
El desarrollo urbano de Tuxpan ha sido constante. Las políticas emanadas desde la colonización, referentes a los asentamientos humanos, trajeron como consecuencia la desaparición de algunos pueblos y el fortalecimiento de otros. En el caso de Tuxpan, en 1580, el virrey Martín Enríquez de Almanza prohibió el asentamiento de españoles en Tabuco. Esta prohibición virreinal impidió el surgimiento natural de la villa durante dos centurias, obstruyendo el aprovechamiento de su privilegiada conformación geográfica y sus riquezas naturales que los antiguos moradores habían tomado como punto principal para desarrollar en ella un nutrido poblamiento. Sin embargo, tal situación no logró nulificar el carácter de puerto, que se expresó en los siglos XVII y XVIII al convertirse en uno de los puntos de la ruta del Golfo de México más visitados por los vascos. El flujo marítimo encubierto llevó a los escasos pobladores indígenas a considerar atractiva la actividad comercial, que pudo florecer no sólo para este sector sino también para la población blanca con la incorporación formal de Tuxpan al sistema portuario, a partir de la creación de la receptoría marítima en 1804. Desde este año su crecimiento fue sostenido al punto que llegó a ser ratificado por la estructura administrativa tan sólo una veintena de años después, al ser designado el poblado como cabecera departamental y de partido. Para esos momentos el vecindario ya había logrado establecer los cimientos económico-sociales de su ulterior desarrollo urbano. Se erigen las primeras construcciones que albergarían los servicios públicos tales como las casas consistoriales, la receptoría marítima, la escuela, la cárcel y la parroquia. Se incrementó paulatinamente el número de viviendas y surgieron sus dos barrios principales: la Ribera y Tenechaco. Ya sin obstáculos, algunos españoles fijan sus residencias y aparecen los primeros comercios. Se avecinan también inmigrantes de otras nacionalidades que van a ofrecer, mediante el ejercicio de su oficio, una gama de servicios que convierten tempranamente al poblado en un centro de atracción regional, desplazando a Tamiahua.
La villa va adquiriendo una apariencia pintoresca, diseminada en la ribera y en los espacios permitidos por la profusión de cedros en cuyo rededor se levantan las viviendas y se forman los callejones. Las edificaciones del siglo XIX manifestaban un estilo arquitectónico homogéneo, destaca el predominio de los materiales que la región ofrecía y de uso común en la época como fueron la madera, el barro, el zacate y la teja. Durante el Porfiriato maduró su estructura urbana y se convierte en una ciudad que posee los atributos necesarios que su papel de comercio requiere. No obstante, para la década de los veinte de este siglo, la demanda de servicios que trajo consigo la explotación petrolera, provocó la apresurada construcción de bodegas, hoteles, restaurantes y otros edificios, de manera que se rompió con el aspecto uniforme que había prevalecido hasta entonces.

Pié de foto: El medio de transporte por excelencia era el fluvial, aunque con la instalación de campos petroleros, los caminos de terracería y el automovil proliferaron. Es hasta las postrimerías de los años treinta cuando algunos partículares entran a la era automotríz.

El expendio de la familia Fresno, ubicado en la calle principal del puerto (hoy avenida Juárez), muestra parte del consumo que los propietarios de la localidad hacían de mercaderías importadas.
Ante el crecimiento caótico y explosivo de la ciudad provocado por el auge petrolero, algunos miembros prominentes de la sociedad, interesados en conservar su entorno habitacional, decidieron organizarse para solucionar los nuevos problemas. Así, en 1926, surgieron dos asociaciones civiles que influirían profundamente en el mejoramiento de la vida cultural y material de la ciudad: la Junta de Caridad y Pavimentación y el Grupo Femenino Acción. Las dos asociaciones trabajaron con optimismo para alcanzar mejoras que antes sólo se daban de manera aislada en el ambiente porteño. Se logró concluir, por ejemplo, la torre de la parroquia, a la que se le instaló el reloj municipal; se gestionó la introducción de servicios básicos como energía eléctrica, teléfono y agua potable. Este último proyecto fue posible gracias al establecimiento de un ramal del acueducto que llevaba el vital líquido a las instalaciones de la compañía El Águila, ubicadas en la Barra Norte; sin duda, una de las mejoras más visibles que el petróleo dejó a la comunidad.
Las calles de la ciudad, que presentaban un aspecto desastroso en tiempo de lluvias, no resistían el paso de las recuas de mulas de los arrieros, que desde la sierra y lugares circunvecinos traían sus productos al mercado. Era común que estas recuas se atascaran en plena vía principal. Los signos de modernidad, aunque lentemente, fueron permeando la comunidad, sobre todo bajo el impulso de los moradores más añejos del pueblo, quienes encabezados por Celestino Basáñez concibieron la iniciativa de formar un organismo que, a partir de cuotas, suscripciones populares y festivales, reuniera los fondos necesarios para el arreglo urbano. Así nació la Junta de Caridad y Pavimentación, el 26 de octubre de 1926; algunos de sus miembros fundadores fueron los señores Celestino Basáñez, Juan Avalos, Julio Deschamps, Francisco M. Rosas, Francisco Chao Núñez, León Pancardo, Federico Núñez, Antonio Florencia y Ángel Bisteni. Los esfuerzos de esta junta se mantuvieron por más de veinticinco años, y lograron que el centro de la ciudad quedara totalmente pavimentado. La estructura democrática que cambiaba la mitad de los puestos directivos cada seis meses y su independencia de los partidos políticos, permitió que su labor tuviera el reconocimiento del gobierno estatal, quien en 1950 le otorgó por un decreto el título de benemérita.
Por su parte, el Grupo Femenino Acción se formó dos meses antes que la Junta de Caridad y Pavimentación, a la que apoyó para la consecución de los fines comunes. Su primera directiva estuvo integrada por las señoras Lucía Deschamps viuda de Salicrup, Marina Camacho viuda de Alcocer, Delfina Castillo, Eloísa Quiroz de Montiel y la profesora María Luisa Guín. Los propósitos de este grupo fueron el mejoramiento de las condiciones materiales de la ciudad: construir el bulevar a la orilla del río, la introducción del agua potable, el saneamiento en general de la ciudad, y su mayor meta, lograr la construcción de la carretera Tuxpan-México. El grupo Acción llevaba a cabo sus planes de beneficencia mediante los comités, como el de Caridad, el Pro-carretera, y el de Pavimentación, auxiliándose con los recursos obtenidos por las presentaciones del Cuadro Artístico. Dentro de la obra material que dichas asociaciones consiguieron, se pueden citar la pavimentación completa de las avenidas Juárez e Hidalgo y de treinta y cuatro calles más, así como de gran parte del bulevar. Otras obras llevadas a cabo fueron la construcción del puente Tenechaco, las escalinatas del malecón, la compra de bancas y el remozamiento del Parque Reforma. Para la Unidad Sanitaria del puerto se entregaron varios donativos, lo mismo que para el Hospital Civil Benito Juárez. Asimismo, fue de mucha importancia la ayuda para la primera construcción del Parque Deportivo Álvaro Obregón y la iniciativa para formar un fondo previsor de ayuda en caso de catástrofes, como inundaciones e incendios, y también para la construcción y reparación de las carreteras de Alamo y La Barra. Sus acciones también estuvieron encaminadas al mejoramiento ambiental, moral e intelectual del puerto y sus habitantes.
Las mismas familias cuyos miembros integraron las asociaciones civiles fundaron, en 1942, el Club Rotario de Tuxpan. Otra agrupación relevante en el puerto, de alcances más modestos, pero por eso menos importantes, fue la Sociedad Mutualista de Tuxpan, asociación creada en 1912. Su fundador fue el marinero Celso Jiménez, quien a través de sus viajes a Veracruz conoció una sociedad gremial y se propuso la formación de una similar en Tuxpan. Esta se constituyó en 1912, en el local de la escuela cantonal –en el tiempo en que fungía como su director el profesor José Luis Garizurieta– tuvo como presidente fundador al profesor Ramón Álvarez, acompañándolo en la presidencia honorífica el profesor Garizurieta. Su actividad fue fructífera y se mantuvo hasta los años cincuenta, cuando ingresó a la Confederación de Sociedades Mutualistas de la República Mexicana. Una de sus actividades más sobresalientes la llevó a cabo en 1918, cuando la epidemia de influenza española asoló el puerto. En 1920, la sociedad adquirió su primer local y se ligó por estatutos inspirados en los de la Sociedad Mutualista Obreros de Tampico. La adaptación fue realizada por los profesores José Luis Garizurieta, Baltazar Hernández y Eufrasio Zamora. En 1937 se trasladó a un local más amplio, construido en un terreno donado por el entonces presidente municipal, Enrique Rodríguez Cano.
La concentración de la población aumentó también la demanda de servicios médicos en el puerto. En 1932 se constituyó la Unidad Sanitaria de Tuxpan, la que dictaminó que el paludismo continuaba siendo el principal problema de salud. La Unidad, gracias a una solicitud del gobernador, recibió de la compañía petrolera El Águila la cantidad de cien mil pesos, para el fortalecimiento de sus acciones. En 1940 el gobernador Jorge Cerdán continuó apoyando la lucha antipalúdica y en la intensificación de las campañas de vacunación, con la creación del Centro de Higiene de Tuxpan. En 1943 se presentó el proyecto para construir el Dispensario Antituberculoso y se realizaron obras de ampliación del Hospital Civil, con la activa participación de los habitantes. Así, se llegó a inaugurar la sala de maternidad y se adquirió nuevo equipo médico. Fue hasta fines de esa década que, con la ayuda del gobierno de Petróleos Mexicanos, se canalizó una fuerte inversión para sanear el pantano que existía a la salida para Tamiahua y tenía una extensión de más de dos hectáreas. Este habría de ser un paso fundamental en la lucha contra el paludismo, pues lo mismo el pantano que el estero de Tenechaco eran los dos mayores focos infecciosos en donde se reproducían por cientos de miles los insectos transmisores.
Durante el periodo porfirista la enseñanza, como ya se dijo antes, estaba dirigida básicamente a los varones y su ubicación privilegiaba tan sólo el ámbito urbano. En las décadas posteriores a la Revolución se volcó la mirada hacia las zonas rurales y se multiplicaron las escuelas de tipo mixto. El ex cantón de Tuxpan contaba ya, en 1920, con 23 escuelas rurales, 21 de ellas mixtas, sostenidas por el gobierno estatal; había también seis escuelas municipales y cinco particulares para niñas. En la ciudad continuaban funcionando las escuelas Antonia Nava y Miguel Lerdo de Tejada. En ese momento, las ideas que trajo consigo la Revolución obligaban a concentrar los esfuerzos hacia la educación de campesinos y obreros.
Con base en el artículo 123 de la Constitución de 1917, surgieron en todo el territorio norte multitud de escuelas, sostenidas por las compañías petroleras extranjeras. En 1922 se fundó en la Barra Norte una primaria para varones, que estaba subsidiada por El Águila; la Huasteca Petroleum Company sostuvo, a partir de ese mismo año, cinco escuelas primarias, tres en Pueblo Viejo y dos en Tepetzintla, y la Penn Mex Fuel Company, dos escuelas, una en la Terminal Álvarez y otra en Álamo, importantes núcleos petroleros que concentraban nutridas poblaciones, dependientes de la industria petrolera. Así, tan sólo en el municipio de Pueblo Viejo, había ocho escuelas: seis para varones, una para niñas y una mixta. Tres de ellas fueron sostenidas por la Transcontinental Petroleum Company, por la Standard Oil y otra por la compañía La Corona.
A pesar de la irradiación del sistema educativo por las compañías petroleras, el gobierno tejedista buscó imprimirle mayor carácter oficial a la educación de los niños de obreros y campesinos, y para ello instituyó escuelas rurales en diversas comunidades de la zona, fue así como a partir de los años veinte se dio el crecimiento más importante de la red escolar del estado.
El gobierno tejedista, empeñado en proporcionar al campesino una conciencia de clase, apoyó la educación ofrecida por las escuelas rurales, estableciendo un serie de cursos intensivos para maestros, en donde se les entrenó como agentes organizadores de las comunidades. Se buscó ampliar la participación de los padres en la educación de sus hijos y en la organización de las escuelas. Con este fin en 1929 se fundaron las primeras Juntas de Padres de Familia. Para ese año existían 402 escuelas rurales en el estado y su número se duplicó tres años después. Asimismo, se crearon las “parcelas escolares”, mediante dotaciones de terrenos a cada escuela, para que los educandos pudieran estar en posibilidad de realizar sus prácticas escolares. La educación moral también se intentó imprimir a las campañas de lucha antialcohólica, que impartían hora semanal las escuelas rurales obligadas por decreto. En 1930 se fundó una misión cultural para los maestros rurales de la Huasteca, se estableció en Tepetzintla y a ella acudieron durante tres semanas los maestros de Tuxpan, Tantoyuca y los de aquella localidad.
Sin embargo, este proceso de crecimiento y revitalización del sistema educativo se limitó solamente a la educación básica. Grandes fueron las dificultades que tuvieron que enfrentar los jóvenes tuxpeños que deseaban continuar sus estudios. Los más pudientes y tenaces se trasladaban a Xalapa o a México, ya que en el puerto de Tuxpan no existían escuelas que ofrecieran estudios superiores. Ante la ausencia de la educación media, algunos docentes y profesionales se organizaron y crearon el Comité Pro-fomento de la Escuela Secundaria. Sus actividades estuvieron encabezadas por el extinto doctor Zózimo Pérez, el profesor Ángel Saqui, las profesoras Petra Gamundi e Inés Salas, y por incontables tuxpeños, todos interesados en el progreso escolar de sus hijos. Es así como en el mes de agosto de 1934, cuando se inauguró la Escuela Secundaria de Tuxpan, ubicada en una casa propiedad del doctor Zózimo Pérez, la que tuvo como director fundador al maestro normalista Manuel C. Tello.
El mantenimiento de la escuela requirió de trabajo constante y el Comité obtuvo el apoyo permanente de las logias masónicas Hijos de Hiram, Fraternidad y Progreso y Delta. Otras agrupaciones se suscribieron, como la Unión de Comerciantes en Pequeño del mercado, la Junta de Administración Civil y, después, la Unión de Armadores del Puerto. En 1936 se constituyó el Comité de la Sociedad de Padres de Familia, con el profesor Baltazar Hernández como presidente fundador, Julián Nassar, como vicepresidente, y como tesorera la profesora Inés Salas. En 1938, el señor Carlos Bock ofreció a la Sociedad dos casas contiguas por solares, mismas que fueron adquiridas en la cantidad de 20 mil pesos, pagaderos en abonos de tres mil pesos anuales.
Sin embargo en 1940, de acuerdo con el censo de población, había en el municipio de Tuxpan 31 mil 288 habitantes, de los cuales sabían leer y escribir 13 mil 288. El sector de población con mayor índice de analfabetismo lo constituyó el indígena, que se encontraba asentado en las partes altas del municipio. Según este censo, ningún habitante de la ciudad de Tuxpan declaró ser de raza huasteca; 51 habitantes afirmaron ser totonacos, a diferencia de los de Tancoco que, de sus 5 mil 709 habitantes, 3 mil 401 dijeron ser huastecos; o bien, los de la cercana población de Tamiahua, en donde de las 14 mil 463 habitantes, 2 mil 32 de ellos se declararon huastecos. Es interesante hacer notar que pese a la negación de los tuxpeños pobres de reconocer su origen huasteco, según se desprende de la información proporcionada por el censo, las clases pudientes tomaron como bandera este sentimiento étnico en los sucesivos movimientos encaminados a crear el estado huasteco, que compartía regionalmente no sólo intereses económicos, sino también culturales. Las necesidades educativas del municipio se vieron agudizadas por el crecimiento demográfico que rebasó la infraestructura escolar. Las 11 escuelas oficiales recibían a 2 mil 540 alumnos y las nueve particulares a 310, lo que resultaba a todas luces insuficiente para atender la población en edad escolar.
Es en esos años cuarenta, cuando la población resintió más que nunca el atraso del municipio, sobre todo si se le compara con otras regiones del estado que estaban mayormente favorecidas por los presupuestos estatales. Ciertamente, la falta de apoyo y atención por parte de los gobiernos era notoria no sólo en el sector educativo, sino también en otros aspectos fundamentales, como la ausencia de una vía terrestre que comunicara directamente a la región con el mercado nacional. Ante estas carencias, renació la demanda de crear el estado huasteco, sostenida en un principio por los intelectuales locales, los propietarios y los comerciantes tuxpeños, y que después se esparció rápidamente en el resto de la población y la Huasteca en general. Debido a la gran fuerza que adquirió el movimiento, el gobierno estatal se vio compelido a llevar a cabo medidas que mejoraran la situación económica de la comarca y así neutralizar estas ideas autonomistas. Enrique Rodríguez Cano, diputado por Tuxpan, y Adolfo Ruiz Cortines fueron los personajes clave para contrarrestar el movimiento huastequista. Rodríguez Cano capitalizó su gran ascendiente entre los campesinos de la zona para restar consenso al proyecto de creación de un nuevo estado político. Adolfo Ruiz Cortines lanzó su candidatura a la gubernatura del estado por el puerto de Tuxpan, y durante su mandato, se efectuaron mejoras sustanciales en el norte veracruzano, en parte –es voz popular– como respuesta a las gestiones de los grupos locales, que estuvieron primordialmente enfocadas a lograr la edificación de las instalaciones portuarias –y a su apertura al comercio de altura– a la construcción de la carretera Tuxpan-México y de un puente que permitiera un flujo más ágil entre las dos riberas de Tuxpan. Obras que, en conjunto, representaron la incorporación por otras vías al mercado nacional, ahorrando esfuerzos en el traslado de mercaderías tanto hacia el interior como hacia el exterior y rompiendo la monodependencia hacia el mercado externo, que si bien había permitido momentos de auge, también en ocasiones provocaba crisis económicas que afectaban directamente a la región. Sólo de esta manera se hallaba una alternativa viable para la producción local y una mayor integración nacional.

Pié de foto: El Muelle Fiscal de Tuxpan fue escenario de las labores cotidianas de carga y descarga de las mercancias transportadas por las embarcaciones de poco calado y por los chalanes que vinculaban el mar con el puerto.

Pié de foto: «No faltaba en las fiestas patrías de aquellos días, la ceremonia del grito, cpn todo el desbordante regocijo, que hacía explosión al ver tremolar la enseña nacional y escuchar los vitores a la independencia que la primera autoridad política del cantón lanzaba desde el templete, adornado con los colores patrios y los retratos de don Miguel Hidalgo, don Benito Juárez y don Porfirio Díaz, a lo que seguían los fuegos de artificio, que extendían sus luces de colores bajo el cielo ante la expectación ingenua de la multitud» – Manuel Maples Arce, A la Orilla de este río.

Pié de foto: Parque Hidalgo y Hotel Colón. «En la ribera atrás del hotel se hallaba el edificio de madera de la más antigua presidencia municipal, casa de adobe y tepetate. A la orilla del río había casas voladas sobre la corriente; abajo atracaban los botes que hacían el transporte a Cabellos Blancos. Atrás de la estatua se halló la primera casa de cambio de don Francisco y Manuel Deschamps. Al centro del parque, un tejabán usado como bodega del coronel Ángel García, donde almacenaba semillas. Este señor era consignatario de barcos, pailebotes en pequeño. Los grandes cargamentos eran encrgo para la familia Basañez y la familia Deschamps. En la orilla había un pequeño muelle de piedra, cemento y pilares garigoleados. Posterior fue el muelle que mandó construír Lázaro Cárdenas» – Armando Riquelme.

Pié de foto: En la construcción del puente Tenechaco participaron distintos grupos cívicos, como la Junta de Caridad y Pavimentación o el Grupo Femenino Acción, y también el clérigo Florentino R. López, quién estimuló a los flerigreses católicos a reunir fondos para hacer realidad el puente. Los señores Celestino Basánez, Gonzálo Deschamps y Federico Núñez tambipen contribuyeron organizando varias actividades en el parque Reforma.

La casa de altos construida a la orilla del cerro del Zapote, en el límite de los barrios de Tenechaco y Zapote Gordo, tuvo los más diversos usos. Inicialmente don Pedro Basáñez, siguiendo la costumbre de los comerciantes del siglo pasado, utilizó la planta baja para el negocio y la alta para habitación, misma que albergaba también a sus empleados. En la etapa revolucionaria fue ocupada por las fuerzas rebeldes que la usaron como cárcel y cuartel de caballería; en épocas posteriores fue casa habitación, escuela primaria, jardín de niños y de nueva cuenta se utilizó como regimiento.

El Grupo Femenino Acción, fundado en 1926, logró bajo la cooperación ciudadana y promociones culturales hacer realidad la pavimentación de las principales calles de la ciudad. Comnon esmero, el maestro albañil Antonio Vázquez y su equipo realizaron la obra dando una curvatura especial a las banquetas para facilitar, en tiempos de lluvias, que los peatones cruzaran sin mojarse los pies.

Pié de foto: Edificio Núñez, hoy Hotel Reforma, propiedad original de la señora Josefa Nuñez de Llorente, su construcción estuvo a cargo del ingeniero Roberto Juncal, coincide con el mayor auge petrolero de principios de la decada de los veinte.

Pié de foto: “Los juegos que más nos agradaban eran los trompos, canicas y papalotes, que con puntualidad astronómica aparecían y desaparecían después de cierto tiempo, no me explico por qué secreto acuerdo. El hecho es que pasábamos de uno a otro juego, sin mezclar los, con cabal exactitud. Sabíamos, además, quién hacía los trompos de más bellos colores, los que corrían más. Asignábamos valor de un peso a los discos de hojalata de la empacadora de los Greer, hasta donde íbamos a buscarlos. Estas redondas piezas servían para jugar al empalmado, al tángano o la rayuela.” — Manuel Maples Arce, A la orilla de este río.

Pié de foto: La Avenida Hidalgo, junto con las calles adyacentes al muelle, constituyó la zona comercial más importante; en ella se encontraba la ferretería y tlapalería El Sol Naciente, propiedad del libanés Jorge Adem, quien diligentemente recorrió durante meses la región ofreciendo sus productos hasta que le fue posible establecerse en el puerto. Junto a este negocio se hallaba la Agencia Víctor, del italiano Antonio Drommario, en la que se vendían vitrolas de grandes bocinas y discos, enseguida la zapatería La Gloria, de Domingo Zellek, y junto a ella la tienda de ropa El Paje, de Vitali Z. Levi. Pero la gran avenida no sólo atraía por la variedad de productos que se podían adquirir, sino también porque en ella vivían familias acomodadas, de cuyas casas escapaban las notas de los pianos y se podía atisbar en las salas señoriales elegantes muebles franceses y espejos venecianos.

Pié de foto: El éxito de la exhibición de un filme dependía en gran medida de la publicidad, y el Parque Reforma resultaba el lugar idóneo. “Nosotros anunciábamos la película con quince días de anticipación, elaborábamos carteles que se mostraban al público en el gran pórtico del cine; para una película de las selvas del África, pintábamos una serie de animales, tigres, leones y elefantes. Se recortaban y se colocaban paraditos adelante. Era muy importante sacar carros alegóricos a la cabeza con los carteles de propaganda. Las películas se anunciaban sin conocerlas, los carteles y la publicidad tenían como única referencia el título.”
– Prof. Ángel Ruiz Segura.

Pié de foto: Las celebraciones cívico-populares tenían como punto principal el Parque Reforma. En el centro se encontraba el kiosco traído de Francia durante la gestión del último jefe político porfirista, Arturo Núñez. El 5 de mayo era un día especial para las escuelas de la localidad, cuyos abanderados subían al kiosco para presidir la ceremonia durante la cual se interpretaban bailes y se declamaban poemas.

Pié de foto: “En nuestros correteos solíamos llegar hasta el terrado de la construcción de la casa del vigía; subíamos por una escalera musgosa, de mampostería y luego por otra de madera para llegar a donde estaba el torrero. Este, que era muy complaciente, nos dejaba mirar por el anteojo de larga vista, que servía principalmente para leer las noticias marítimas que transmitía el telégrafo de señales de la barra, formado por aspas de madera con puntos negros parecidas a fichas de dominó. Era una maravilla explorar con el catalejo La Peña, Cobos, las lanchas de motor que se movían obedientes a impulsos del chapulín que mandaba la corriente; la alta mar bravía, los verdes cocales y, al fondo, la franja azul del litoral. Estas visiones infantiles causaban vivo encanto. En los días grises, sin embargo, desaparecían. El viento retorcía los árboles y producía extraños gemidos, y el río, que arrastraba beriles y raíces, tomaba una tonalidad glauca, mientras a lo lejos rebramaba el mar.” — Manuel Maples Arce, A la orilla de este río.

A Tuxpan
(Fragmento)
Tu gentil caserío que se levanta
entre la alfombra de argenteada orilla
que convida a soñar, y donde canta
sus endechas la tímida avecilla.
Tus cerros aureolados de lozana
vegetación y alfojares gigantes,
que fingen al fulgor de la mañana
colosales cascadas de diamantes…

Pié de foto: La Peluquería Imperio de Alonso Castillo, ubicada en la Calle Juárez cercana al antiguo mercado, con modernas instalaciones que ofrecían servicios tanto para damas como para caballeros, fue vanguardista de su ramo en la década de los treinta.

Pié de foto: Interior de La Serpentina, propiedad del Señor Ángel Bisteni, miembro destacado de la colonia libanesa de Tuxpan. Con exhibidores transparentes, mercancías ordenadas y con buen lucimiento para enamorar al cliente, tenía la galanura de un comercio establecido con un concepto muy novedoso para la época.

Pié de foto: El Callejón de la Heroica Veracruz, con una función de desagüe pluvial natural, marca el límite del Barrio Tenexhaco, lugar en donde se asentaba el mayor número de propietarios y comerciantes durante el siglo XIX. Es una de las calles típicas del Tuxpan más antiguo que aún se conservan.

El Hotel Pereda símbolo urbano del tuxpeño contemporáneo, construido por la familia Ruiz sobre un terreno arrendado, fue inaugurado en 1922, justo en la época del auge petrolero de la región.

Pié de foto: En enero de 1946 ocurrió el incendio que se inició en el viejo mercado. El siniestro consumió totalmente las construcciones aledañas de madera y lámina de cartón, hubo que desalojar no sólo a todos los locatarios sino la Casa del Campesino, la cárcel, la presidencia municipal. El alcalde Abraham Santander decidió trasladar a los reos al Hospital Benito Juárez y los servicios municipales a la Escuela Miguel Lerdo. La población sufrió una severa escasez de alimentos debido a que las bodegas de los comerciantes fueron afectadas también.

Pié de foto: Al llegar la noche, incrédulos aún, los puesteros deambulaban entre los escombros que el gigantesco incendio dejó.

Pié de foto: El apacible paisaje de las poblaciones ribereñas, por los designios de la naturaleza, es transformado abruptamente por severas catástrofes. Tuxpan sufrió en el año de 1941 una terrible inundación que arrasó con cultivos, ganado, casas y coches. Pero el espíritu solidario y de lucha de la población se patentizaba más que nunca para reiniciar el curso de sus actividades. Aún no terminaba de bajar el nivel del agua y ya la ciudad reanudaba su movimiento.

La Vida Económica, Organización Social y Relaciones Políticas

Pié de foto: Lanchas como la Magnolia y la Teresita, formaban parte de la flota que se hizo cargo del transporte fluvial de pasajeros y de carga hasta la construcción de la vía carretera en la década de los cuarenta.
El movimiento económico que dio riqueza y ocupación a los habitantes de Tuxpan y su entorno geográfico natural a lo largo de casi dos siglos tiene, al menos, un par de momentos dominantes. El primero se vincula con la explotación de la selva, aunque tiene un origen colonial, se desarrolló sobre todo en los postrimerías del siglo XVIII y se prolongó hasta años cuarenta del presente siglo, en la extracción del chicle y de las maderas.
El otro momento se refiere al desarrollo de la agricultura, la ganadería y la actividad petrolera, mismo que se inicia con la caña de azúcar cuyo cultivo y procesamiento –que data de la época colonial– fue adquiriendo una importancia creciente, al grado de que los lugareños desarrollaron tanto el trabajo ganadero como la agricultura en las tierras parceladas, propiciando un gran auge de los rancheros, que se apoyaron en el régimen privado de la tenencia de la tierra.
Con todo, habrá de ser la ganadería la actividad que dará el sustento más prolongado a la población, hasta el advenimiento de la era petrolera inclusive, lo que para esta localidad y su región se tradujo en empleo, comercio y recursos fiscales municipales. El segundo momento económico terminará con el boom platanero de los años treinta.
Esta historia tiene dos elementos sobresalientes que como primeros actores recorren, de principio a fin, toda la actividad material, productiva y comercial: el río y el puerto. Sin ellos no se entendería ni a la ciudad ni a su gente, ni tampoco el papel que la localidad ha jugado y que conserva hasta nuestros días como puerta al mercado internacional y, a la vez, como uno de los accesos más importantes al país de la cultura occidental.
Dadas las condiciones históricas y geográficas del asentamiento actual de Tuxpan, el eje sobre el que se movieron las riquezas de la selva y los productos manufacturados de subsuelo situó a un grupo de europeos inmigrados en el papel protagónico del comercio. Este fue sin duda la fuente más importante de la riqueza acumulada en el puerto, durante todo el siglo pasado.
Debido a las riquezas que encerraban las selvas, el subsuelo y el cultivo de la tierra, las inversiones navieras para el transporte, que fungían como receptores y emisores de bienes y mercancías, fueron en ascenso y casi ininterrumpidas, por lo menos hasta la incorporación de la carretera como medio paralelo de comunicación para este mercado.
Desde la Independencia, Tuxpan se convirtió en el centro político cantonal, debido a razones tanto económicas como geográficas. Sus vías fluviales garantizaron tal posición y su reproducción ensanchó la brecha de las ventajas que la separaban cada vez más de sus provincias, fortaleciendo su papel de centro regional. Por el puerto entraban los extranjeros y ahí se concentraban los productos que la región ofrecía, lo que permitió el establecimiento de giros comerciales de mayor envergadura que funcionaban con anterioridad, más modestos y rústicos, en las villas serranas.

|
Soneto Evocando del tiempo en la distancia Como en un espejismo de mi infancia Volveré a tus riberas, claro río, Al casco arden las viejas fraguas — Manuel Maples Arce |
La flota naviera encargada del comercio de cabotaje creció hasta ser una de las más importantes del Golfo de México. Bergantines, pailebotes y fragatas, en constantes viajes a los puertos de Veracruz y Tampico mantuvieron por largo tiempo el tráfico marítimo, operando tan sólo durante cortos periodos por las travesías de los barcos de gran calado, que hacían los viajes internacionales, o bien por los buques petroleros en la segunda y tercera décadas de este siglo, aun cuando éstos no llegaban al puerto, ya que únicamente permanecían anclados a siete millas de la bocana.
El panorama económico de la región hacia el último tercio del siglo XIX favoreció la llegada de inmigrantes europeos y del Medio Oriente, sobre todo libaneses, en un marco de abierta simpatía por todo aquello que se consideraba impulso para el progreso, o civilizador.

«El río, de aguas claras, hacía allí un arco, que ampliaba el panorama. Barcas colmadas de verduras y frutas, que venían de Palma Sola, Chomotla y Juana Moza. Las figuras humanas aparecían disminuidas en la margen contraria, y siempre cruzando de orilla a orilla, frente al Paseo del Pescador, botes que hacían el servicio de pasaje. Cerca se veía una cantina de ribero, donde se construían lanchas para la navegación fluvial, y con vistas al río estaba la fábrica de hielo y gaseosas de don Antonio Álvarez, adonde se llegaba cuando podía, para tomar una fresca limonada de canica.»
— Manuel Maples Arce, A la orilla de este río
El comercio local se estructuró entonces con el establecimiento de redes hacia los lugares circunvecinos y aparece el mercado del medio mayoreo. Muchos compañías sólo traficaron con productos regionales y su relación consistió en llegar al puerto para adquirir los bienes que les interesaban. Para esto no necesitaban del trato con autoridades locales y actuaron casi siempre sin ser requeridos por los procedimientos jurídicos de la nación.
Tuxpan fue el ejemplo de crecimiento a partir de la actividad exportadora, de ella surgieron fortalecidos comerciantes, ganaderos, navieros, agricultores y prestadores de servicios, al mismo tiempo que se desarrollaba un mercado de trabajo con empleados de comercios, hoteles y restaurantes, comerciantes en pequeño, carretoneros, alijadores y artesanos.
El crecimiento de las actividades portuarias y el comercio modificó el perfil urbano; nuevas y más grandes construcciones aparecen en la ciudad en los linderos del siglo XX. Se edificaron algunos hoteles, casas de mampostería, escuelas y el hospital.

Pié de foto: Martinete, pequeño chalán o balsa que en esta imagen se aprecia con una manguera introducida al río, fue usado para clavar tubos o pilotes de madera para la construcción de pequeños muelles, en donde se requería hacer descargas provisionales. Estas balsas se hallaban dotadas de un winche y un martinete para levantar e insertar en el fondo de los ríos pilotes donde se tendría la plataforma del muelle. Fueron propiedad de las compañías petroleras.
El cambio de la tenencia de la tierra, originado por la venta de las haciendas de la región, fue un hecho que implantó un nuevo modelo de desarrollo regional que se consolidó también durante las tres últimas décadas del siglo XIX. La distribución territorial que se conocía a principios de la nueva centuria no sufrió grandes alteraciones que la modificaran sustancialmente, aun con la reforma agraria.
Durante los primeros cuarenta años de este siglo se desarrolla el perfil económico y demográfico que va a caracterizar al Tuxpan que hoy conocemos, aunque la oligarquía local tiene sus raíces en el siglo pasado. Los criollos huastecos y los inmigrantes europeos, convertidos más tarde en ganaderos y agricultores, establecen una sociedad cerrada, los matrimonios se realizaban sólo entre criollos, españoles y los de origen francés e italiano en el mayor número de los casos, también se enlazan con holandeses, alemanes e ingleses; y posteriormente, con árabes, especialmente libaneses, entre los que se tejen alianzas comerciales o de negocios que los situaban socialmente en una posición de predominio.
La Revolución Mexicana no removió todas estas relaciones pero sí lo logró la reforma agraria y el control político municipal, ya que en periodos muy específicos de administración del ayuntamiento, los propietarios no pudieron conservar su hegemonía política. Tal fue el caso del presidente municipal de Vicente López Buda, que se inicia en 1912, y más tarde el de Crispín Bautista, durante el régimen tejedista, quien ocupó la presidencia en los momentos en que el movimiento campesino y de los trabajadores del puerto, de filiación cetegista y comunista, ya tenían recorrido ciertos caminos. Durante esos años y en los de la década de los treinta tuvieron lugar confrontaciones que se expresaron en varias pugnas por el poder municipal; en 1933, por ejemplo, José Fernández comanda un movimiento con el apoyo de importantes sectores de la población para deponer a los funcionarios municipales. Otro hecho destacado fue el cuartelazo del carretillero Acosta, en los años fines, en el año de 1936. Un presidente municipal que ganó la pugna política en ese mismo período fue Pedro Meléndez, un líder campesino muy destacado, de filiación agrarista, quien fuera cercano colaborador de un personaje político que también le precedió en la comuna, de origen tuxpeño y sin duda uno de los políticos locales de mayor relevancia nacional, Enrique Rodríguez Cano. Al finalizar este bienio de administración municipal, se hallaban en confrontación dos posiciones sindicales que habían surgido como expresión de las clases trabajadoras: la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación General de Trabajadores (CGT).
La Revolución Mexicana, con su programa de incorporación de amplios sectores a la lucha política para la administración pública, había logrado que después del reconocimiento de los sindicatos campesinos y obreros por medio de las leyes correspondientes, éstos difundieran las discrepancias en los ámbitos de poder municipal, cosa que les permitía utilizarlos como plataforma para desarrollar sus propios proyectos de acrecentamiento de poder.
Dentro de la CTM se vio con cierto recelo el fuerte desarrollo político que como mecanismo de negociación que los dirigentes agrarios habían desarrollado una vez iniciada la reforma agraria, y quienes obtenían el respaldo de los sindicatos de albañiles estatales, incluidos los de los gobiernos de Adalberto Tejeda y Heriberto Jara.

Pié de foto: Pailebot Necaxa. Transporte de pasajeros y carga que realizaba los viajes de Tuxpan a Veracruz y era propiedad de Humberto Cena, quien fuera además representante de la Lotería Nacional y famoso por su fe en la fortuna, ya que todos los números que no se adquirían los tomaba para sí. Cuentan que en varias ocasiones le pegó al gordo.
Si los miembros del sector campesino habían logrado preocuparse, el movimiento obrero representado en los sindicatos locales quedaba a la zaga del proceso político. No por esto, las huelgas que los patronos antes habían sostenido la Sociedad de Patrones Maquinistas y Marineros, una de las organizaciones laborales de mayor fuerza en este puerto, se transformaban ahora en movilizaciones fuertemente ideologizadas. En 1938, durante la celebración del Congreso de la CTM en la ciudad de Veracruz, la delegación tuxpeña fue la más numerosa: 250 miembros acreditados, que debió ser aceptada por razones a indagarse, pero que evidentemente buscaba impactar en su propio beneficio, básicamente por el momento que se vivía en Tuxpan con la alianza CTM-CGT y por el conflicto entre la Confederación Nacional Campesina (CNC) y las autoridades municipales.
Los organismos patronales, por otro lado, mostraban desconfianza y desacuerdo por las movilizaciones obreras con sus actitudes irreverentes y por el trato que a los conflictos les otorgaban las autoridades laborales apoyadas en las leyes del trabajo.
Una nueva época se vivía en la región, pero, a pesar de ello, no se alteraban sustancialmente los negocios. La fuerza obrera y su dirección política encontraron acomodo en la administración pública en puestos de empleo a nivel municipal, lo que sin duda les hizo ser más cautos y equilibrados, dejando los conflictos y su negociación subordinados a su nuevo papel.
Por otro lado, el movimiento campesino, que fue también objeto de una invitación a participar en cargos públicos, sirvió para oscurecer la demanda separatista de la Huasteca con miras a formar otra entidad federativa. Si los campesinos, que estaban más vinculados a sus raíces culturales, se manifestaron en contra de sostener esa demanda de reivindicación de “lo huasteco”, por parte de los inmigrantes y descendientes, se daba por descontado que esta era una lucha que quedaba sin base de sustento.

Pié de foro: Durante los años veinte Tuxpan y Puerto Lobos se convirtieron en los exportadores petroleros más importantes, superando con creces a Tampico y Coatzacoalcos-Minatitlan. Como el calado de los buques tanque que transportaban el crudo y los refinados no les permitian el acceso por las bajas de los ríos, estos se cargaban a seis o siete millas mar adentro, donde se introducían tuberías flexibles a las que se unían las conexiones de las embarcaciones.

Pié de foto: Flota camaronera del golfo en refugio, como en la búsqueda del regazo en la madre, un nutrido número de pesqueros entro al río para protegerse de un vendaval. Varias de estas naves habrían nacedio en un astillero de Santiago de la Peña.

|
En el Muelle Empedrado La marea recoge sus empapadas faldas Y en aquella orfandad radiosa, los lanchones, José Luis Rivas. |

Pié de foto: La vinculación cotidiana de ambas riberas del Tuxpan ha sido permanente. La panga fue un eficiente medio de comunicación entre Santiago de la PEña y el puerto, en ella fueron transportados, innumerables veces, granos, frutas, animales, personas y automóviles, hasta la década de los cincuenta en que fue construido el puente.

|
Ínsula En la mañana el aire Para el que ama Al acercarse a la aldea |
Su vista viaja entonces a la otra margen, En la rama seca de un árbol José Luis Rivas |

Pié de foto: Santiago de la Peña fue asiento de las cuatro más importantes empresas constructoras de navíos: además de la del señor Lauro Pulido estaban la del señor Ochoa, la de J. Perdomo y Astilleros Rangel. Estos talleres trabajaban para la construcción de barcos de diferentes tamaños: esquifes, lanchas, yates, pesqueros, pailebots, bergantines, balandras, chalanes y buques a motores de muy diversa factura. Un gran porcentaje de naves usadas para transporte y pesca en el Golfo de México se armó aquí.

Pié de foto: Los varaderos para la reparación de naves que realizaban el transporte regional, se hallaban en Santiago de la Peña y Tampamachoco, los primeros para los propietarios particulares de la localidad y las costas próximas y los segundos al servicio de embarcaciones de las compañías petroleras, cuyas construcciones metálicas requerían de otro tipo de reparaciones.

Pié de foto: En los primeros años de la década de los cuarenta se construyeron varias naves para el señor Roberto Vives, del puerto de Veracruz. Estos barcos armados para la pesca del huachinango y del camarón, se destinaron al puerto de Alvarado. A diferencia de los cargueros, se construían con nevera completamente cerrada para la pesca en alta mar.

Pié de foto: Don Lauro Pulido fue el constructor de yates para el señor Oscar Viniegra. Entre otros pesqueros armó también el María Antonieta, el María Candelaria y el María Cristina, destinados a la empresa pesquera del señor Llarena del Puerto de Tampico. Construyó varios pesqueros para el sindicato de amarradores del puerto de Veracruz, las balsas para atravesar ganado de la Barra Galindo al norte de Tuxpan, así como la de Cabo Rojo para el servicio de los ganaderos Bustamante.

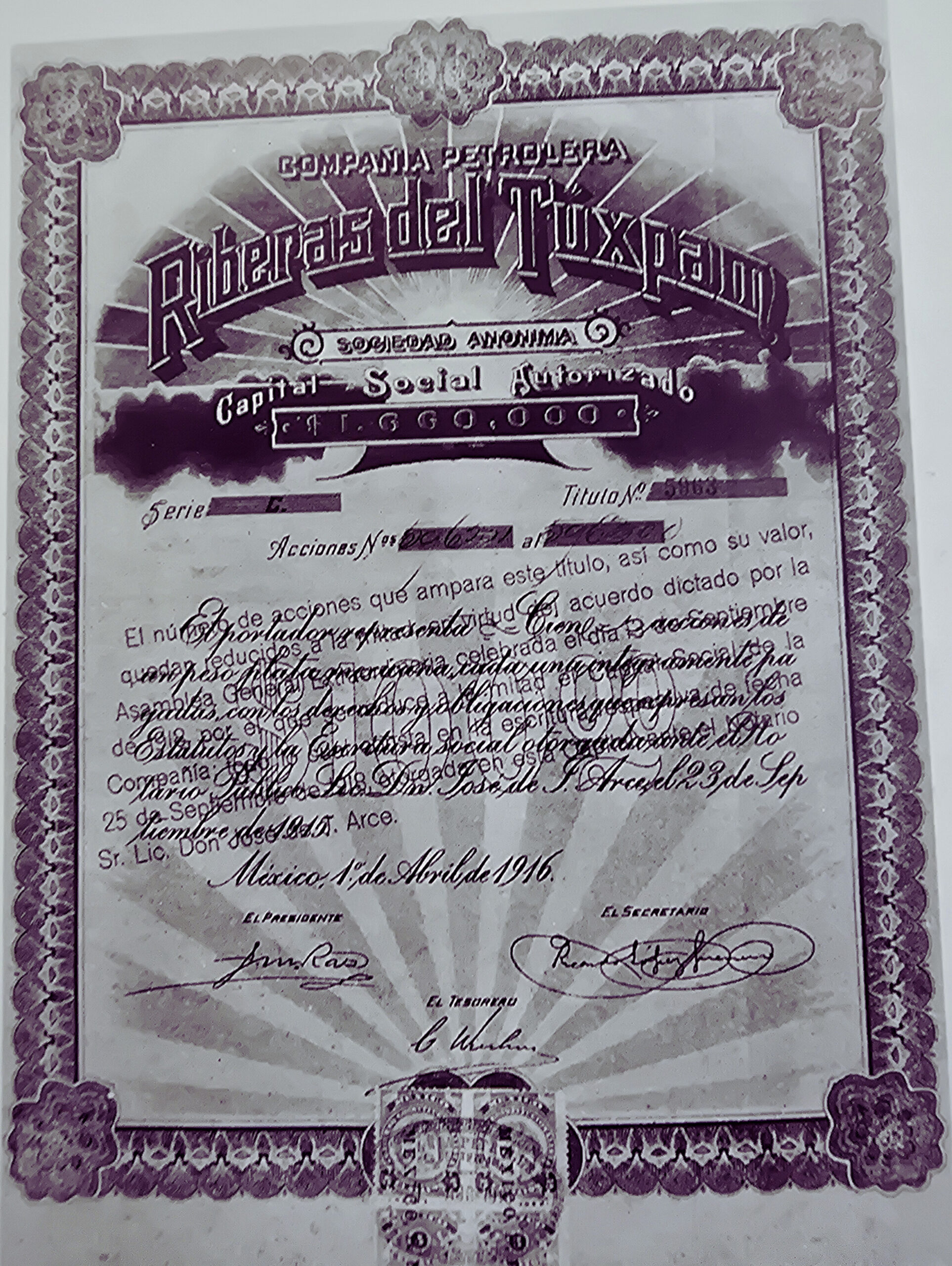
Uno de los grandes sueños de los tuxpeños fue el dragado de la bocana del río para darle acceso a las naves de gran calado que solo en contadas ocasiones lograban remontar la barra.

Pié de foto: Curva de Amatlán. Entre los campos de mayor producción en lo que se denominó la Faja de Oro, se hayaban Cerro Azul, Zacamixtle y Amatlán. La gráfica ilustra la copiosa extracción que llegó a realizarse en esa zona.
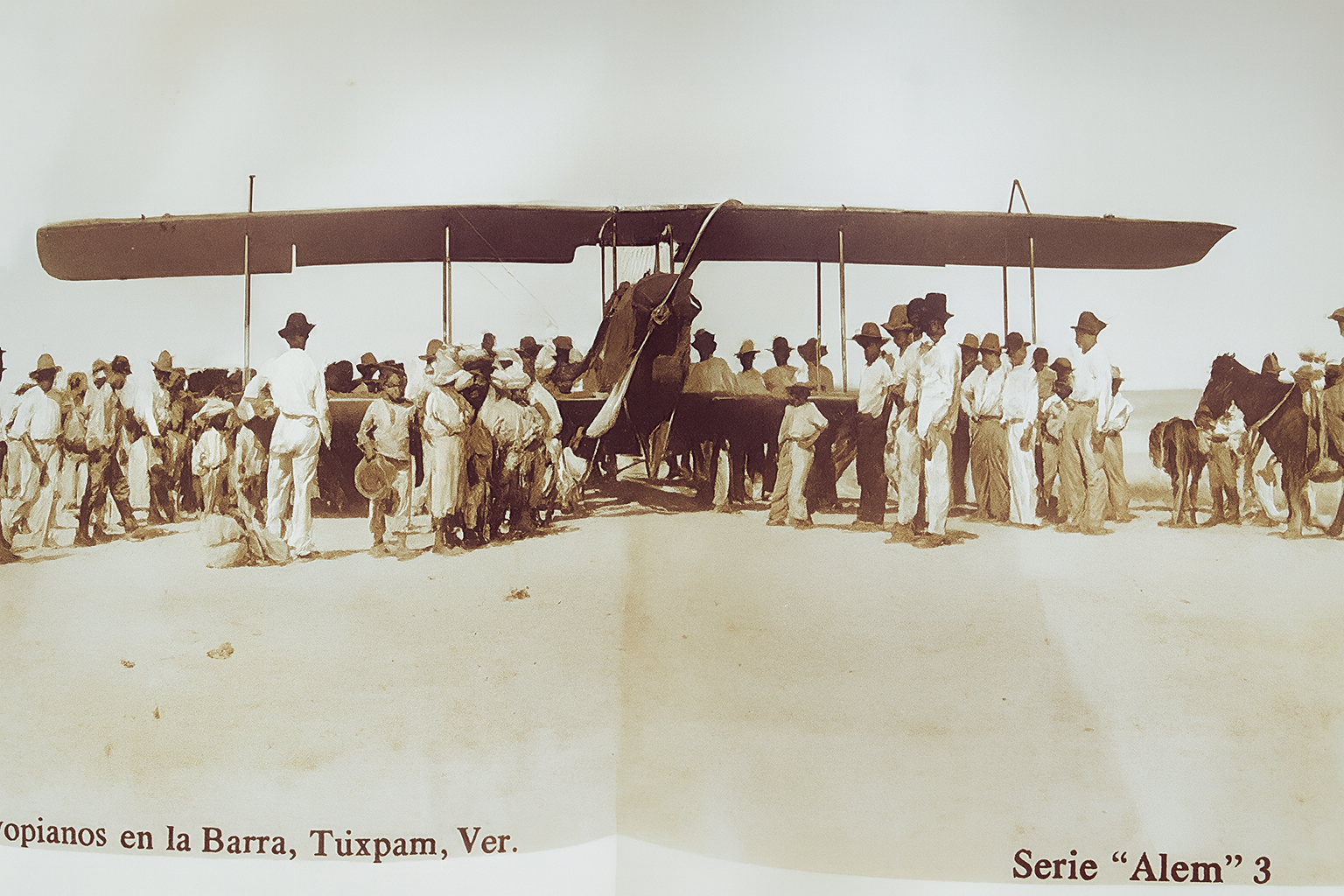
Pié de foto: «¡Ahí viene el caraballo, ahí viene el caraballo!», decíamos de chamacos, pues qué va a venir, un aeroplano. Estos aviones eran contratados por las compañías petroleras para transportar el oro para el pago de los trabajadores. Aterrizaban en la playa o en el campo de béisbol de Tuxpan. Cuando el tiempo era malo, tiraban las bolsas de cuero llenas de monedas y en muchas ocasiones se rompían y los niños nos poníamos a juntarlas precipitadamente con la ilusión de ser recompensados con una monedita de a centavo. – Ángel Ruiz Segura

Pié de foto: Geólogos en los estudios de reconocimiento. La mayor parte de los territorios de las planicies de la zona norte se hallaban parcelados por las compañías petrolíferas. Los territorios asignados a cada una se estudiaban: primero se localizaba el lugar para la perforación y, una vez hecha ésta, se dinamitaba el interior para que el sonido producido junto con las muestras del subsuelo y las pruebas de laboratorio, indicaran dónde se hallaba la mayor posibilidad de éxito de la perforación. De esta manera técnicos y administradores efectuaban los análisis y la planificación para la zona.
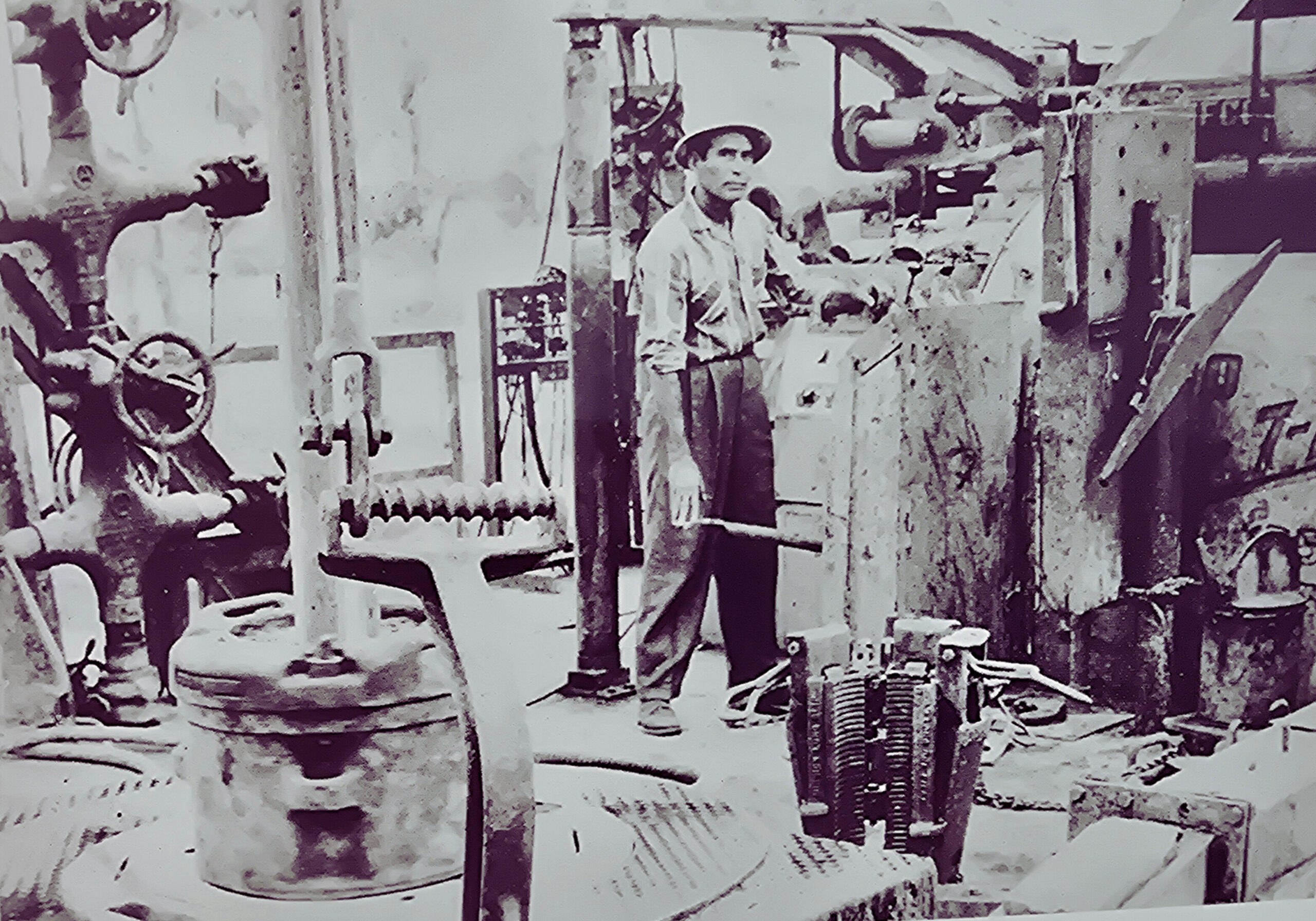
Pié de foto: Los años de mayor producción petrolera en la época de las empresas privadas extranjeras se localizaron entre 1919 y 1924, alcanzándose una alta productividad en 1921. Años más tarde, ésta cayó drásticamente por diferentes razones, entre las que destacan la falta de tecnología adecuada para la perforación, control y explotación de los recursos energéticos –motivo por el que se dio una explotación irracional–, las actitudes irresponsables de los cuerpos gerenciales, en su voracidad por alcanzar más ganancias, y el agotamiento natural de los mantos petrolíferos.

Pié de foto: Tren de vía angosta que hacía el servicio entre Cobos y Furbero para el traslado de maquinaria, tubería y pasajeros hacia los campos de exploración y perforación petrolera. El trayecto se hacía en cuatro horas aproximadamente; la estación que se situaba a la mitad del camino y era conocida como kilómetro 31 o La Unión, era una de las estaciones de bombas de mayor importancia para los campos de Palma Sola y Poza Rica. En este lugar se hacía la parada más prolongada porque en las plataformas se transportaban también mercancías de los habitantes que vivían cerca de las vías. Durante la época del boom platanero este ferrocarril rindió incontables beneficios a los habitantes de esta zona, al incorporar sus servicios desde 1906, movido por motores de automóviles fuera de borda que lo impulsaban lo mismo hacia adelante o en reversa a la misma velocidad.
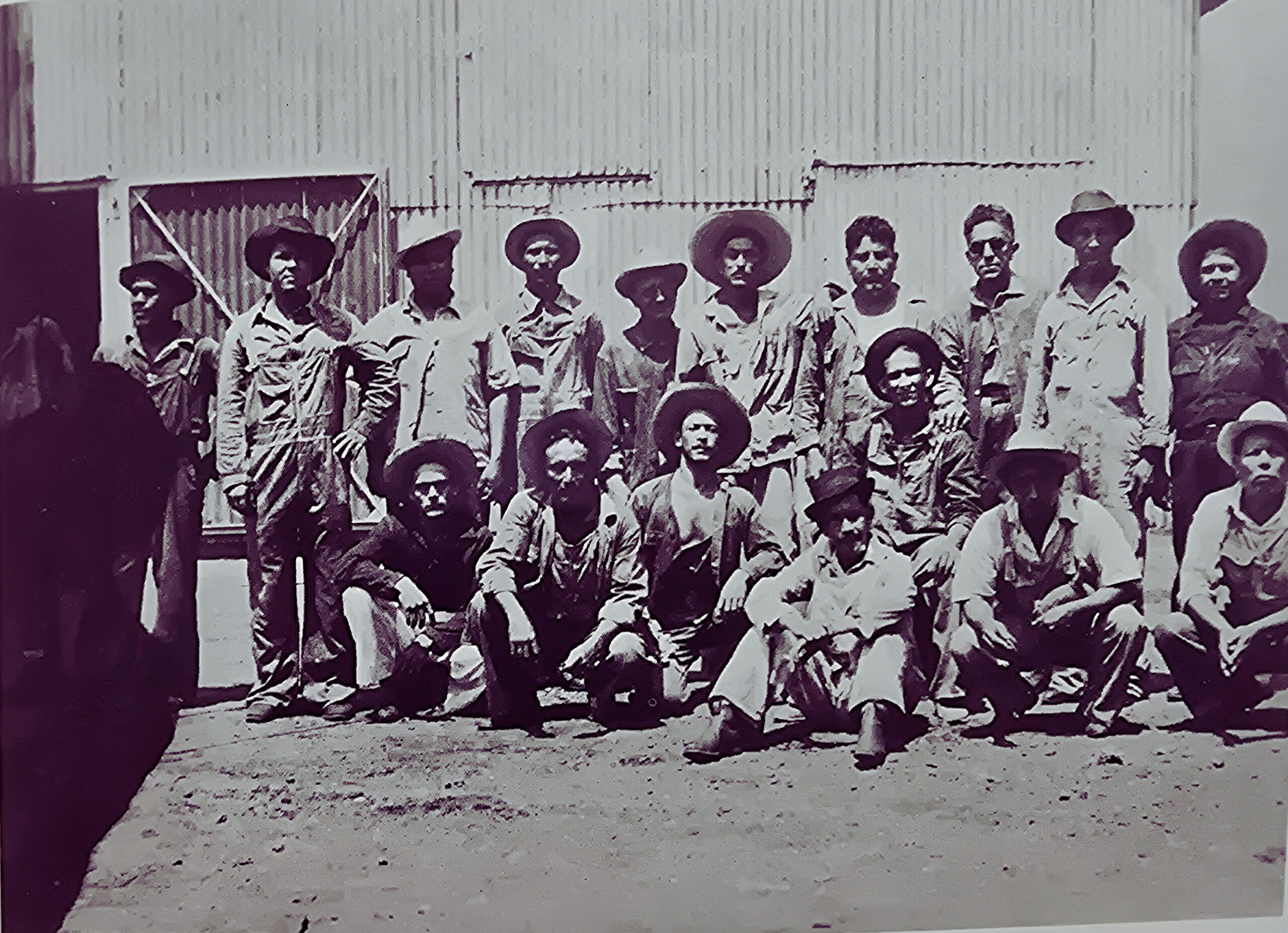
Pié de foto: El mayor número de trabajadores contratados por las compañías petroleras como asalariados sin especialidad, provino de los sectores rurales de la zona norte de Veracruz y de los estados vecinos o comunicados por el ferrocarril que va a Tampico. Estos formaron un enorme ejército de brazos disponibles para la industria, que se llegó a calcular en alrededor de 50 mil obreros a principios de los años veinte. La mayor parte carecía de antecedentes fabriles y fueron ocupados en las labores más pesadas.

Pié de foto: Hacia los años veinte se hallaban establecidos en la Huasteca varios consorcios extranjeros, los más importantes fueron los siguientes: Royal Dutch Shell, El Águila y La Corona Standard Oil of New York, New England Fuel Oil Company, Standard Oil of California, Richmond Petroleum Company, Continental Oil Co., Consolidated Oil Company of Mexico, Huasteca Petroleum Company, Gulf Oil Corporation, Mexican Gulf Oil Company, Sinclair Consolidated Oil Corporation, Mexican Sinclair Petroleum, Pierce Oil Company, South Penn Oil Corporation. Las oficinas en Tuxpan de la Penn Mex Fuel Company, ubicadas en la Barra Sur, aparecen en esta imagen.

Pié de foto: La Barra Norte fue elegida para el establecimiento de las viviendas de los trabajadores y empleados de las compañías petroleras debido a que concentraban en esa misma área el crudo para su traslado marítimo al mercado internacional. Durante muchos años, la arquitectura colonial coexistió en armonía con la vegetación tropical costera. Aquellas primeras construcciones, aunque reflejo fiel de un solo modelo arquitectónico, eran agradables a la vista por el uso casi exclusivo de la madera. En la actualidad han sido sustituidas por sólidas construcciones de concreto y han limitado notablemente el espacio destinado a las palmeras.

Pié de foto: La línea férrea angosta que unía la Barra Norte con Tampamachoco, prestaba el servicio de transporte al interior del campo y a la terminal de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila. Con ella se complementó el sistema de comunicación fluvial que existía previamente.

Pié de foto: La Barra, población de pescadores, se convirtió en un campamento de la compañía El Águila y desarrolló las actividades de centro administrativo petrolero para el depósito y embarque del crudo. La compañía construyó edificios y casas de madera para sus empleados y obreros, así como talleres, bodegas, tanques de almacenamiento para surtir el agua, y puestos de vigilancia para custodiar las instalaciones.

Pié de foto: Comuna tuxpeña de 1923. De izquierda a derecha: Hilario Ariguznaga, Fidel Hernández, Juan Gómez y Ángel Pérez Morales (de pie). Juan Pérez Deveaux, Félix Castillo, Zózimo Pérez Castañeda y Ernesto Ruiz (sentados). En ese tiempo el presidente municipal era Antonio Álvarez.
Pié de foto: Arturo Víctor Núñez Juncal fue el último jefe político del cantón de Tuxpan; a la caída del gobierno de Porfirio Díaz le fueron expropiadas algunas de sus fincas, porque su lealtad al caudillo oaxaqueño lo obligó a despedirlo cuando éste iba camino al destierro. Hijo de un matrimonio que unió dos grandes fortunas, fue educado en el colegio Fournier de París. Vivió temporadas en Francia y en la ciudad de México, se desposó con la señorita Ninfa Casas. Sus hijos varones, educados en Xalapa, sobresalieron en la política y en cargos diplomáticos; ellos heredaron las tierras ganaderas, y las hijas, las tierras rentadas a las compañías petroleras, por las que recibían regalías. Hermanos de don Arturo fueron Manuel, Pilar, Sara y Josefa, dueña de la famosa hacienda de Álamo y Chapopotla Núñez. Teodoro Dehesa, gobernador de Veracruz se unió en matrimonio con Teresa Núñez, hermana de don Arturo Núñez. Los hermanos Núñez Juncal poseían además las tierras de Palo Blanco, Agua Nacida, La Camelia, El Molino, Sombrerete, Cemento, hacienda vecina de Noria, fincas compradas a la condesa de Uluapan.

Pié de foto: El día 5 de septiembre de 1945 se realizó el Congreso de Unificación Campesina de la municipalidad, para buscar neutralizar las diferencias y los choques sangrientos entre grupos de campesinos de la Huasteca. Esta tarea que parecía imposible fue abordada por Pedro Meléndez (al centro) –delegado general de la zona norte de la Liga de Comunidades Agrarias– en colaboración con el profesor José R. Bada, Juventino Lechuga, Bernabé del Ángel, Avelino Cruz y Eucario Acosta.

Pié de foro: Concentración campesina en Tuxpan. Al frente y centro, de guayabera, El Gary. En la reunión el dirigente Palemón Cedas hizo entrega de certificados de derechos agrarios a campesinos de varios ejidos. En la imagen, que pareciera corresponder a una marcha pública y que en realidad es una formación para la fotografía, aparecen también importantes dirigentes campesinos de la región y representantes de las autoridades agrarias del momento.
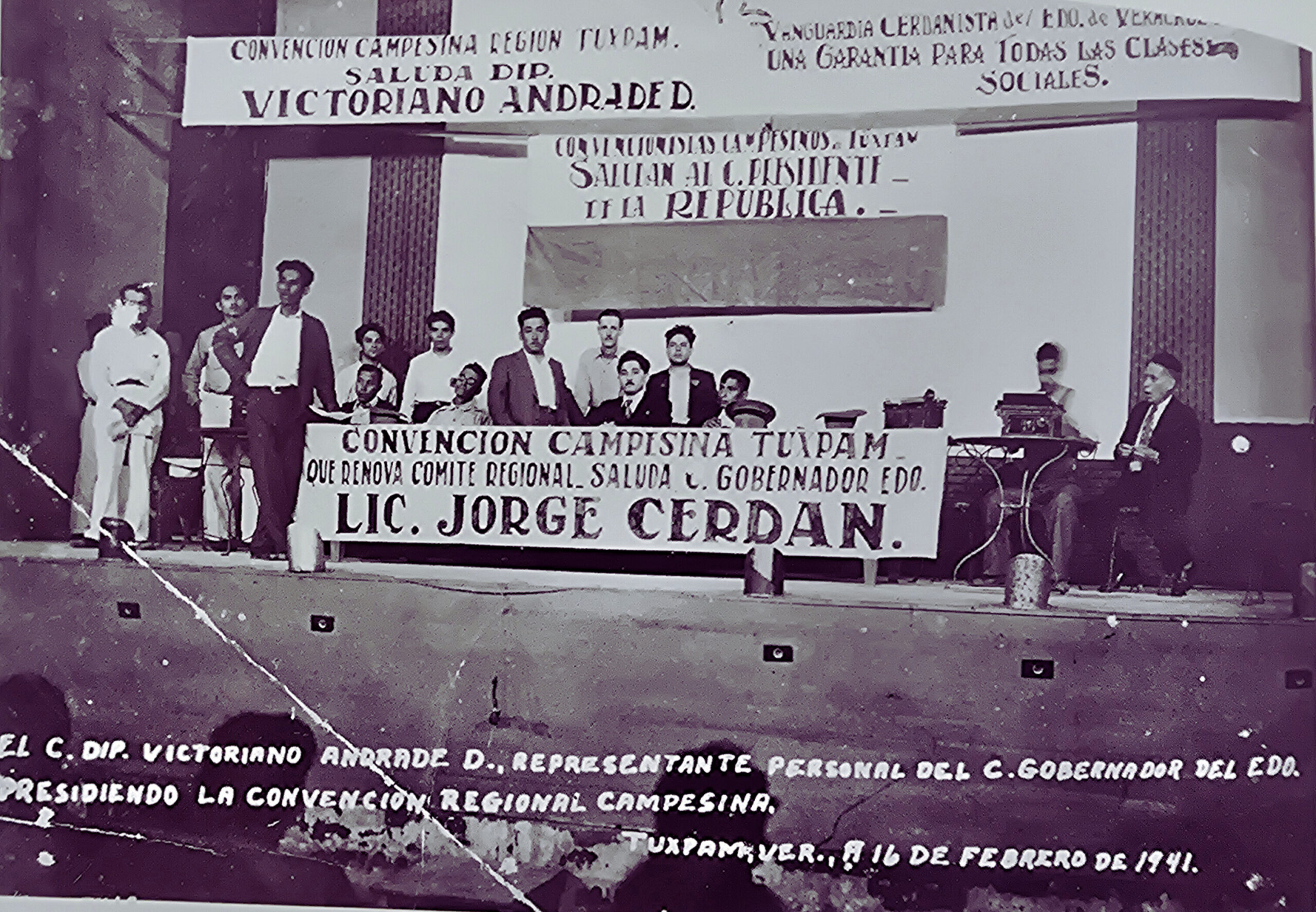
Pié de foto: Las convenciones campesinas en esta época fueron actos políticos de gran trascendencia, casi todas las campañas políticas atendieron a este sector social de manera preponderante. Sin duda, el saldo obtenido por los campesinos fue positivo: sólo entre esta localidad y Papantla se formaron 20 ejidos sobre la vía del ferrocarril Cobos-Furbero, esto sin contar los centros de población beneficiados con tierras, que estaban ubicados a las orillas del río.

Pié de foto: Los desacuerdos entre los trabajadores del país se dieron en todos los ámbitos y ramas de la producción, algunos se habían manifestado años antes en la región entre la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sobre todo a raíz de las pugnas por el poder municipal. Encontraron salida para algunos sectores de los trabajadores con la fundación de la Central Única de Trabajadores (CUT), comandada a nivel nacional por el líder de los ferrocarrileros Luis Gómez Z. y fundada en enero de 1947. En ese mismo año algunos sectores de trabajadores, entre ellos los campesinos, se alinearon con los campesinos para formar la sección regional de la mencionada central; desde luego el sector más representativo en la fundación de esta organización a nivel local fue el agrario.
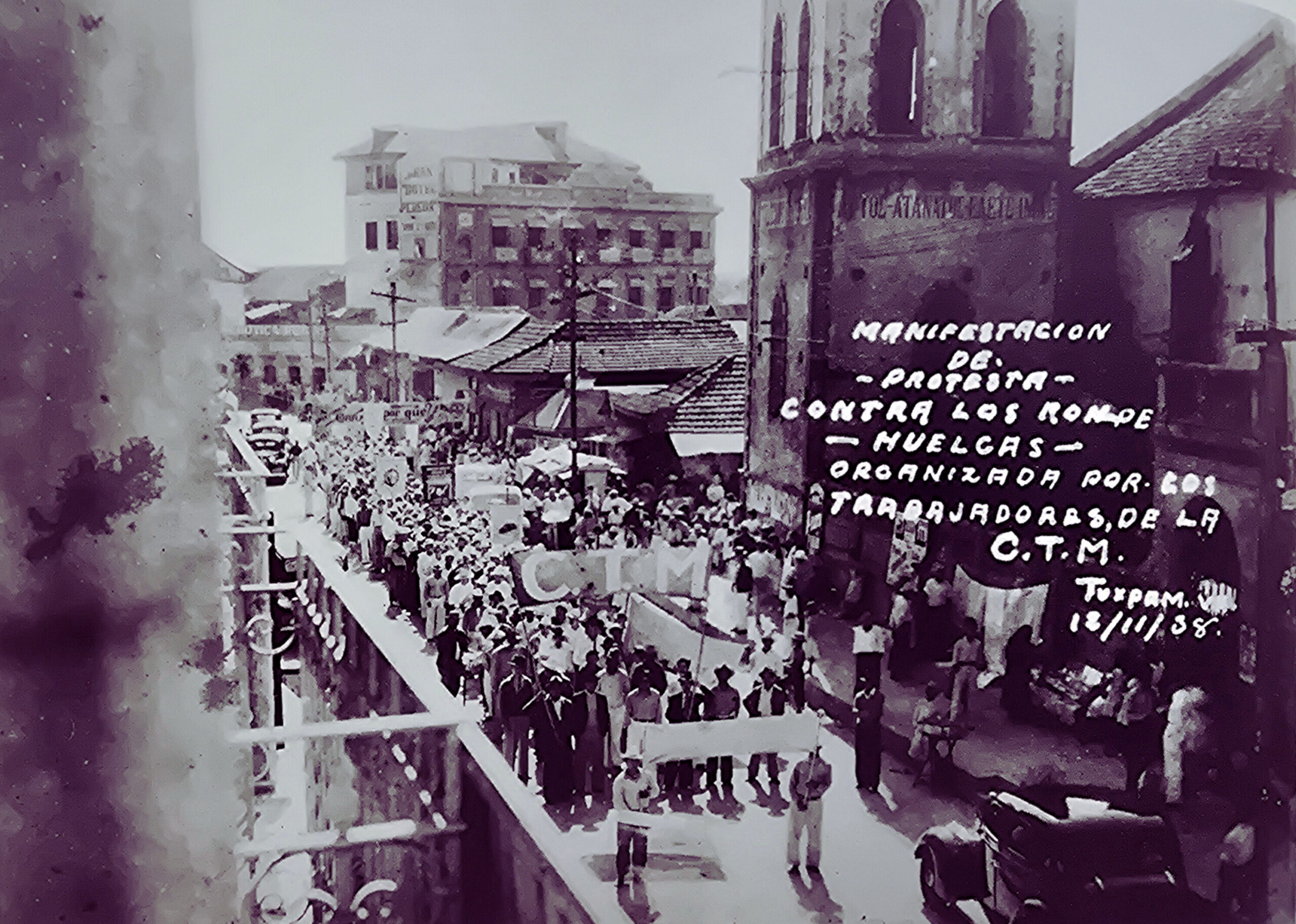
Pié de foto: En los primeros años de la vida sindical de la CTM existió una amplia agitación obrera en todo el país. Aquí no fue la excepción, a pesar de la relativa falta de comunicación con centros obreros nacionales de mayor importancia. Profesores, trabajadores del muelle, carreteros, estibadores, cortadores de plátano, fueron los principales contingentes que se hallaron sindicalizados, en un momento de gran auge productivo y comercial del puerto y de la región.

Pié de foto: Durante los años veinte y treinta en el estado de Veracruz existía una amplia militancia sindical. En la zona petrolera de la Huasteca proliferó la organización, la huelga, el mitin y la solidaridad. Las protestas por las condiciones propias o ajenas eran cotidianas, que hicieron del obrero un sujeto social que aparecía destacadamente en todos los actos públicos. En la imagen un contingente obrero en Tuxpan condena acciones de esquiroles (1938). Varios testimonios orales afirman que estas manifestaciones se produjeron sobre todo en aras de la defensa de los intereses obreros, más que por conflictos internos en las organizaciones.

Pié de foto: En el presidium Francisco Mejía, secretario del Comité Regional Campesino de la CNC; Enrique Rodríguez Cano, destacado político local; Adolfo Ruiz Cortines, candidato propuesto por el sector campesino para gobernador de Veracruz y Pedro Meléndez, al hacer la proposición de la candidatura en la Convención del Partido de la Revolución Mexicana.

Pié de foto: Esta reunión campesina en el norte de Veracruz ilustra cómo se realizaban las acciones de dotación de certificados agrarios a los beneficiarios. Los actos casi siempre eran sancionados por autoridades agrarias y presidentes municipales, así como por los propios dirigentes campesinos.
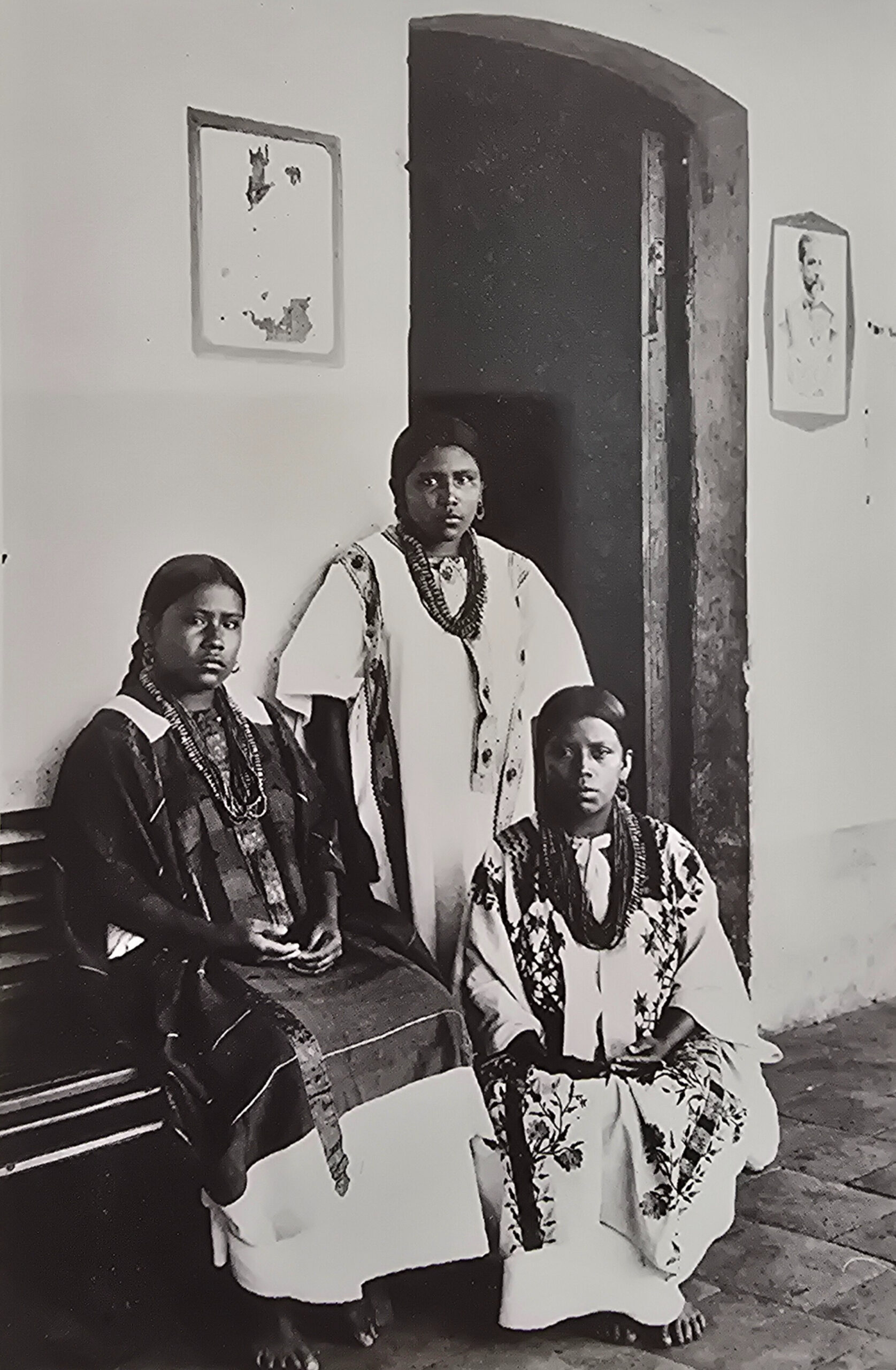
Pié de foto: Los huastecos ocupan un sitio predominante entre los indígenas de Tuxpan, región que desde sus orígenes se ha poblado con las migraciones procedentes de diversos lugares, del propio país y del extranjero.
La sociedad tuxpeña conserva en su carácter la tradición criolla y a la vez ese calor que guardan las sociedades costeras. De las culturas indígenas, la huasteca ha sido indiscutiblemente la predominante en la región y aportó de modo inagotable elementos que dieron paso a la conformación del ser tuxpeño. Cuando el asentamiento comenzaba los antiguos habitantes de origen huasteco eran escasos, pero aumentó su número con la migración procedente de congregaciones cercanas, al tiempo que se produjo la llegada de inmigrantes europeos portadores de nuevos ingredientes; juntos dieron paso a ese proceso de mestizaje no sólo de razas sino de bagajes culturales que otorgaron forma y sustancia a nuevas tradiciones y a la recreación de antiguas.
Con esta herencia la población ha conformado un calendario festivo que hunde sus raíces en el siglo pasado, donde surgen algunas de las celebraciones que aún perduran y le dan singularidad. Los festejos como el carnaval, la semana mayor, la fiesta de la Asunción, los días de muertos, el día del niño perdido y la Pascua son los más sobresalientes y cada época les ha otorgado cierta peculiaridad, pero conservando su esencia.

Pié de foto: Señor Lauro Pulido Morales, originario de la localidad, nació el 18 de agosto de 1908 de padres llegados de Tihuatlán y de Ozuluama, era dueño de una de las carpinterías de ribera instaladas en Santiago de la Peña.
Una tradición muy arraigada en la zona de la Huasteca, y que Tuxpan comparte y recrea a pesar de encontrarse justo en el territorio de confluencia cultural con los totonacas, es la música. La tradición musical de la Huasteca, que incluye a los estados de Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz es tan sólida, que ha dado origen a un género muy característico: el huapango son huasteco. Sus raíces las encontramos en la Colonia con la introducción a la Nueva España del violín (de origen francés) y la guitarra española, que devino en dos tipos de guitarras muy singulares: la jarana y la huapanguera. Estos instrumentos de cuerda que aún continúan siendo construidos por artesanos de la región, han sido utilizados en forma común y corriente para interpretar esta música popular huasteca que nace y se recrea en ambientes festivos y que se arraiga sobre todo entre los mestizos. Es común escuchar sones, jaranas y huapangos en torno a fiestas patronales, bodas, cumpleaños o en lugares de reunión, como plazas y bares.
La estructura abierta del huapango permite la rápida improvisación en las letras de poemas de corte irónico cuando no netamente humorístico, y que son cantados a ritmo de falsete. La melodía está marcada regularmente por el violín, al que los huastecos le imprimen en su ejecución profunda sensibilidad. Según sea el tipo de celebración se referirá a la vida o la muerte, al amor o la pasión, o a las actividades cotidianas y simples, temas de pueblos y ciudades, personajes, hechos chuscos o serios, tratados casi siempre con un lenguaje picaresco.

Pié de foto: Los trovadores tuxpeños también se inspiraron en la mujer mestiza para crear los sones huastecos o huapangos, que contribuyeron a la formación de la identidad nacional.
Como ejemplo, tenemos las siguientes coplas que mencionan atributos de algunas poblaciones
Veracruz para el danzón,
Xalapa para las flores,
es Tuxpan puerto de amores.
Para zapatear un son,
sólo Pánuco, señores.
Tamaulipas tiene lagunas,
Pueblo Viejo por igual;
en Tuxpan se ve la luna,
en Pánuco se oye el mar.
Son pueblos de gran fortuna,
tienen mucho que admirar.
El huapango también se baila y se distingue por la simulación de una persecución por parte del hombre a la mujer; sin embargo, con la introducción de la electricidad en muchos pueblos de la región, proliferó otro tipo de música, especialmente la bailable, lo que ha conducido a que los trovadores huastecos sean sustituidos en los bailes por grupos musicales modernos. No obstante, la tradición no ha desaparecido. En lugares de difícil acceso como la Sierra Papanteca siguen utilizándose los instrumentos típicos huastecos para acompañar algunos rituales indígenas. Por fortuna los huapangueros de esta amplia región continúan cultivando el género, logrando que la alegría del son huasteco no muera.
Tuxpan es y ha sido cuna de grandes hombres y mujeres cuyo desempeño en los terrenos del arte y la política le han dado fama y rebasado aún las fronteras nacionales. El río ha sido fuente de inspiración para hermosos poemas, como los que le dedicaron Magdalena Mabarak y Manuel Maples Arce. En la política han trascendido a nivel nacional Jesús Reyes Heroles y Enrique Rodríguez Cano, de quien la ciudad lleva el apellido desde 1955. Además, intelectuales destacados, entre ellos el profesor Ángel Saqui y el doctor Zózimo Pérez Castañeda, asumieron la tarea de impulsar la educación y conservar la historia local.
Las tradiciones tuxpeñas van más allá de lo festivo, ya que su sensibilidad ante las catástrofes ha tenido que ser desarrollada ampliamente desde el pasado, por la multitud de acosos, por el dominio de grupos de poder y de aventureros, situación determinada por el río y su cercanía al mar. Estos atributos naturales, generosos en sus dones, impetuosos en sus corrientes, en no pocas ocasiones han puesto a prueba la fortaleza de sus habitantes. Está presente todavía, y con nitidez en la memoria colectiva, el recuerdo de las inundaciones sufridas y sus consecuencias: los despojos al patrimonio familiar y, en ocasiones, inclusive la pérdida de algún ser querido. El espíritu solidario de la población se ha templado también desde tiempos remotos cuando los incendios eran frecuentes por lo inflamable de los materiales utilizados en la construcción. Era común entonces el despliegue colectivo de extintores para el abatimiento de las llamas. Los vecinos han debido luchar también contra lo insalubre de la región, cuyas condiciones adversas atentan contra la salud. Las enfermedades tropicales han tenido que ser sistemáticamente atacadas, tanto por medio de campañas oficiales como por otro tipo de actividades a cargo de diversas asociaciones civiles, que se han desplegado en el curso del tiempo para sanear el ambiente.
De la misma manera que este espíritu solidario favoreció la organización ciudadana para propiciar el mejoramiento de su espacio urbano, permitió la conservación de tradiciones como la música y formas de ocio, al tiempo que dio cabida a nuevas pautas de sociabilidad que el siglo XX trajo consigo. Los paseos dominicales alrededor del Parque Reforma son y han sido uno de los esparcimientos tradicionales, así como asistir al cine o al teatro. Desde los primeros años del siglo Tuxpan contó con el Teatro Lazo, ubicado en un solar propiedad de Miguel Lazo Morales quien con anterioridad fomentó en su domicilio particular funciones de circo en sus esporádicas visitas al puerto.

Pié de foto: Sentado de traje claro, el Dr. Zózimo Pérez Castañeda, radicaco en el puerto desde 1917 e integrante de diversas asociaciones civiles, dedicó gran parte de su vida al mejoramiento y progreso de Tuxpan.
Este teatro se albergó en una modesta construcción de madera, pintada de rojo y con duras bancas en la luneta. A mediados de la segunda década, etapa de auge de operetas y zarzuelas, se sumaría el Teatro Álvarez, marco idóneo por la impresionante elegancia de sus interiores. Y en 1930 el cine Castillo, propiedad del emprendedor Félix Castillo, en cuyas instalaciones, además de las habituales proyecciones de películas, tenían lugar candentes y populares encuentros de box.
Por lo que se refiere a los regocijos más cotidianos, el río siempre fue un placer accesible: los paseos por la ribera, su contemplación desde la orilla en espera de ver saltar un pez. El juego en las calles, en una época en que los automóviles existentes eran verdaderamente contados, fue para la niñez otra diversión. En los portales, los viejos contaban historias de espantos y de personajes de la localidad, o inclusive de héroes de la historia nacional, que recobraban vida en la imaginación de los oyentes.
La pesca y la caza fueron dos actividades que tuvieron un gran número de seguidores, dada la riqueza de la fauna marina y terrestre que existió. En el mar se realizaba la pesca del sábalo, durante la cual se llegaban a obtener ejemplares de más de ochenta kilos. En las selvas cercanas a Tuxpan abundaban por lo menos cuatro especies de venado, además de tigrillos, tejones y aves de diversos tipos y plumajes. Esta variedad fue disminuyendo al avanzar el siglo, a consecuencia de las presiones que era sometido el bosque tanto por la ganadería extensiva como por los impactos de la explotación petrolera, la siembra de cultivos comerciales y la ampliación de la agricultura de inufluencia.

Pié de foto: El llamado arte cinegético, que a lo largo del siglo XIX y todavía en buena parte del presente atrajo a turistas de todo el mundo a las feraces tierras tuxpeñas, contribuyó en buena medida a la depredación de la zona.
Una fiesta mayor, de mucha tradición en el puerto, fue el carnaval. En los años veinte, después de un decenio de inestabilidad política y violencia, los carnavales fueron un derroche de recursos, imaginación y fantasía. Desde semanas antes, la población se disponía al atesoramiento de cascarones de huevo para derramar su contenido en medio de la algarabía callejera de la fiesta: el paseo de los carros alegóricos y el baile completaban el clímax de los festejos. Las fiestas de carnestolendas eran la ocasión propicia para hacer la visita a la familia por parte de los que radicaban en otras poblaciones, quienes aprovechaban además para compartir con sus paisanos, no sólo la fiesta, la playa y la brisa del río, sino sobre todo la riquísima comida tuxpeña, celosa guardiana de tradiciones culinarias huastecas. Degustaban el zacahuil (tamal de grandes proporciones cocido de manera semejante a la barbacoa), los bocoles, los tamales de pescado, y los diversos guisos con los mariscos abundantes y variados de la región, bien acompañados con los exquisitos quesos, deliciosos panes y pemoles de Tepetzintla.

Pié de foto: El ambiente festivo del puerto se expresaba de manera especial en los carnavales, que adquirieron mayor esplendor a partir de los años veinte.
El acontecimiento mayor del año era, en cambio, la fiesta titular de Nuestra Señora de la Asunción. En torno al 15 de agosto, el día de la Patrona, se organizaba la rumbosa Feria Regional de Tuxpan. Allí se podía disfrutar, durante las celebraciones, de corridas de toros, charreadas, peleas de gallos y, desde luego, de la seducción de los juegos de azar. Los pobladores se engalanaban para asistir a las fiestas de agosto, que fueron adquiriendo mayor resonancia cuando, a partir de 1938, se enriquecieron con la exposición ganadera, que mostraba los mejores ejemplares de los hatos, orgullo de sus rancheros.
Los extranjeros contratados por las compañías petroleras, aportaron nuevos elementos, que arraigaron pronto en las fiestas de La Barra, residencia de los petroleros, fueron incorporadas al calendario festivo. Ahora las leches malteadas toman el extranjerizante nombre de milkshake; los paseos por el Parque Reforma adquirían un atractivo más: el observar a los empleados norteamericanos e ingleses, en especial a los corpulentos perforadores que se paseaban orgullosos de su oficio.
El deporte en la ciudad y su zona de influencia tuvo raigambre entre la juventud de una manera muy especial, prueba de ello fue la participación entusiasta de jóvenes como Pepe Bache, Alex Capi, Raúl Zenith, el Yaqui, Afif Hid Zumaya, Pepe Martínez, Israel Chino Pulido, Herón Ramos, Franco Sarmiento, Zoila Ariguznaga, entre otros famosos y populares deportistas que, ante la falta de confrontación y competencias externas, su fama sólo se ha circunscrito al ámbito regional. Es el caso de un buen número de ellos, mismos que en las primeras décadas del siglo han practicado con gran pasión y entusiasmo ese deporte.
El béisbol alcanzó su principal desarrollo con el arribo de las compañías petroleras, ya que los trabajadores que llegaron eran fervientes aficionados y practicantes de este deporte. Las empresas petroleras lo promovieron y facilitaron su rápida difusión. El primer equipo de béisbol del que se tiene noticia fue fundado en el campo de El Águila en la Barra Norte, a mediados de la segunda década del siglo. Uno de los principales promotores fue Porfirio Celis, joven trabajador proveniente del puerto de Veracruz, quien inició a muchos jóvenes en la práctica de la pelota en las playas de la Barra. Pronto alcanzó gran popularidad y de entre los petroleros norteamericanos de la compañía El Águila y la Penn Mex, de la ribera opuesta, se organizaron las primeras novenas. Lo mismo aconteció en la Terminal de Cobos y más tarde se formaron también equipos en Tuxpan y Santiago de la Peña, completando así la suficiente afición para la creación de ligas locales y regionales. Desde esta época surgieron deportistas recios, que alcanzaron gran dominio del juego: bateadores de primera línea como Eleuterio Gómez, lanzadores como Pedro Lira y Agustín Sosa, todos ellos jugadores que se midieron contra equipos profesionales, logrando sus mejores actuaciones. No pocas veces fueron invitados por profesionales mexicanos o cubanos, para pasar a ligas de mayor envergadura. Varios fueron los equipos que obtuvieron fama y trofeos regionales; además de los ya mencionados de la Barra Norte y la Penn Mex, estuvo el equipo Argentinos, de Santiago de la Peña, y más tarde la novena de Choferes de Tuxpan, que hizo época.
El box fue un deporte que también alcanzó gran popularidad. Su práctica comenzó de igual forma en los campos de la Barra Norte, donde era una de las actividades en que ocupaban el tiempo libre los trabajadores. Varias decenas de estos, provenientes de Tampico y Veracruz, se organizaron improvisadas funciones boxísticas en el escenario del campo petrolero, exaltando el entusiasmo de los propios aficionados y público. El general Martín Leils fue uno de los que se dedicaron con mayor entusiasmo a esta empresa, actuando inclusive como entrenador de algunos jóvenes boxeadores.
Pronto la promoción se extendió a la cabecera municipal y en el cine Máximo se dio inicio a una nueva época del pugilismo, haciéndose cada vez de manera más profesional. El pupilo más brillante hacia los años treinta fue Raúl Zenith, quien llegó a eslabonar 17 nocauts consecutivos. Zenith alcanzó la gloria boxística en el mismo cuadrilátero improvisado del cine Máximo, peleando contra boxeadores locales, de Tampico y de otros lugares de la República. Hizo gala y exhibición de su arte con peleadores como Dandy Rosales, Tony Guadalajara, Cándido el Totonaco López, Aurelio Vázquez y el aguijonado Lowel Morales. En otra etapa de su carrera se enfrentó a las más relevantes figuras boxísticas, en distintos escenarios, como los de Ciudad Madero y Tampico y más tarde en los de Los Ángeles, California, donde bajo la dirección de George Parnassus adoptó su nombre artístico: Raúl Zenith el “Armstrong Mexicano”. En ese momento de su carrera logró vencer a Fred Taylor, Eddy Hudson y a Met Oglosby. Más tarde, en La Habana, Cuba, obtuvo resonado triunfo, lo que le valió su pase al Madison Square Garden de Nueva York. Sin embargo, ahí perdió contra el yucateco Julio César Jiménez, poco antes del ocaso de su carrera.
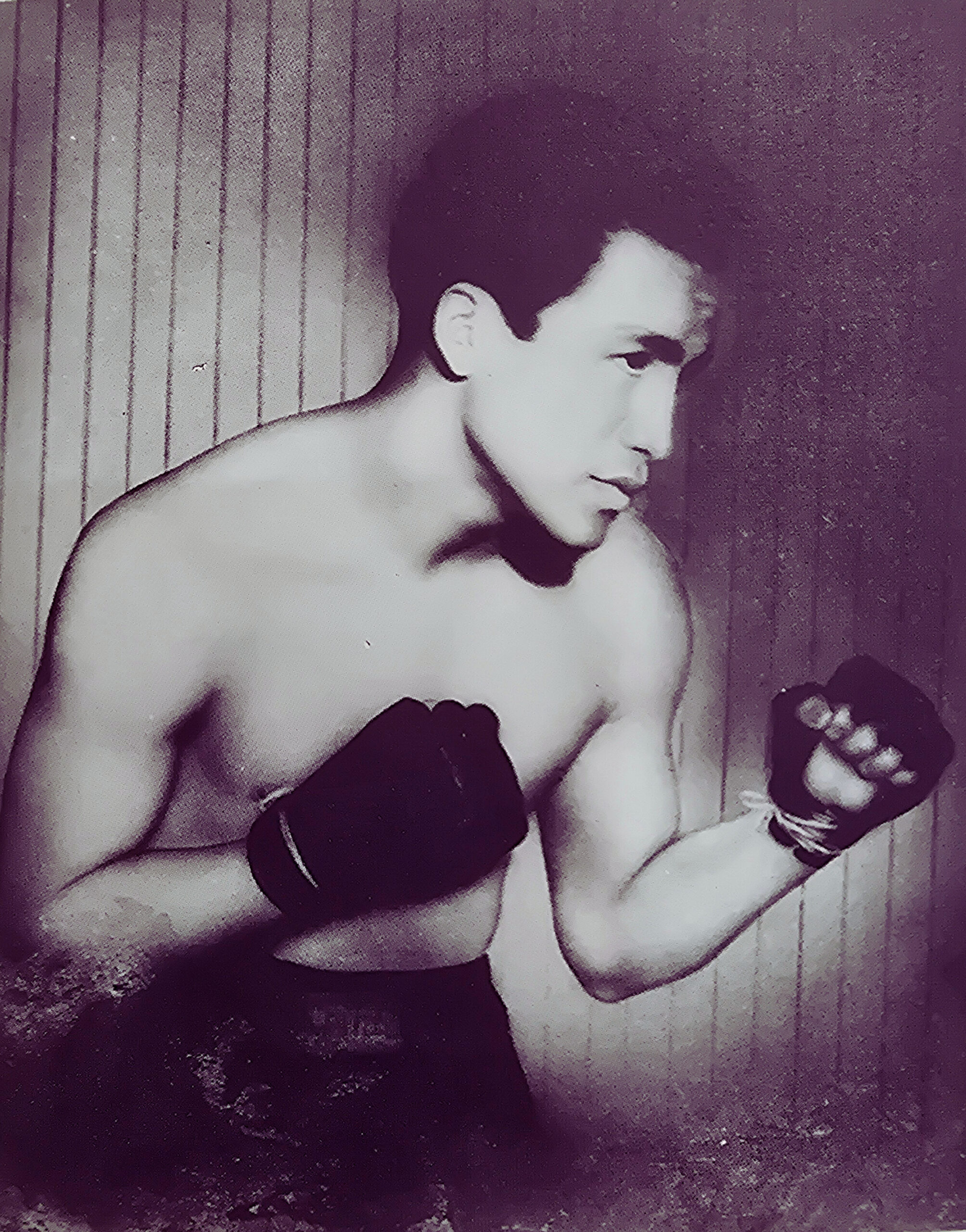
Pie de foto: Raúl Zenith, el “Armstrong mexicano”, orgullo de los trabajadores petroleros de la Barra Norte, que llegó a destacar en peleas internacionales.
Mientras, en el puerto de Tuxpan, la afición que le seguía los pasos a través de los diarios, disfrutaba de las exhibiciones de los aficionados que ahora lo querían emular, protagonistas que desarrollaron cada vez más el pugilismo amateur. Otro ídolo del box que compartió el aplauso del público fue Jesús Cárdenas, alias el “Yaqui Tuxpeño”.
Mientras el público se sostenía, se organizaron varias funciones con fines sociales en locales especiales para espectáculos o en escuelas, con el propósito de reunir fondos para la realización de obras que la población demandaba. Fue el caso de las que organizó don Raúl Rosas y que se llevaran a cabo junto con la participación de algunos maestros, el dinero recabado permitió la construcción de aulas escolares.
El basquetbol fue un deporte que aclimataron en la zona los estudiantes que se formaban en Monterrey, Tampico, Veracruz, Xalapa o la ciudad de México. El equipo que fue integrado en 1930, por un grupo de jóvenes entusiastas que se dieron a la no fácil tarea de construir una cancha con recursos propios, con el apoyo de la mano de obra proveniente de las fuerzas militares. Los primeros partidos que se llegaron a jugar prácticamente fueron sin público, hasta que sus promotores tuvieron que ofrecer sandwiches y horchatas a los que acudieran a presenciar sus partidos.

Pie de foto: Equipo de fútbol de Tuxpan, después de una confrontación contra la escuadra de Gutiérrez Zamora.
El futbol alcanzó popularidad sólo hasta la década de los cuarenta, aunque empezó a practicarse unos años antes. Para estas fechas, ya se organizaron torneos locales y regionales; se armaron escuadras mejor conjuntadas, casi siempre apoyadas con medios de los propios deportistas o de la iniciativa privada, pues los recursos gubernamentales no se asignaban para estos menesteres. Fueron las cervecerías, compañías cigarreras, la compañía gasera y los comerciantes en pequeño quienes más favorecieron estas actividades de gran importancia para la recreación de la sociedad tuxpeña.

Pie de foto: Procedente de Pánuco, el ingeniero Andrés Ebergengie llegó a La Barra para trabajar en una de las compañías petroleras extranjeras, al igual que muchos otros domiciliò a la familia en el puerto, a cuya vida social pronto se integraron su esposa Ana y sus hijos Zita, María Amelia, Dora, Norma y Andrés.

Pie de foto: Don Félix Castillo, su esposa Hesiquia Gamundi y sus hijos Guadalupe, Delfina, Emelia, Guillermo, Félix y Juan Manuel. A pesar de haber amasado en la región una gran fortuna, el lugar de residencia de la familia fue la ciudad de México. Educados todos en la capital, donde Guillermo obtuvo el título de médico, sólo Felucho marchó a Nueva York, pero su estancia fue interrumpida por la muerte de su padre y regresó al país para después de un tiempo, ya radicarse en el puerto.


Pie de fotos: Lugar especial en los recuerdos infantiles ocupan aquellos días en que se portaba un disfraz, ya fuera para una fiesta escolar, el carnaval o el día de la Virgen de Guadalupe. Quién mejor que don Ciro Fano para perpetuar ese momento.

Pedro Luis Salicrup de origen puertorriqueño, llegó a Nueva York junto con su familia paterna y ahí organizó una agencia de compra-venta de productos agrícolas tropicales. Pensando en ampliar los negocios, se trasladó a Tuxpan en 1902, desde ahí recorría a caballo la región, llegando a contratar productos en Tantoyuca, Cazones y Papantla. Tiempo después le fue posible formar una subsidiaria. Más tarde adquirió un barco, al que bautizó con el nombre de su esposa; el Lucía recorría la ruta Puerto Rico – Tuxpan – Nueva York, comercializando chicle.

Pie de foto: Teodora Sánchez de Castillo bajo la lente de Ciro Fano, quien logró plasmar en sus imágenes gran fuerza y expresividad, fue durante los primeros años de este siglo el único fotógrafo del puerto. Procedente de Italia, llegó a fines del siglo XIX, pronto se arraigó a la vida de la comunidad y se convirtió en la indispensable memoria de los grandes momentos de las principales familias de la región.

Pie de foto: Lo granado de la sociedad tuxpeña se engalanó para asistir a la boda de uno de los integrantes de la familia Bauza.
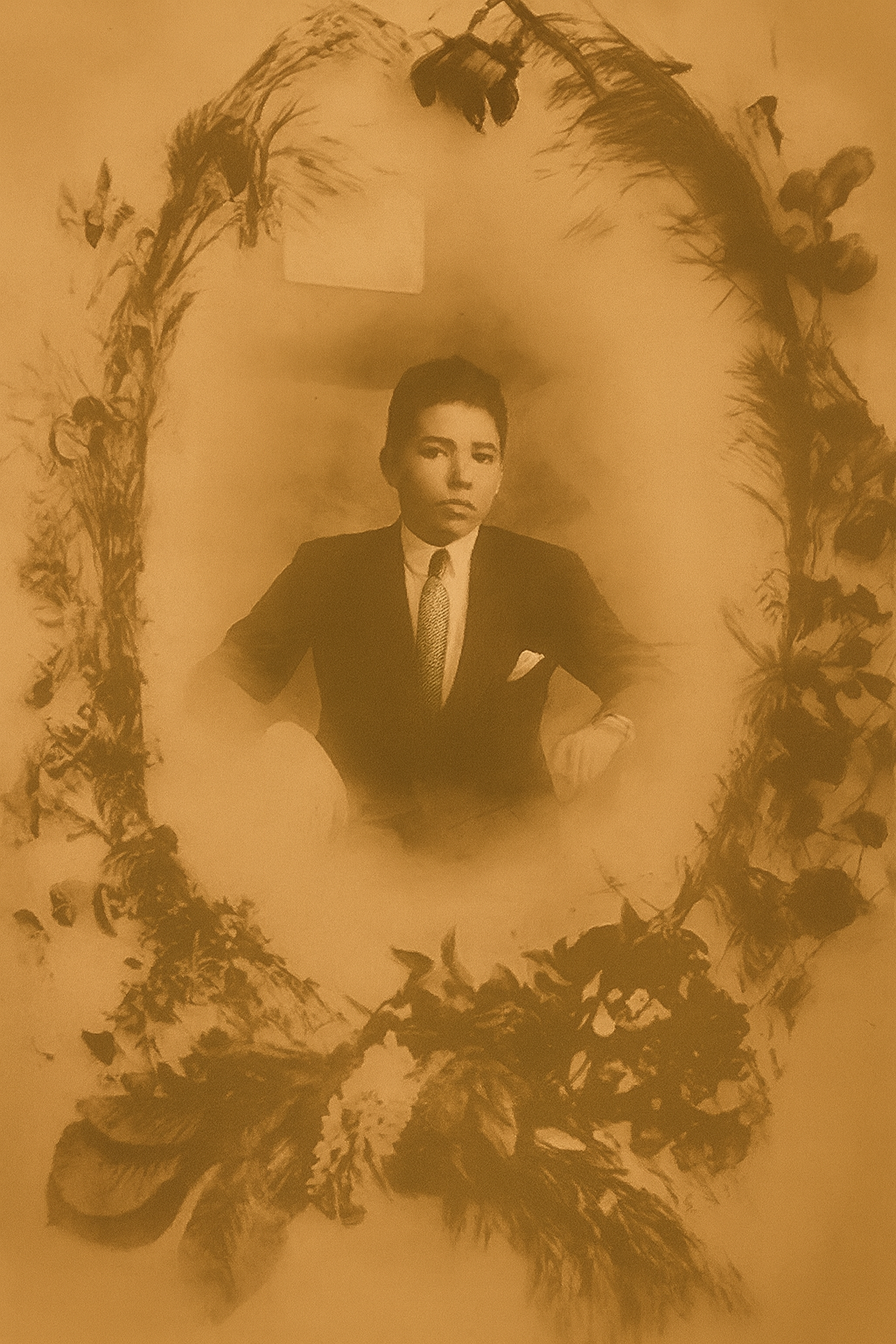
Pie de foto: La sociedad tuxpeña no escapa al deseo de la humanidad de retener por lo menos la imagen de uno de los estadios más hermosos, el de la juventud, ante la cual el poeta se posterna y dice:
Duelo
(fragmento)
Al pueblo el bardo es gracia y no carcoma.
Es como el floripondio de la linde
que cándido y triunfal surge y asoma,
y al polvo de la senda torna y rinde
su noble cáliz y el piadoso aroma.

Pie de foto: Emilia Ortiz, Ana María Álvarez, Lucia de Montiel y la Nena Ortiz
Pie de foto: Resultaban atractivas para las familias, en especial para los jóvenes de ambos sexos, las comidas campestres en los alrededores de la ciudad. Uno de los sitios más concurridos fue la Barra Norte, especialmente durante la época del auge petrolero, debido a que era muy probable poder establecer una charla con algunos de los empleados de las compañías extranjeras, lo que posibilitaba a los lugareños el conocer mundos más sofisticados por medio de esos relatos.
La Vida Económica, Organización Social y Relaciones Políticas (Parte 2)

Pie de foto: Después de la comida al aire libre era usual pasear por la hermosa playa de la Barra, aspirando la fresca brisa marina, antes de retornar a la ciudad y su rutina.

Pié de foto: El Grupo Acción se formó en 1926 con el objeto de reunir fondos para la construcción de la carretera Tuxpan-México. Además, durante su larga existencia y en colaboración con la Junta de Caridad y Pavimentación, logró reconocimiento en todo el estado por la intensa actividad que desarrolló para asfaltar las calles de Tuxpan. Participó en diversos actos que engalanaron la ciudad y que tenían como escenario el Teatro Álvarez, elegante construcción de tres pisos, con plateas, lunetas y galería, decorado su interior en azul y oro.
El teatro fue escenario de múltiples representaciones de la compañía Arozamena y de la Jarero Hermanos; en 1928 la función costaba 20 centavos. Aparecen en la foto: fotógrafo Virgilio Bauza, Adelaido Fonseca, Carlos Ochoa, relojero, profesor Ángel Saqui, profesora Ángela de la Peña, Anita Martínez de Riquelme y su hermana Carmen de Vianello, directoras del grupo teatral. Se encuentran también: Josefina de la Peña, Guillermo Galindo, Dolores Vidal, Polo Ortín, Lucita de la Peña y Ola del Valle, esposa del señor Álvarez, entre otros.

Pie de foto: Eugenia, La China Perlestin, resultó reina del carnaval debido al apoyo del general Soto Lara, jefe militar del puerto, quien teniendo injerencia en la vida política del mismo, se obcecó en llevar al triunfo a una candidata popular en oposición a la candidata de las clases propietarias, Rosa Elena Herrera Deschamps, hija de su enemigo político Alberto Herrera. Grande fue el bochorno de la reina cuando el representante del gobierno estatal coronó equivocadamente a la señorita Herrera, de innegable belleza.

Pie de foto: Durante el Carnaval de 1927, considerando la moda francesa como la más elegante del mundo, el grupo ganador decidió imitar la grandeza de las cortes para su vestuario. La reina Ana Díaz Morales, acompañada de María Florencia, Luz Díaz, Trinidad Gutiérrez y Elena Salicrup. Los chambelanes fueron el general Mujica, el licenciado Rincón, Juan Pérez, el coronel Zermeño y Leobardo Ruiz. En el baile de coronación fue amenizado por la banda de Chico Panza, que para deleite de los asistentes interpretó con profundo sentimiento danzones, fox y otros ritmos del momento.

Pie de foto: En el carnaval de 1927 la soberana, de gran belleza, fue Carmen Fano, miembro de una de las familias con más arraigo en la zona y quien además fuera novia de Lázaro Cárdenas. Debido a su popularidad obtuvo una aplastante victoria. El baile de coronación estuvo amenizado por grupos musicales locales y como era costumbre, el escenario fue el Parque Reforma. Integraron su corte: Carmen Barrenechea, Gloria Ruiz, Judith Garizurieta, María Elena Patiño, Amadita Fano Viniegra, María Teresa Maraboto y la Nena Mabarak.

Pie de foto: Como parte de las actividades de la feria regional organizada por el ganadero Raúl Núñez, se realizaba un desfile por las calles de la ciudad, en el que participaban diversos sectores con carros alegóricos y no faltaba el tradicional grupo de charros presidido por la reina, la primera de las cuales fue la señorita Irma Tijerina. En la imagen: el señor Francisco Deschamps, uno de los fundadores del Banco de Tuxpan, y Sergio, Manuel, Luis y Francisco de la misma familia.

Pie de foto: Una de las fiestas más importantes de las primeras décadas del siglo XX fue la celebración de la Independencia. Diferentes organizaciones postulaban sus candidatas, especialmente la Junta de Caridad y Pavimentación, que promovía con gran entusiasmo actividades para la obtención de recursos encaminados a las obras sociales. Los cómputos para elegir reina resultaban interesantes competencias, y en ellas los propietarios jugaban un papel protagónico, no sólo por su concurso económico, sino por su injerencia en la orientación que ejercían en la selección de las candidatas.

Huasteca veracruzana que se arrulla con el mar
que canta con sus montañas y se duerme en su palmar
que laza toros ladinos corriendo por el breñal
mientras lloran los violines huapanguenado en el corral
Esa Huasteca quién sabe lo que tendrá
que una vez la conoce, regresa y se queda allá.
Huasteca linda, nunca te podré olvidar
si nací con tu querencia, si nací con tu cantar.
Canción popular
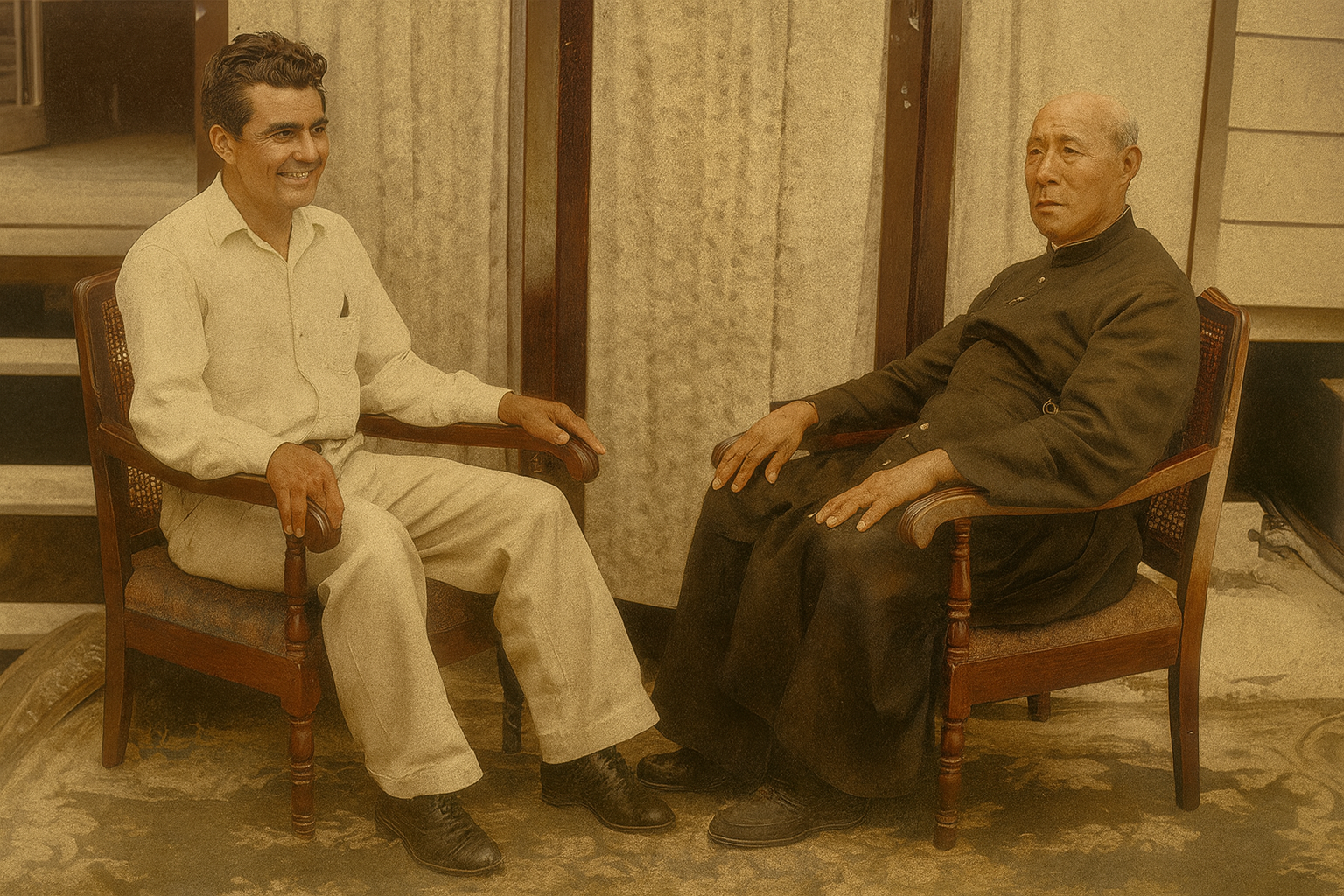
Pie de foto: Durante la época jacobina, la región huasteca del área de Tuxpan fue abandonada por los sacerdotes católicos contra quienes se había orquestado un ataque ideológico y político. El conflicto tuvo proporciones violentas. El único ministro que permaneció fiel a sus convicciones y a su fe, desafiando los riesgos, fue el padre oaxaqueño Florentino R. López. Las últimas confesiones, los santos óleos, bautizos y bodas, a partir de la segunda mitad de los años veinte, se realizaron clandestinamente. Don Florentino realizó su peregrinar con disfraces audaces e ingeniosos al mismo tiempo, los que en muchas ocasiones eran inútiles, debido a su gran popularidad y a su figura inconfundible, al intentar despistar llamaba más la atención. Pero más allá del conflicto religioso-social fue un personaje respetado por todos. Las autoridades de los varios ayuntamientos giraban órdenes expresas a sus comandantes para que no lo molestaran. Los dirigentes agrarios anticlericales le tenían tanto respeto y reconocían tanto su gran popularidad, que cuando necesitaron de su convocatoria para lograr con éxito una reunión campesina, no dudaron en pedirle auxilio. Las actividades de don Florentino también se extendieron a la educación y a las obras sociales.

Pie de foto: Todo un acontecimiento resultó, en diciembre de 1940, el accidente ocurrido a los Aguiluchos (pilotos brasileños) que retornaban a su patria después de haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Debido a una supuesta falla del aeroplano intentaron infructuosamente descender en la pista de Santiago de la Peña. Tan fuerte impacto emocional causó el hecho, que los tuxpeños se vieron obligados moralmente a manifestar su solidaridad acompañando el sepelio. Propietarios y comerciantes, profesionales y empleados, trabajadores de varios ramos se veían ataviados con ropas muy serias. Participaron también las fuerzas armadas y los estandartes de las logias masónicas de la localidad. En ese día de luto las tiendas cerraron sus puertas, como era costumbre cada vez que se despedía a algún difunto.
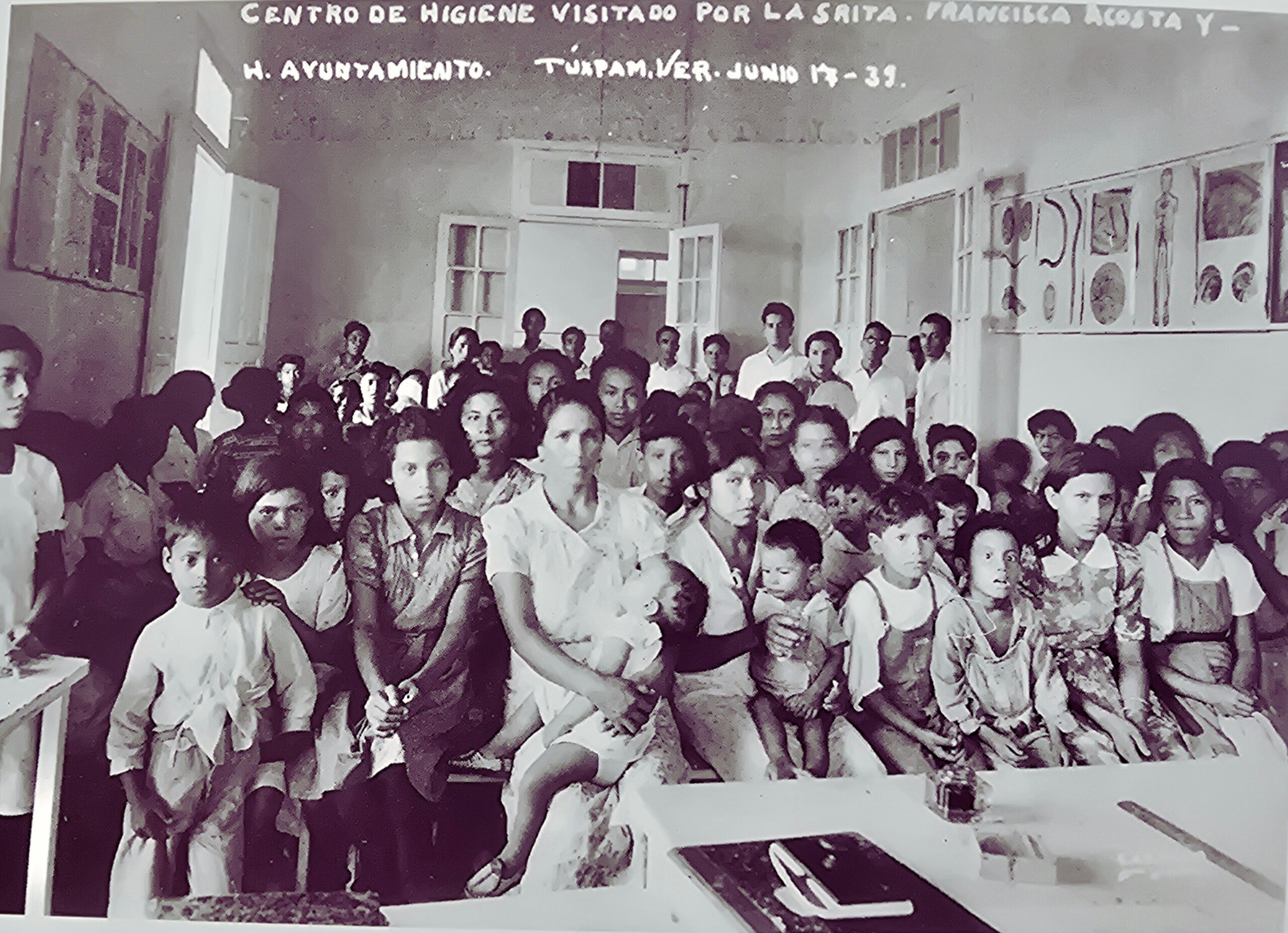
Pie de foto: El gobierno del estado, con el objeto de orientar a la población para que participara activamente en las campañas de salud y venciera la renuencia a dejarse aplicar vacunas, creó el Centro de Higiene (1939).

Pie de foto: En el Hospital Civil Benito Juárez cada sábado eran convocados los padres para que enviaran a sus hijos a la toma de un fuerte purgante, como medida desparasitante, que iba acompañado de un vaso de agua de tamarindo. Los niños lo consideraban un acontecimiento de gran emoción y estoicamente ingerían la pócima, después debían permanecer en el lugar hasta demostrar en los sanitarios los efectos de aquel veneno o atenerse a la tortura de un eficaz vomitivo. Ante ello, casi todos cedían y preferían considerar el agua de tamarindo como un premio que había que ganar.

Pié de foto: Pabellón de heridos del Hospital Civil Benito Juárez, 1939. El mejor dotado de instrumental médico y de añeja tradición en el puerto. Por sus salas transitaron también personas radicadas en poblados distantes, cuyos enfermos más delicados llegaron con la esperanza de verse sanados por las habilidades de los doctores Álvaro Cuervo, director de la institución en este período, Andrés Villegas, famoso por su bondad y honestidad, y Zósimo Pérez Castañeda, incansable gestor de mejoras para la comunidad.

Pie de foto: Las damas voluntarias de la Cruz Roja establecían campamentos a la entrada de la ciudad para hacer colectas económicas en beneficio de la benemérita institución.

Pie de foto: Equipo femenil de basquetbol, al centro la niña Esbaide Adem Chaim. Este deporte se difundió en la localidad por el entusiasmo de un grupo de jóvenes que estudiaban en Tampico. Luego de integrar las primeras quintetas, organizaron partidos en el salón social de los marinos y para atraer a la joven afición obsequiaban horchata y tortas a los asistentes. El club de mayor desarrollo deportivo fue el del Centro Atlético Tuxpeño.
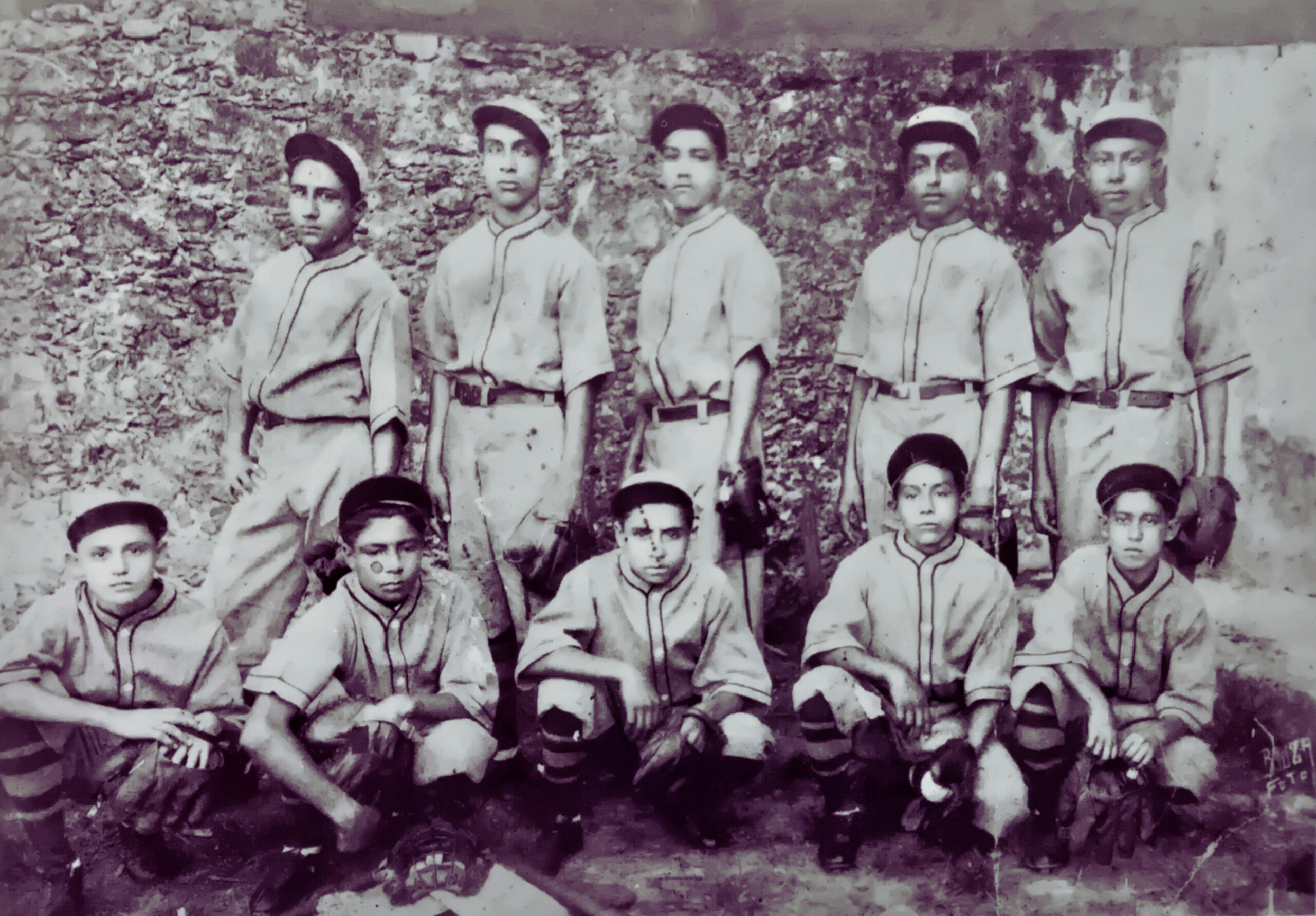
Pie de foto: Novena Núñez de la Escuela Miguel Lerdo, 1928. Lucen sus uniformes nuevos, donados por el señor Raúl Núñez: Pancho Blasco, no identificado, Augusto Pancardo, Gildardo Bringas, Enrique Mogollón, Carlos González. Sentados: Ángel Vázquez, Cándido Álvarez, Pedro Constantino y Manuel Jacinto.

Pie de foto: El basquetbol, a pesar de no ser un deporte muy extendido en la localidad, tuvo promotores muy entusiastas en sus propios jugadores: Gastón Chao, David Cordero Florencia, Enrique Rodríguez Cano, Samuel Remond, Celestino Basáñez, José Ángel Bisteni, Raúl Rosas Barón, Agustín Aguirre y Víctor Hernández Lira.

Pie de foto: Equipo de beisbol El Águila, de la compañía petrolera del mismo nombre con asiento en la Barra Norte de Tuxpan.
De pie: Guadalupe Pastoreña, umpire, José Lopton (buzo) suplente, de traje y corbata don Benito Ruiz González (laboratorista) socio del club, Genaro Blanco (carpintero) suplente, Tito (fogonero) suplente, Eleuterio Gómez (ayudante de motorista) center fielder, Roberto Suriberi (señalero) left fielder, Howard X (empleado de confianza de la compañía petrolera Penn Mex) short stop, Jorge Acres (empleado) catcher.
Al frente: Roque Muñoz (ensamblador) right fielder, Félix Morales Rosales (pailero) primera base y catcher, Porfirio Celis (ayudante de tornero) fue figura central del equipo, se desempeñó como manager, entrenador, catcher y primera base, Cornelio Ramos, right fielder y Clemente Osorio (patrón motorista de La Paloma) right fielder. (1927).

Pie de foto: Tuxpan, vinculada indisuliblemente entre el río y el mar.
Agradecimientos
La colección Veracruz: Imágenes de su Historia, con este libro sobre Tuxpan, suma un esfuerzo más por dar a conocer a los veracruzanos parte de su pasado. Gracias al apoyo obtenido del gobierno del estado y de la Universidad Veracruzana, a través del Centro de Investigaciones Históricas, fue posible realizar la investigación. Hacemos extensivo nuestro reconocimiento a los habitantes de la localidad, que nos proporcionaron sus archivos fotográficos y nos hicieron partícipes de sus recuerdos a través de las entrevistas concedidas, en especial a los señores Domingo Solís, Pedro L. Meléndez, Antonio Adem Chahín, Manuel Deschamps Arango, Sara Díaz de Ruiz, Odalis Cuevas, Matilde Maples Arce, Félix Castillo, Raúl Rosas Barón, Abdón Santos Wonkan, Helen Greer de Serralonga, David Fresneda, René Greer, Eleuterio Gómez, Víctor Massonnea, Hilda Salicrup, Pedro Lira Saavedra, Eustorgio Lira Saavedra, Georgina Ramírez de Aguilar, Arnulfo Pulido Iturbe, Armando Riquelme, Santos Lobato, Lourdes Deschamps, Saturnino Vega Santander, Angel Vázquez, Hilario Vázquez Intriago, Fernando Jiménez Herrera, Luz Fano, Julio Deschamps, Virgilio Bauza, Carmen Olmos de Medina, Leonor Monroy Romero, Rosita Crespo, Beatriz Benignos de Corrés, Elena Salicrup y Ernesto Franco.
Importante apoyo recibimos del grupo Rescate Histórico, por medio de los doctores Obed Zamora Sánchez y Eleazar del Angel. Una mención especial a los miembros de la familia Díaz Solís, quienes fueron nuestro primer contacto con ese cálido puerto.
A la compañera Aida Pérez Mancilla, por su labor como ayudante en esta investigación. A los compañeros de trabajo que con tanto ahínco leyeron los borradores y aportaron valiosas sugerencias: a Bernardo García Díaz, Carmen Blázquez Domínguez y Martha Poblett. Y, especialmente a Ana Laura Delgado, por su minucioso y acucioso trabajo de lectura y constante apoyo en la ardua tarea de hacer realidad el libro, tanto en la selección del material como en la edición. En la realización de la parte gráfica intervino con profesionalismo David Maawad, al que reconocemos su constancia y esfuerzo, apoyado por Rolando Fuentes; y a los compañeros del Departamento Gráfico del Archivo General del Estado: Laura Zevallos, Juan Carlos Reyes, Rita Villalobos, Angélica Mireya Tulley, Martín Víctor Maldonado Rodríguez y José Ronzón León.
Agradecemos también al personal de la Fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia su apoyo en la localización de imágenes fotográficas.
Fuentes
Archivos
Archivo de la Comisión Agraria Mixta del Estado de Veracruz.
Archivo General del Estado de Veracruz.
Archivo de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz.
Archivo del Registro Público de la Propiedad del Estado de Veracruz.
Prensa
Arte Gráfico, Revista General, 1966, varios números, Tuxpan, Ver.
Panorama, Revista mensual, 1963, varios números, Tuxpan, Ver.
El Puerto, Semanario Popular Independiente, miembro de la Prensa Latinoamericana Unida, del 16 de enero de 1934 a diciembre de 1936. Tuxpan, Ver.
Revista Jarocha, núm. 39, monográfico dedicado a Tuxpan. Prólogo de Leonardo Pasquel, Ed. Citlaltepetl, México, 1965.
Entrevistas
Georgina Ramírez de Aguilar, Luisa Basáñez, Félix Castillo, Esteban Cruz del Angel, Eleuterio Gómez Cárdenas, René Greer, María del Carmen Macarrop, Carmen Olmos de la Medina, Pedro Meléndez, Francisco Meesano, Antonio Meza Machuca, Angel Oropoza, Anselmo Ricárdi Díaz, Armando Riquelme, Oscar Rivera Barragán, Raúl Rosas Barón, Angel Ruiz Segura, Tomasa Solís viuda de Ruiz, Pedro Salas Sosa.
Bibliografía
Alafita Méndez, Leopoldo. “La Administración privada en las empresas petroleras, 1880-1937”, en Anuario V: Los trabajadores ante la nacionalización petrolera. Xalapa, Centro de Investigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Humanísticas, Universidad Veracruzana, 1988, págs. 35-44.
Álvarez Boada, Manuel. La música popular en la Huasteca veracruzana. Dirección General de Culturas Populares, SEP-Editorial Premia, México, 1981.
Andrade Azuara, Aníbal. Huaxtecapan el estado huaxteco. México, 1952, fotocopia.
Benítez, Fernando. Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana. Fondo de Cultura Económica, México, 1977.
Benítez Juárez, Mirna. “La organización de los trabajadores petroleros en la Huasteca veracruzana: 1917-1937” en Anuario Los Trabajadores ante la Nacionalización Petrolera. Xalapa, Centro de Investigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Humanísticas, Universidad Veracruzana, 1988, págs. 13-34.
Blázquez Domínguez, Carmen. Una historia compartida: Veracruz. Gobierno del Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano de Cultura, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 1988, 3 tomos.
(Compiladora). Estado de Veracruz. Informes de sus gobernadores de 1826-1986. Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa, 1986, t. II al XIV.
Veracruz Liberal. El Colegio de México y Gobierno del Estado de Veracruz, México, 1986.
Corzo Ramírez, Ricardo. “Situaciones y nociones colectivas, veracruzanos, Veracruz, de los inicios del Porfiriato a la Revolución” en La Palabra y el Hombre. Xalapa, Universidad Veracruzana, núm. 52, págs. 73-83.
Dollero, Adolfo. México al día, Ed. C. Bouret, México, 1911.
Domínguez Milián, Carlos. Tuxpan, capital provisional del primer obispado constitucional. Universidad Veracruzana, Xalapa, 1964 (Cuadernos del Seminario de Historia Contemporánea de Veracruz, 1).
Ducey T., Michael. “Tierras comunales y rebeliones en el norte…».
Veracruz antes del Porfiriato, 1821-1880: el proyecto liberal frustrado”, en Anuario VI. Xalapa, Centro de Investigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Humanísticas, Universidad Veracruzana, 1989.
Fagés, Eduardo. Noticias estadísticas del Departamento de Tuxpan. Prólogo de Leonardo Pasquel, Ed. Citlaltépetl, México, 1956.
Florescano Mayet, Sergio. “El proceso de destrucción de la propiedad comunal de la tierra y las rebeliones indígenas en Veracruz, 1826-1910”, en La Palabra y el Hombre. Xalapa, Universidad Veracruzana, núm. 52.
García, Rubén. Rincones y paisajes del México maravilloso. Prólogo de José Vasconcelos, Secretaría de Educación Pública, México, 1950.
García Cubas, Antonio. Escritos diversos de 1870 a 1874. Ed. Iberia, México, 1874.
García Iglesias, Sara. El ajuge de las ruinas. Centro de Investigaciones Lingüístico-Literarias, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1985 (Col. Rescate, 9).
García Morales, Soledad. “Análisis de la estadística de 1907 haciendas y hacendados”, en Benítez Juárez et. al. Veracruz un tiempo para contar. Memoria del primer seminario de historia regional. Universidad Veracruzana, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1989, págs. 131-180.
“Manuel Peláez y Guadalupe Sánchez: Dos caciques regionales”, en La Palabra y el Hombre. Xalapa, Universidad Veracruzana, núm. 69, págs. 125-136.
Guerra, Francois Xavier. México: del antiguo régimen a la revolución. Traducción de Sergio Fernández Bravo, Fondo de Cultura Económica, México, 1988.
Leyva Sánchez, Francisco Javier. Historia de la Santa Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción. Tuxpan, Pascua de 1989, folleto.
López Cámara, Francisco. La estructura económica y social de México en la época de la Reforma. Siglo XXI Editores, México, 1976.
Maples Arce, Manuel. A la orilla de este río. Ed. Plenitud, Madrid, 1964.
Meade, Joaquín. La Huasteca tamaulipeca. Introducción de Mercedes Meade de Angulo, Ed. Jus. S.A. Cd. Victoria, 1978, t. II.
La Huasteca veracruzana. Prólogo de Leonardo Pasquel, Ed. Citlaltépetl, México, 1962 (Serie Historiográfica).
Melgarejo Vivanco, José Luis. Los lienzos de Tuxpan. Ed. La Estampa Mexicana, México, 1970.
Ortiz Ceballos, Ponciano y Lourdes Aquino. Tuxpan en la Huasteca. Ed. Banco de Tuxpan, S.A., México, 1979.
Pérez Castañeda, Zózimo y Angel Saqui. Monografía de la ciudad de Tuxpan. Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa, 1955.
Pérez Milicua, José. Cartilla de geografía del estado de Veracruz, dedicada a las escuelas municipales. Imprenta de F. Díaz de León y S. White, México, 1979.
Sánchez Escobar, Rafael. Tuxpan. México, 1938, folleto.
Staples, Anne. “Esfuerzos y fracasos; la educación en Veracruz, 1824-1867” en La Palabra y el Hombre. Xalapa, Universidad Veracruzana, núm. 52, 1974.
Trens, Manuel B. Historia de Veracruz. Ed. Impresora, México, 1950.
Este libro se terminó de imprimir en el mes de agosto de 1991, en Litográfica Turmex, S.A. de C.V.;
Lago Silverio No. 224, Col. Anáhuac.
México, D.F. 11320
Formación electrónica Mireles Cemaj, S.C.
Prueba fina: Opción Tronix, S.A. de C.V.
Campeche 290-8, Col. Hipódromo Condesa;
El tiraje consta de 3000 ejemplares.
Los interiores fueron impresos en papel paloma de 135 gr.
Supervisión de formación:
Vicente Pichardo.
Supervisión de impresión:
Francisco Flores y Carlos Pichardo.