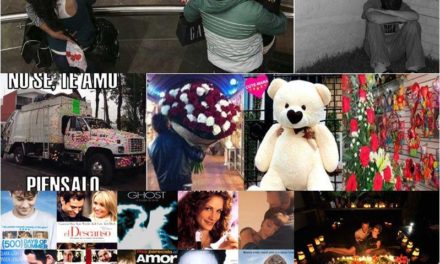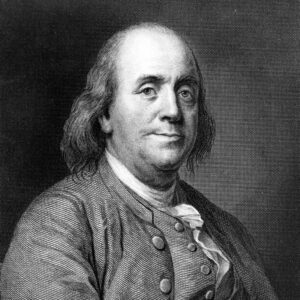Era una oportunidad que no dejaría escapar. Hacía mucho tiempo que lo tenía todo planeado, y finalmente las circunstancias le habían sido favorables.
Cerró con llave la puerta de la habitación. Tomó el teléfono y se comunicó con la Recepción, pidiendo que no pasaran llamadas hasta nuevo aviso. Se dirigió hacia la silla, y se sentó frente a frente, mirándose en los ojos, como hacía mucho no sucedía, y sin más retrasos, dijo:
Te guste o no, lo quieras o no, diré ahora todo lo que he callado durante los últimos años. Y serás un monálogo que tendrás que escuchar, sí o sí, y no aceptaré ningún tipo de interrupción.
Pequeñas gotas de sudor se acomodaron alrededor de sus labios, los cuales, como que anticipando el resultado del encuentro, temblaban imperceptiblemente, imitando las cuerdas del violán.
Vengo aguantando durante años tus promesas de que mañana seré mejor; de que las cosas serán como las soñamos. He asistido impasible a todos tus fracasos, y escuchó pacientemente todos tus arrepentimientos. Simplemente, te lo digo en pocas palabras: estoy harta. Sí, de ti. De tus mentiras y mentirillas, de las falsas esperanzas. Y esto tiene que terminar para siempre, porque no puedo ni quiero tolerar más tus idas y venidas, esta eterna falta de amor, esta ausencia de todas las esperanzas que siempre dijiste que se harían realidad. No puedo más, ¿entiendes?
Esa última frase la gritó, pero al recordar que no estaba en su casa sino en la habitación de un hotel, bajó el tono, aunque su voz ya no era la misma con la que había comenzado. La culpa, pensaba, era de la respiración entrecortada, del calor, de los nervios, pero, principalmente, del saber cómo terminaría el monólogo tantas veces ensayado.
Tomó un sorbo de agua, como tratando de ganar tiempo para recuperar el equilibrio, y después continuó, como si cada palabra que pronunciase fuera una sentencia condenatoria, un peso que le quitaba de encima a su angustia existencial.
¡No puedo más!, ¿entiendes?… No quiero ser una víctima más de tus fracasos. No permitiré que de nuevo hagas todo lo contrario de lo que prometes hacer; que mientas cuando debes decir la verdad; que fracases cuando tienes todas las de ganar. Porque sabes muy bien quién sufre siempre las consecuencias de tus actos. Quien paga soy yo; quien pierde soy yo. Y ya estoy harta. Hartísima. Hasta la mismísima coronilla. ¡No y no y no! ¡Nunca más!, ¿me oyes… ¡Nunca más!
Aún no terminaba de pronunciar las últimas palabras, y actuando de forma incontrolada, como si se hubieran abierto las compuertas de un dique que estuviera a punto de estallar, se levantó intempestivamente, totalmente fuera de sí, y movida por una urgencia inaplazable e intransferible, corrió hacia la cama sobre la cual dejara su cartera. Alucinada, la abrió y retiró la pequeña pistola con la cual, sin titubear, le disparó a quemarropa.
Antes que el eco del tiro dejara de flotar en el aire, giró la pistola y, apoyándola en su corazón, hizo el definitivo gesto, apretando el gatillo por segunda y última vez.
Una hora después, estudiando la escena del crimen, el investigador policial confirmaba:
Ella tuvo una muerte instantánea. No me cabe la menor duda que se trata de un suicidio. Lo que no consigo comprender es la razón que tuvo ella para, antes de matarse, pegarle un tiro al espejo. ¡Uno ve cada cosa..!